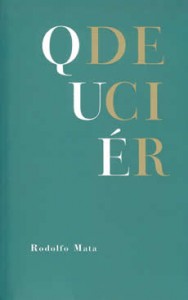Formas de la huída
Malva Flores
• Rodolfo Mata,
Qué decir,
Bonobos, México, 2011.
Hace algunos años nos decían que la contracultura había tenido como propósito borrar la distinción entre el arte y la vida, en una operación cuyo blanco eran las élites que hasta entonces habían detentado el poder y el conocimiento culturales. Entonces se buscó la disolución de la obra de arte entendida como objeto de privilegio cultural, dando como resultado la “democratización” de la cultura y aparecieron los happenings, las instalaciones, las multitudinarias lecturas de spoken word poetry con flores en el pelo.
Parecerá raro empezar esta presentación con el recuerdo de aquella historia y, sin embargo, algo de lo mucho que se ha dicho sobre aquel momento, se me quedó grabado: “todos podíamos ser artistas”. Yo no lo creo, pero más de cinco décadas después, parece una realidad que va saltando de rama en rama, de muro en muro, de tuit en tuit. Nunca como hoy es cierto aquello de que todo está en todo y en el paisaje de la poesía ya no es políticamente correcto distinguir las liebres de los gatos. Conviven entonces tantas formas de poesía como poetas multidisciplinarios hay. Y yo me pregunto si de veras son tantas. Vemos así un regreso de la poesía comprometida, contestataria, que hoy se llama lúdica, global, liberadora, irreverente, multicultural, retro y que se filtra a nuestras pantallas vía Youtube, pero que, a diferencia de la vieja, ideológica, poesía de los setenta, introduce luz y sonido a las formas en tiempo real. Paradójicamente, si la desnudamos de aquellos artificios, no pocas veces es una poesía solemne, pero, ¿quién quiere despojar a la poesía de esos afeites? O ¿acaso importa, en otra veta, que la poesía se constriña a 140 caracteres? Con mucha perspicacia me dirán: “la poesía es síntesis”.
En algunos videos, presentaciones o espectáculos poéticos, vemos y escuchamos un mismo sonsonete, una gesticulación impostada que se escenifica con la parafernalia del gospel y unos cuantos, altisonantes, aleluyas. Todo suena igual, aunque hables de un muerto, de un cuerpo al que acaricias, de una ciudad. Malo que seas tartamudo (aunque Gonzalo Rojas lo desmentiría, invocando a Rimbaud para que una patada nos diera en el hocico). Malo que el pánico escénico te acalambre la lengua y ya no puedas o quieras figurar. Peor, que no hables de la violencia o reivindiques a las minorías, pero ¿qué no el ejercicio de la poesía es por sí mismo esta reivindicación? Pero todo está bien, porque es el modo de oponernos, es el modo de resistir y la poesía ha sido siempre una resistencia.
Llevamos entonces la poesía a las calles, a las azoteas, a los rings, porque la poesía debe ser hecha por todos, nos decía hace ya mucho Lautréamont, pero ¿cuántos eran esos todos y quién se acuerda hoy de Lautréamont? Del otro lado vemos al vate de capita (me encuentro entre ellos), empeñado en suscribir una melancolía que canta con desdoro el páramo de la nada que hay. No importa que ya no cuente, si canta. No importa que ya no tenga nada que decir, si recuerda los gestos gastados de nuestra tradición. ¿Cuál tradición si hoy todo está en todo? ¿A quién le importa, gato o liebre, lo que la poesía dice? ¿Aún dice?
En un tuit de antier, leo, cito y comparto lo que Julián Herbert dice: “Miedo de que los símbolos se transformen en cosas inocuas. Miedo de que las cosas inocuas se transformen en símbolos.” En ese panorama, Rodolfo se pregunta “¿Qué decir?”, y nos invita, desde el primer poema a escuchar “en el silencio al brazo / que serrucha / el manantial”.
Dan ganas de jugar con este título y los he abrumado con mi perorata, pero yo también me pregunto qué decir. Y es curioso que Rodolfo no plantee el ejercicio de la poesía como una resistencia, sino como una insistencia que al final se vuelve certidumbre: cuando ya no hay nada qué decir, aún entonces o por eso mismo, hay que hacerlo y toma el cuerpo de la poesía, transfigurado en todos los nombres que un mismo personaje femenino encarna, para decirnos que en la historia, en esa novela donde no hay nada que entender ni qué decir, “Oralia, tú llegas sin más / y tu lengua lo enreda todo / en esa brisa ovillo / en que tu nombre resplandece / y es una boca / sedienta que todo lo desboca”.
Rodolfo no quiere adoctrinarnos ni persuadirnos de nada. No intenta sorprendernos con fuegos de artificio. El libro es un tránsito angustioso por las preguntas que nos hacemos todos y, al mismo tiempo, “la sin pensar / cadena / de las cosas / que mueven / realmente / la vida / desde el fondo”. Esas pequeñas cosas: el roce de una mano, de una mirada; gestos “como un sol de ceniza”, la “caducidad del filo de los días”, la película que todos vimos y el imparable reloj de nuestros desabrigos.
Dice Rodolfo: “Nunca supe responder / por qué no existen las despedidas / estilo Casablanca / y ambos lo sabíamos / al salir de aquella película / porque sólo perseguimos / a quienes nos huyen”. Qué decir es una y tantas historias de un mismo desencuentro amoroso, del esplendor de su ausencia que nos deja sin aire, preguntándonos una y otra vez qué fue lo que pasó. Es también “las ramificaciones del deseo / que surge de la nada / como una flor / que no requiere agua” y una íntima pero compartible manifestación de la sed, del azoro ante el cuerpo que se nos va como huyen las palabras que a veces nos decimos mas se quedan ahí, flotando, abrazando lo desaparecido.
Qué decir entonces de ésas, las tercas palabras y su doble cara “contra el viento / de la repetición”. Rodolfo sabe que la lengua es una piedra negra y escribe en la pared la palabra “No”, como otra piedra, casi como un punto final. Pero no hay punto final porque el poeta insiste, desde la sombra de su yo que también habla, aunque sólo lo haga para decirse que es bisiesto, que es, sólo a veces.
Hay una parte del libro al que cariñosamente bauticé como la sección de los poemas platicados. Son voces, retazos de una conversación que desde la ironía nos muestran el áspid fragmentado de nuestra vida cotidiana, mas no por ello menos letal. Son signos entrecortados que dicen nuestra intemperie gestada entre lo que oímos y lo que verdaderamente es, como si la verdad se ocultara en gestos imperceptibles, intraducibles y que sólo al desnudarlos en forma de palabras dejaran así la huella legible de aquella incertidumbre, porque, dice Rodolfo, “las palabras escritas dicen / lo que ni siquiera uno imagina”. Estos retazos son, entonces, los datos que la memoria insobornable acuña para poder juntar, al fin, las piezas de lo que no comprendimos.
“No me lo vas a creer / pero Marcela tiene celulitis / más que yo / y pasa horas y horas / en el gimnasio / y con las masajistas / una de ellas estupenda / ya la he probado”, leemos en uno de esos poemas. En otro, “También soy fan de Win Wenders / Hasta el fin del mundo / casi mi favorita / si no fuera por Tan Lejos Tan Cerca / ¿Y la tuya? / –No lo sé / Tal vez Alas del Deseo / por la escena / de la biblioteca.” Y así, de charla en charla, tan lejos, tan cerca, se alumbra la conciencia del que antes dio “vueltas y vueltas / a los huesos / y a las médulas / como si ardiendo / el amor se disipara”.
Los hilos de mi vida se cruzaron con los de Rodolfo Mata hace ya muchos años, en el séptimo piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, de donde yo quería saltar y él, obtener un boleto, sólo de ida, al Brasil. Ambos volvimos de aquellas formas de la huida platicando, sostenidos quizá del frágil clavo de algún poema. Eran los años 90, cuando aún sonaba una canción que se llamaba La puerta de Alcalá y que como la poesía llevaba mucho ahí, viendo pasar el tiempo. Menos tiempo, por cierto, del que tiene la poesía queriéndonos decir, como hoy lo hace Rodolfo, y yo lo celebro.
Posted: September 20, 2012 at 5:05 pm