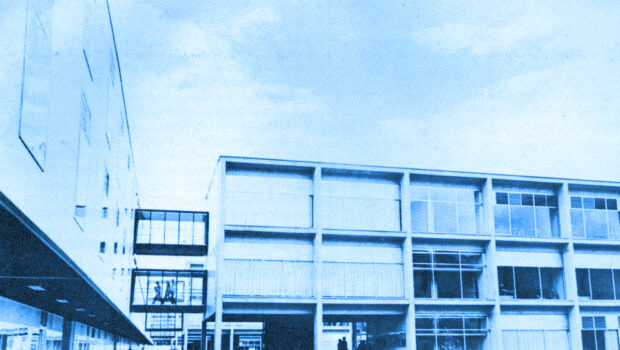Hablar con Dios
Giovanna Rivero
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
No sé ustedes, pero yo creo que toda crisis –existencial, económica, espiritual, de la carne o la cultura–implica un colapso de la interlocución. Probablemente durante una crisis lo primero que se sume en una incómoda neblina es la figura del sujeto destinatario. ¿Te cuesta tanto escuchar? Toc, toc, ¿hay alguien en casa? ¿Con quién estuve hablando todo este tiempo?
Pienso en esto con cierta insistencia: más de una vez me sorprendo conversando con esa entidad llamada capitalismo como si esa ‘cosa’, ese ‘real innombrable’ fuera Dios. Lo hago cuando llamo a la compañía telefónica para que me expliquen un cargo extra –y me lo explican con entrenada amabilidad, sin dejar sombra de duda, debo admitirlo–. O cuando anoto en mi cuaderno tapa dura (originalmente destinado a apuntar mis sueños) los ingresos del mes –soy freelancer, a mucha honra– y me sorprendo susurrando mis delicadas operaciones matemáticas. Sí, susurrándolas como si rezara, como si esperara un milagro. Lo espero. O cuando juego un billetito de lotería e intento conectarme con mi Yo Superior para que me sople los números ganadores. ¿Mejor el 55 o el 22? ¿Por qué seguir subrayando estas gemelidades? ¿No te parece mejor un número que jamás escogerías? ¿Qué tal un 17? Y mi Yo Superior se hace el sordo y me deja a solas con una decisión tan trascendental como la que podría llevarme a la riqueza exuberante, a la dichosa “libertad financiera”, ese anhelo tan preciado en un país como Estados Unidos.
Un amigo me dice que le pasa lo mismo. Que habla con su cuenta bancaria, siempre tan flaquita, para que abandone ese trauma, esa obsesión por la esbeltez, y ceda por fin a la voluptuosidad de la abundancia. Nos reímos, claro, pero no podemos evitar llegar a la conclusión de que, más allá del humor, de la ironía que se pretende, pobre, ‘de vuelta de todo’, subyace una transformación feroz. Nos damos cuenta de que hemos reemplazado a los interlocutores íntimos más importantes –sean estos una entidad divina, una cultivada voz interior o un amoroso fantasma–, por este egregor implacable y omnímodo, este cuya muerte nos apresuramos a anunciar con vergonzosa ingenuidad durante lo peor de la pandemia.
Alguien dirá que una cosa es que sea tema recurrente y de innegable preocupación y otra que se haya instalado en el lugar de la alteridad. No es lo mismo hablar de capitalismo que hablar con el capitalismo, dirá ese alguien, cuidando con sofisticación que las preposiciones resuman tal claridad lógica. Estoy de acuerdo. No es lo mismo. Y porque no es lo mismo es que le paso doble resaltador a mi premisa: hablamos con el capitalismo como con una subjetividad monstruosa, inteligente, potenciada tanto por la Inteligencia Artificial como por el desalojo de nosotros mismos del que nos hemos hecho cómplices durante todo el despliegue de la modernidad. Por supuesto, esto no lo dije yo, no lo inventé yo, lo dijo Marx y lo recoge con extraordinaria brillantez una de sus exégetas contemporáneas más amenas de leer. En su libro El monstruo como máquina de guerra (2017) Mabel Moraña nos recuerda que Marx dijo que, con el desarrollo pleno de la industrialización, el látigo de la explotación del capital ya no sería necesario, pues habríamos introyectado a la máquina. Hoy, la máquina nos habita, habla por nuestra boca, sonríe y muerde con nuestros dientes, copula y se reproduce con nuestros órganos sexuales. Y sí, somos criaturas poseídas y solo una invasión extraterrestre podría exorcizarnos.
También, en su libro América Profunda (1962), ya Rodolfo Kusch nos recordaba que el deseo de “ser alguien” es un síntoma del modo en que el capitalismo y el estereotipo del “mercader” que triunfa gracias a sus proezas económicas le dieron forma al anhelo del hombre blanco en los últimos cuatrocientos años. ¿Quién no dijo alguna vez, durante la pantanosa pubertad, “quiero ser alguien en la vida”? Y mientras enunciábamos tal objetivo ¿no pensábamos en éxito, en dinero, en título profesional, en prestigio? ¿No hubo entonces una voz humana que nos dijera, que nos aclarara, que ya éramos “alguien”? Enunciábamos un supuesto y falaz vacío, un molde hueco en el que el capitalismo –y no una energía amorosa o cósmica o política o mística o todo eso al mismo tiempo– iba a obrar, amasando el barro burdo de nuestra ontología, haciendo de la protopersona una presencia contundente, una obrera eficaz, una consumidora, una deudora, una esclava de deseos impostados.
Amigas, amigos, pienso en todo esto de un modo laberíntico. Recurro a Ariadna y a Gretel, y son ellas las que me arrojan hilos y migas y prometen sumarse al desquicio de este sueño: imagino que un día toda la gente, toda, toda, saldrá a las calles para reclamar por su verdadera libertad, para romper el encanto de ese mago atroz que es el capitalismo –y que no es privativo de ninguna tendencia política, de ningún gobierno, pues es consustancial al poder– y gritará que la humanidad, la verdadera humanidad, está harta de alimentar con su trabajo la sangre exquisita de los millonarios, harta de desvelarse para pagar precios e intereses absurdos por una vivienda, por estudiar –¡por estudiar! –, harta de aceptar con horrible obediencia los términos inalcanzables para acceder a servicios de salud cuya honestidad no es su primera bandera, harta de los falsos elitismos –elitismos por doquier, florecidos incluso de la higuera más estéril–, harta de ser títere de un sistema de polarizaciones en cuyo marco los colosos jamás se ven obligados a tomar partido, pues el partido está claro y se activa de manera automática, como un misil: es el capital, la acumulación agresiva de riqueza.
De modo que sí, vuelvo a esa interlocución desesperanzada. La libido de mi íntima utopía, fíjense, se derrama en la ensoñación de una humanidad que, a una sola voz, tomando las calles de los pueblos, le dice al capitalismo que los cuerpos que la componen han llegado a un límite. Casi puedo escuchar ese bramido, el hervor de esa lava auténtica. Ojalá no sea de nuevo un impensado agente –como sucedió con el Covid 19– el que asuma por nosotros la tarea y la responsabilidad de gritar un “¡basta!”. Ojalá encontremos la forma de que la diatriba doméstica con/hacia/contra el Big Brother de la necroeconomía se manifieste en la exigencia innegociable de un respeto verdadero y no retórico a los derechos inmanentes.
*Foto de Jake Allen en Unsplash
 Giovanna Rivero (Bolivia). Es doctora en literatura hispanoamericana por la University of Florida. Es autora de los libros de cuentos Tierra fresca de su tumba (2020) y Para comerte mejor (2015), y de la novela 98 segundos sin sombra (2014), entre otros libros. Fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de “Los 25 Secretos Literarios Mejor Guardados de América Latina” (2011). Académica independiente. Junto a Magela Baudoin y Mariana Ríos dirige Editorial Mantis. Coordina talleres de escritura y lectura online. https://giovannarivero.com/
Giovanna Rivero (Bolivia). Es doctora en literatura hispanoamericana por la University of Florida. Es autora de los libros de cuentos Tierra fresca de su tumba (2020) y Para comerte mejor (2015), y de la novela 98 segundos sin sombra (2014), entre otros libros. Fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de “Los 25 Secretos Literarios Mejor Guardados de América Latina” (2011). Académica independiente. Junto a Magela Baudoin y Mariana Ríos dirige Editorial Mantis. Coordina talleres de escritura y lectura online. https://giovannarivero.com/
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: October 15, 2023 at 2:51 pm