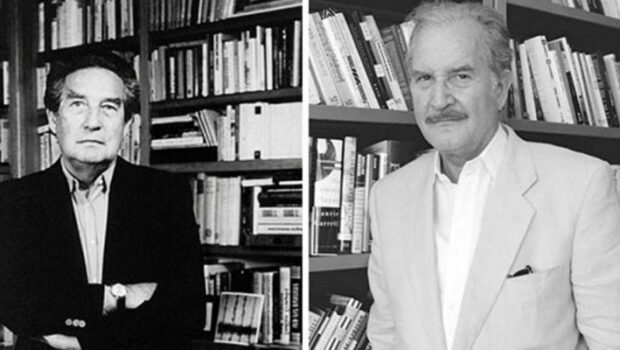José Agustín y Acapulco. A un año del huracán Otis
Edgardo Bermejo Mora
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
“Agua y luz casi nada, callejones llenos de cagada,
y un calor de la chingada ¿Qué es?”
“Soy de Acapulco, lo demás vale verga”
José Agustín, Se está haciendo tarde (final en laguna)
1. José Agustín
“Hacia el norte de Acapulco, y dentro de sus límites, las playas Caleta y Caletilla forman una bahía muy pequeña. El mar ahí es manso y benévolo. Las corrientes peligrosas se hacen sentir en mar abierto, entre las playas y una isla: Roqueta, donde se alza el faro de Acapulco”.
“Esta historia en verdad inicia en Caleta, que con Caletilla vio momentos de prosperidad en la década de los años cincuenta. Grandes hoteles, turismo internacional, los cabarés de moda se ubicaron allí. Sin embargo, cuando empezó la década de los años sesenta las celebridades y el ruido se mudaron al sur de Acapulco. Nuevos hoteles, mejores cabarés y otra generación aún más desinhibida, prefirió las olas agresivas de la Playa Condesa, balcón a la Bocana, al mar abierto. En Caleta y Caletilla sólo vacacionistas de Semana Santa. Ecos de gritos. Botes anclados”.
Con ese tono mesurado y casi didáctico comienza Se está haciendo tarde (final en laguna), la novela más arriesgada y ambiciosa de José Agustín publicada cuando tenía 29 años de edad. La tibieza del arranque no refleja en modo alguno la gran explosión del lenguaje y la retorsión de las formas y estructuras habituales del relato que propone más adelante: casi 300 páginas dotadas de oralidad, vértigo, humor, destrampe, caída al vacío, extravío, pachequez, densidad narrativa, saturación verbal, epígrafes y dedicatorias salpicados entre capítulos, “flashbacks elementales”, y ese ritmo casi musical que sirve para darle voz a la jerga juvenil de la época, hasta convertirla en un corpus lingüístico de magnitud literaria. La novela como un rap, mucho antes que el rap existiera.
Si la literatura no sólo acude a la palabra y al lenguaje, sino que los exprime, sacude y retuerce hasta crear algo diferente, en sus mejores piezas José Agustín “inventó un lenguaje propio en torno a la celebración, la intoxicación, la expansión, el éxtasis y el abismo que no tiene paralelo en Hispanoamérica”, como lo ha señalado Armando González Torres.
Para escribir sobre el huracán Otis, hace un año repasé las páginas de sus dos novelas acapulqueñas. La ya citada, y Dos horas de sol (Seix Barral, 1994). Especialmente la primera, que desde su publicación en 1973 en la serie El volador de Joaquín Mortiz, aseguró un lugar prominente en la historia de la literatura mexicana. José Agustín murió a los 80 años de edad poco después del huracán. Lo que debió ser tan sólo una evocación de su escritura para la crónica que por esos días escribía, me hizo recordar que José Agustín fue el escritor guerrerense más importante del siglo XX.
Dos pilares de la literatura universal enmarcan o amparan las páginas de Se está haciendo tarde: el Ulises de Joyce (la novela narra un periplo de menos de 24 horas no por el Dublín brumoso de Leopold Blum, sino por los escenarios tropicales de Acapulco de la mano de Rafael, un joven chilango de 24 años que llega desde la capital a la estación de autobuses del puerto muy temprano por la mañana); y la Divina Comedia de Dante, (el contrapeso de Rafael será su amigo Virgilio, un dealer lector del Tarot que le mostrará Acapulco y sus demonios como quien navega por los círculos de un infierno que es también casi el paraíso).
La novela comienza en el barrio de Mozimba y termina en la laguna de Coyuca de Benítez, que los cinco personajes centrales –Rafael, Virgilio, dos gringas entradas en años y un chico homosexual de origen belga– recorren en lancha desde el atardecer y hasta ya bien entrada la noche, luego de haber compartido un ácido demoledor que los pone en el mood alucinante y tenso de quien viaja a lo Conrad al corazón de las tinieblas. Final en la laguna (de Coyuca), pero también, como precisa el título, “final en laguna”, es decir, en el estado intoxicado, abstraído y soporífero en el que terminan sus personajes cuando ya ha caído la noche.
Entre la primera y la última página lo que recorremos es un mapa del Acapulco de comienzo de los setenta que José Agustín traza con la meticulosidad de un sociólogo. Un paseo trepidante y sin tregua acompañado de ese soundtrack persistente que hace que sus páginas no sólo se lean, también se escuchen. En la novela se fuma, se bebe, se droga hasta el atasque, se baila -poco-, se come -aún menos-, se pasea, se persigue, se especula, se desea, se discute, se gastan bromas pesadas y se ríe entre narraciones en primera y tercera persona, o soliloquios a la Hamlet. El desenfado, las libertades que se concede, la voluptuosidad casi barroca, la atmósfera celebratoria y el desparpajo anti solemne de la prosa, describen una aventura escritural no menos que una hazaña literaria.
2. Acapulco, octubre 2023
Leí por primera vez Se está haciendo tarde con menos de veinte años. Mi temperamento debió ser otro, u otras mis ignorancias y mis búsquedas de aquellos tiempos, el caso es que no me encantó, o simplemente no le pude dar el golpe como se lo he dado en estos últimos días, hasta ponerme bien high mientras repaso en automóvil la misma ruta por el puerto que José Agustín trazó en su novela, uno de cuyos mapas –que él mismo dibujó a la hora de escribirla desde la cárcel de Lecumberri– se publicó en 2017 dentro de la edición conmemorativa de Nitro Press. Del barrio de Mozimba a Caleta y Caletilla, de la Zona Dorada a Coyuca de Benítez a través de la intrincada carretera a Pie de la Cuesta –en cuyo asfalto se desarrolla la escena en la que los personajes, a bordo de un auto prestado, son perseguidos por una patrulla–, intento descifrar todo aquello que ya no existe de aquel Acapulco, entre jipiteca y decadente de la novela de Agustín.
Medio siglo de distancia entre el Acapulco ondero de la novela, y el escenario desolador por el que voy cruzando. ¿Qué cambió en la fisonomía del puerto desde entonces? Además, claro, de los signos evidentes de la destrucción provocada por el huracán. ¿Qué pasó aquí a lo largo de media centuria? No creo que el declive de Acapulco como destino turístico internacional y capital del glamour cosmopolita, que apuntaba José Agustín en la novela de 1970, sea algo que le haga justicia al del presente. Como tampoco el Acapulco tormentoso, trasnochado, corrompido y agonizante –azotado por la cola de otro huracán– que el novelista describe en Dos horas de sol, se parezca en mucho al actual.
Sobrevivió como destino turístico y la prueba es que tres cuartas partes de sus ingresos actuales de ahí provienen. Dejó de ser una referencia mundial como destino internacional, es cierto, pero ahí donde perdió a los extranjeros más glamurosos de su edad de oro, los sustituyó con una clase media mexicana en permanente ascenso que, querámoslo o no, en las últimas décadas amplió significativamente su participación en la franja demográfica nacional, con todo y crisis económicas recurrentes.
Acapulco se reinventó en este siglo. Ya no el ombligo turístico del mundo de la post guerra, sino un destino asequible para la nueva clase media mexicana, y especialmente la clase media alta blanca que se apropió de la Zona Diamante. Ahí se establecieron sólo para ratificar que la desigualdad económica y étnica es uno de los componentes principales del paisaje nacional. De un lado las torres y los hoteles del lujo, del otro una inmensa mancha urbana –la palabra mancha adquiere aquí una doble connotación– que sigue creciendo día con día, y cuyos habitantes, inmensa mayoría asalariada, están ahí para servir a esa otra minoría que goza del mar y sus playas.
Pagó caro Acapulco el costo de sobrevivir y reinventarse. El puerto provinciano y hasta cierto punto nostálgico de la novela del 73 y el acapulco del sueño modernizador del salinismo de la siguiente novela de Agustín, se transformó en uno más de los grandes engendros urbanos latinoamericanos, donde reina la marginación, la pobreza, la fealdad, la violencia y la desigualdad.
Un Acapulco da al mar en sus diferentes bahías y zonas costeras, es el espacio donde se cumple el esparcimiento y solaz de sus turistas. Al otro, al que vive de espaldas al mar, lo habitan todos aquellos que se encargan que los visitantes la pasen bien. Cruel paradoja: el huracán se ensañó más con los espacios de los primeros, pero afectó de manera indirecta y aún más nociva a los segundos. La mesa estaba puesta para el estallido social del día siguiente. Un soplido –y no uno cualquiera– lo desató.
Al cruzar por el mirador de Puerto Marqués me detengo en un puesto improvisado de comida y cerveza, cuyo principal atributo no es su condición misma de cerveza, sino algo aún más sorprendente al cumplirse una semana del huracán: están frías. Así al menos lo promete el anuncio escrito sobre un cartón y sostenido por un palo a un lado de la carretera. No lo estaban, o no por lo menos a la una de la tarde, que es la hora en la que me detengo ahí para repasar mis notas.
“Se nos acabó el hielo” –sentenció malhumorado el dueño del changarro en el tono de quien no está dispuesto a dar más explicaciones– cuando advirtió que hice una mueca al primer sorbo de meados de burro que fingen ser cerveza. Tampoco hay comida. Prefiero no insistir en el asunto y me decido a hacerle la plática. Lo primero que averiguo es que se llama Avelino y su esposa Imelda. Refunfuña y responde en monosílabos a mis primeras preguntas. Finalmente se detiene –está claro que no tiene nada más que hacer por ahora–, se seca el sudor del mediodía con el mismo trapo mugriento que le pasó a la botella de mi cerveza cuando la sacó de una tinaja de agua amarillenta, y se sienta a mi lado dispuesto a conversar. Una sonrisa, y la primera vez que se refiere a mi como “compadre”, me hacen saber que ya rompimos el turrón.
Me entero entonces que junto con su esposa –no tuvieron hijos– viven trepados en el cerro, en uno de los asentamientos marginales de la periferia acapulqueña llamado Jardín Palmas. Desde nuestro mirador de un lado se ve el mar refrescante e inmenso, y del otro el manchón árido de cemento donde se ubica este barrio que –otra vez– ni tiene jardines, ni tuvo ni ha tenido palmas. No sufrieron daños en su vivienda, pero tampoco es que la fortuna les haya sonreído en los últimos tiempos. Tenían un expendio de cerveza al que le iba muy bien, según me cuenta, hasta que llegaron los de la Luz del Mundo y construyeron un templo a la vuelta de su negocio. Conforme crecía el número de feligreses bajaba el número de sus clientes. Lo peor no fue la caída súbita de las ventas, sino que además los nuevos seguidores de Naasón Joaquín comenzaron a hostigarlos y a amedrentarlos, a tal punto que no hubo más remedio que clausurar el negocio poco antes de la pandemia.
Se las vieron negras durante el Covid porque tampoco había trabajo. Salieron adelante por varios meses rematando por partes el inventario y el equipo de su expendio, que también era tienda de abarrotes. Pasada la pandemia, y hasta antes del huracán, trabajaba como jefe de meseros en una enramada de Pie de la Cuesta y la esposa se ganaba la vida como cocinera en un hotel de la Zona Dorada que ya no existe. Con lo único con lo que Imelda pudo cobrar por anticipado, su próximo e inevitable despido, fue con las bolsas de hielo que alcanzó a sacar del cascarón desvencijado que hasta hace una semana era su centro de trabajo. “Todo se lo llevaron del hotel –me dice la mujer que yo veo como “señora”, pero que debe de tener al menos veinte años menos que yo– colchones, televisores, computadoras, vajilla, hasta las sábanas y las tollas desaparecieron”. Gracias a un generador de luz portátil que les prestaron, mantuvieron vivo el hielo en el único de los viejos refrigeradores de su negocio que aún conservan. Pero justo esta mañana vaciaron en la tina la última dotación que les quedaba. Le pregunto al marido cómo consiguió la cerveza. “No la conseguí –me responde– es la poca que me quedaba de mi negocio”. Tomo otro sorbo, ya sin temor al desengaño, y advierto esta vez que mi cerveza tiene el regusto amargo de un líquido conservado en la botella por más de tres años.
Regreso a mis apuntes y ellos a levantar su tinglado. Escribo: “Acapulco, cambió, la prosa de José Agustín cambió, ¿Cambié yo?” Escribo: “La novela se publicó en 1973, el año que visité por primera vez Acapulco, cuando tenía 5 años (contar en otra parte mi primera experiencia de Acapulco)”. Otro trago de cerveza. Dignifico su tibieza con una bolsa de cacahuates que traigo en el auto. Abro mi primera edición de Se está haciendo tarde, una joya viva de mi librero y un sobreviviente. Comparo mis subrayados de aquella primera lectura con la recién hecha en estos días. Aquellos a lápiz o en tinta roja, estos últimos con marcador de texto y banderitas adhesivas de colores –también yo me modernicé–. Advierto que esta vez subrayé todo aquello que la primera vez me debió pasar desapercibido: especialmente el habla florida y casi caricaturesca que de niño escuché en boca de mi padre, de mis tíos o de los comediantes de la televisión. Escribo: “el lenguaje, mucho más que sus propios personajes, es el verdadero protagonista de la novela”. La jerga utilizada, los giros verbales, los coloquialismos, los albures y las guasas me resultan más familiares hoy que hace tres décadas. Acaso más entrañables a la distancia, y desde la nostalgia inevitable de mis años.
En mi libreta trascribo un recuento mínimo de ese español mexicano-urbano-setentero que José Agustín elevó a categoría literaria y que es, a fin de cuentas, con el que crecí y me hice escritor. Advierto que así suelto y fuera de contexto no es lo mismo que ensamblado en esa potente maquinaria verbal que es su prosa, pero el sólo hecho de enlistarlo me divierte:
Un toleco de propela (50 pesos de propina)
Ando erizo (post drogado)
Vamos por unas chevodias (cervezas)
No hay champú (no hay chance)
Sacarrácate de aquí (vete)
No me pasó el patín (no me gustó)
Andar solapas (a solas)
Llegarle a tocho (consumir de todo)
Ponerse hasta el culo
Clarinete que Simón (claro que si)
El pispiate
El chilam-balam de Choumayel
La chata
La pescuezona (estos últimos 4, el pene)
Me dí colorín (me di cuenta)
Sepa la madre (no lo sé)
Que pachó (que pasó)
Andar pedestal (borracho)
Tener la pura luciérnaga (tener dinero)
¿No que aguantas mucho hijín?
Esta onda no me pasa matarile rile ron.
Hace rayo (hace rato)
No mametion (pronúnciese no mameishon, no mames)
Otro dope (otro pedo)
Cómo ño (como no)
Se aplatanó (se desanimó)
Pareces disco rayado
Ahí nos vidrios (nos vemos)
Nicaragua de Paraguay (no tiene erección)
¿Vas a Querétaro? (¿Vas a querer?)
Bien Caracas (bien caras)
Xicome (México)
No te azotes que hay vidrios
Al haber gatos no hay ratones (a la verga)
25 maneras de referiste a la marihuana y al acto de consumirla (no son todas en la novela):
Medio charro de moronga
La mota
La mora
Darte un tocador
El huataclán
Café
Darse un charro
La morita
Darse un queto
Darse un toque
La grifa
Atizar
El pot
Un toquecín
Darse un tris
Darse un refine
La tamo
Marijuana
Mostaza
Yesca
Atizapán
Quetou
Mortadela
Ponerse heavy
Ponerse stoned
Con la tercera cerveza me dispongo ahora a revisar mis subrayados de Dos horas de sol, leída por primera vez apenas unos días atrás. No puedo más con este té espumoso de Cebada. Con la pericia del doctor Chunga construyo una torre con la ropa que saqué de la mochila, para que sirva de soporte a la botella de Corona, colocada a la altura exacta para que reciba el frescor del aire acondicionado del auto a su máxima capacidad. Escribo: “Un intento más bien fallido por repetir o revivir el portento narrativo que fuera Se está haciendo tarde”. Escribo: “El intento por enfrían mi cerveza con el aire acondicionado es otro proyecto fallido”. Pese a mantener las ventanillas cerradas, media docena de moscas revolotean y zumban a mi alrededor. Mi cerveza caliente y mis nuevos acompañantes alados me traen a la cabeza un verso de Renato Leduc: “No haremos obra perdurable. No tenemos de la mosca la voluntad tenaz”.
Regreso a la novela. Salvo algunos destellos humorísticos, la actualización finisecular de la jerga coloquial agustiniana –con la sal y la pimienta de ese spanglish entre lépero e ilustrado que caracteriza a su prosa–, y la construcción más testimonial que literaria, más propia del reportaje que de la novela –precisamente el protagonista y alter ego de Agustín es un periodista ilustrado que debe escribir un reportaje de Acapulco–, y la intención de encontrar en Acapulco la metáfora perfecta de los años de la modernización salinista, el TLC, el México de la transición democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y del perredé, me parece que le sobran muchos minutos a esas dos horas de sol, y muy pronto se advierte que se está haciendo tarde no bien se llega a la mitad de la novela.
Escribo: “Muchas de las fórmulas que funcionaron en la primera novela –la referencia incesante a la música, las escenas de intoxicación extenuante, el deseo sexual reprimido o jamás consumado, las gringas, la fenomenología de la flatulencia– aquí se repiten, pero ya un tanto desinfladas, en una suerte de auto manierismo que no logra revivir las glorias escriturales del pasado”.
Para cuando termino de poner en limpio mis notas y organizar mis próximos recorridos, hace una hora que agoté la última de mis tres cervezas y que Avelino e Imelda se han marchado. Al cobijo del aire acondicionado, sustituí el banco y la mesa de plástico que me sirvieron de escritorio por el asiento de mi coche. Enciendo el motor, conecto mi celular, abro Spotify, pongo a todo volumen Gimme Shelter de los Rolling Stones y me arranco con rumbo a Coyuca de Benítez. Casi puedo sentir el olor a tabaco, mota y vodka de mis acompañantes, que no dejan de parlotear y de pedirme a gritos que acelere. En el asiento de atrás van la cabrona de Francine, Rafael y el belga Paulhan, a mi lado Virgilio y la gorda Gladys. Todos hasta la madre. Termina la rola de los rolling y comienza una de los Beatles, pero Francine protesta: “Chinguen a su madre los Beatlecines. Pinche grupo de cagada. Qué bueno que tronó”. Miro por el retrovisor y compruebo que hemos dejado muy atrás a la patrulla, le acelero un poco más.

Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997—98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: October 15, 2024 at 9:18 pm