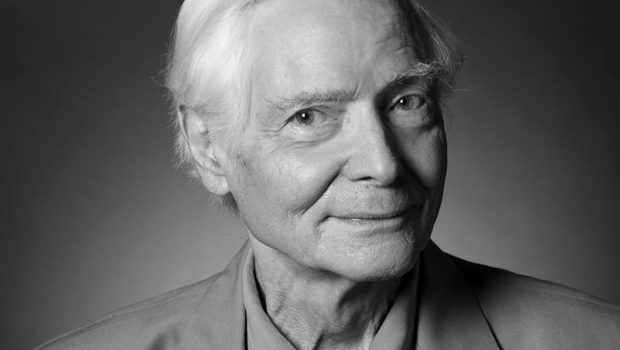La reinvención del intelectual
Ignacio Sánchez Prado
Un hábito que he desarrollado en días recientes consiste en grabar la transmisión de El mañanero, el noticiero conducido por Víctor Trujillo a través de su personaje Brozo, y concluir mi jornada de trabajo cenando mientras veo el programa. Hacer esto desde mi posición personal y profesional –un académico joven, dedicado al estudio de la intelectualidad en México, en una universidad privada en el Midwest– siempre transforma a la experiencia en un proceso particular de reflexión, sobre todo porque este acto cotidiano no puede sino estar enmarcado por las ideas que han definido mi investigación y enseñanza los últimos diez años. Lo que siempre me ha llamado la atención es que, en medio del fingido sexismo del personaje y de los intercambios entre el anfitrión y su equipo detrás de cámaras, se trata de uno de los programas de más alto nivel intelectual en la esfera pública mexicana actual. Los lunes, por ejemplo, aparece en el programa Emilio Álvarez Icaza, un ex-presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal identificado en estos días con el movimiento ciudadano encabezado por Javier Sicilia. Álvarez Icaza construye con Brozo un importante diálogo que ha visibilizado la perspectiva de la sociedad civil respecto a la violencia de una forma que pocos medios han logrado. Otros días aparece Mauricio Merino, un profesor del CIDE que pone sobre la mesa algunas de las discusiones más serias y detalladas del impacto de los programas de desarrollo y las estructuras del Estado en el país. Los jueves Brozo cede una cantidad importante de tiempo a Marta Lamas, una de las intelectuales feministas más importantes del ámbito de habla hispana, para entablar lo que, a mi parecer, es la conversación más sustancial sobre cuestiones de género en la esfera mediática mexicana. Y finalmente, la semana concluye con una mesa política en la que figuras identificadas con los tres partidos políticos mayores debaten las cuestiones de la política mexicana con un grado de respeto mutuo y profundidad tradicionalmente ausente de los debates entre los miembros de la partidocracia.
Conforme más pienso en el programa, creo que El mañanero cuestiona de manera importante nuestra noción misma de intelectual y de intelectual público. El concepto de intelectual es un concepto fundamentalmente construido en el siglo XX. Como han ilustrado los sociólogos Charles Kurzman y Lynn Owens, uno podría clasificar a los intelectuales en tres categorías: aquellos que están atados a una clase o grupo social o político específico (el intelectual orgánico de Gramsci que modela a muchos intelectuales de izquierda); aquellos que se entienden como una clase social en sí misma, como pretendían Julien Benda o Pierre Bourdieu (y como opera en la intelectualidad liberal en México hoy en día) y aquellos que se siente fuera de la estructura social y definidos por su individualidad radical (un valor que en México defendió gente como Jorge Cuesta y que sigue presentado como un ideal social). El punto de todo esto es que las definiciones de intelectual parecen estar construidas siempre desde la perspectiva del trabajo e ideología de la persona que la enuncia. Si uno es intelectual marxista, por ejemplo, es claro que uno va a entenderse a sí mismo como al servicio del proletariado/revolución/etc., mientras que si a uno lo emociona el liberalismo sociedad-civilista, entonces uno siempre se entiende como voz independiente que resiste al poder. Por esta relación entre el concepto del intelectual y el ethos de ciertas prácticas individuales, la emergencia de nuevas formas de ser intelectual, muchas de las cuáles están presentes en la nómina semanal del programa de Brozo, no son del todo visibles.
Si definimos al intelectual en un sentido amplio como la persona que adquiere legitimidad social a partir de su participación en la producción de saberes –sobre todo de saberes conectados directa e indirectamente con las llamadas “artes liberales”– podríamos tener un concepto más inclusivo, pero enfrentamos un dilema histórico importante. En los años noventa, el orden intelectual letrado de México, ese que reinaba Octavio Paz y que se dirimía desde las revistas y los suplementos culturales, encontró un adversario formidable en la emergente tecnocracia, cuya autoridad se basa aún en el poder del análisis cuantitativo. Ahí comenzó la era de las encuestas, de los estudios economicistas e incluso la conquista tecnocrática de espacios en revistas de letrados como Nexos, que a la fecha publica amplios “expedientes” de análisis cuantitativo. Por supuesto, sería absurdo afirmar que estas nuevas formas de saber son “menos” legítimas que las anteriores. Su emergencia misma atestigua deficiencias en torno a la reflexión de las clases intelectuales más tradicionales, así como cambios paradigmáticos en la noción misma de saber público, que permitieron a la ciencia política y a la economía salir de los cuadrantes académicos y entrar de manera inusitada a la conversación pública, tal como los saberes letrados lo hicieron a mediados del siglo. Sin embargo, existe cierta identidad en el concepto de intelectual moderno que problematiza su identificación con el tecnócrata. Los saberes tecnocráticos son siempre o formas de poder o prácticas que aspiran a devenir dichas formas. La independencia crítica inscrita en la mayor parte de las nociones de intelectual público parece crear el imperativo de “hablar la verdad al poder” que el pensador palestino Edward W. Said ubicó como centro fundamental de la labor intelectual. Aunque no deja de haber cierto voluntarismo en la idea de Said, no deja de ser la descripción más adecuada de lo que una sociedad democrática espera de sus intelectuales. La mesa de Brozo parece ser así. Trujillo, desde la enunciación cómica de su personaje, se permite una puesta en ridículo del poder que sería más difícil de hacer desde un formato noticioso tradicional, algo que reproducen el ámbito mediático mexicano la profunda intervención crítica que comediantes como John Stewart, Stephen Colbert y Bill Maher tienen en la esfera norteamericana. Asimismo, Mauricio Merino, aunque fuertemente informado por saberes tecnocráticos como la numeralia del INEGI y la Cofepris, no deja de desplegar la información cuantitativa como una forma no de servir al poder, sino de llamarlo a cuenta. Y, por supuesto, Marta Lamas opera desde un feminismo cuya identidad intelectual es el cuestionamiento de uno de los pilares fundamentales del poder en la sociedad: la inequidad en las relaciones de género. Lo que esto nos dice es que el intelectual no se define ni por su relación al saber, ni por la naturaleza o contenidos del saber que sustenta, sino por la forma en que despliega ese saber como crítica al poder.
La sociología norteamericana ha desarrollado recientemente la idea de que uno debe dejar atrás el estudio del intelectual como individuo y pensar más bien en términos de “intervenciones”. En otras palabras, lo que sugiere esta idea de pensamiento radica no en identificar a figuras que se dediquen a ser intelectuales de tiempo completo, sino en pensar en valorar los momentos concretos en que el intelectual interviene en la esfera pública. Este podría ser el caso de alguien como Emilio Álvarez Icaza. Aunque ha tenido roles en estructuras institucionales de evaluación del poder, lo que lo ubica como un intelectual propiamente dicho es su intervención en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una intervención en la esfera pública de naturaleza distinta a la que ejerció como consejero electoral o al frente de una comisión de derechos humanos. Esto también permite pensar el flujo que algunos intelectuales han tenido entre el poder y su crítica. Por ejemplo, la participación de Mario Vargas Llosa en las comisiones de la verdad del Perú o su intervención en la columna Piedra de Toque pertenecen a espacios de intervención distintos a su intento de convertirse en presidente de la república. Aunque dejar fuera de la conversación al intelectual como figura, la idea de la intervención ilumina un punto central respecto al tema. Nos dice que el intelectual no es un individuo que se construye como tal, sino una posicionalidad específica en el mundo de lo social. Ser intelectual significa ocupar un lugar específico en la circulación de cuerpos, ideas y capitales de una sociedad.
Esta idea de la posicionalidad nos permite entender de manera más clara la forma en que la función intelectual en la sociedad se ha desarrollado con el advenimiento del neoliberalismo y el desplazamiento decisivo de la actividad intelectual del ámbito de lo escrito a los medios audiovisuales. A pesar de que los ámbitos tradicionales del intelectual letrado (las revistas, los periódicos, los suplementos, etc.) se encuentran en un estado de lenta pero inexorable erosión por el internet y el analfabetismo funcional incluso de amplios sectores de la clase media, la clase intelectual ha logrado trasladar sus funciones sociales a ámbitos mediáticos tradicionales (pienso en el amplio y encomiable trabajo de Enrique Krauze en televisió o en el estupendo programa de comentario político de Héctor Aguilar Camín que se transmitió varios años por el canal principal de Televisa). Lo que vemos ahora, sobre todo gracias a la emergencia de espacios como Foro TV y Radio Fórmula, es el establecimiento de una generación de periodistas que no sólo dialogan con los intelectuales (hay ver, por ejemplo, el enorme tiempo en pantalla y cabina en los medios al que acceden Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Lamas o al que accedía Carlos Monsiváis) sino que por momentos operan en el mismo espacio de función social (hablar la verdad al poder a través de la letra y la participación en la esfera pública) que los intelectuales tradicionales. El trabajo editorial de Ciro Gómez Leyva, la valentía del programa Punto de Partida de Denise Maerker, al que se debe, por ejemplo, algunos de los mejores reportes sobre la situación en Cherán, o el espacio de debate de alto nivel provisto por figuras como Leo Zuckermann y Nicolás Echeverría en el bloque nocturno tienen a mi parecer una relevancia tan grande como lo tuvieron en su momento las intervenciones públicas de Krauze o Carlos Monsiváis.
Lo que todo esto nos dice es que, a pesar del pesimismo que generalmente coloniza la actitud de muchos, la función intelectual en México no sólo sobrevivió el asedio tecnocrático del neoliberalismo, sino lo hizo con una importante expansión de espacios que le dan un espacio mayor que nunca. Una cantidad grande de intelectuales públicos (Jorge Volpi, Juan Villoro, Jorge Castañeda, Aguilar Camín, Krauze, y muchos otros) tienen columnas diarias o semanales en prácticamente todos los diarios de circulación nacional, y muchos de ellos lo tienen también en diarios de circulación estatal. Pero más importante aún es el hecho de que el espíritu crítico del intelectual público del siglo XX se ha filtrado a los noticieros televisivos y que incluso en Televisa existe un espacio de alto nivel intelectual, conducido por periodistas cuya relación con el saber es por momentos igual al de los intelectuales letrados. Esto es, por supuesto, un proceso constante y no es sabio simplemente cantar victoria. Sin embargo, lo que tenemos son signos importantes de progreso que no debemos dejar de lado. Queda esperar que la teoría del intelectual del siglo XXI refleje estas nuevas circunstancias.
Posted: June 9, 2012 at 5:34 pm