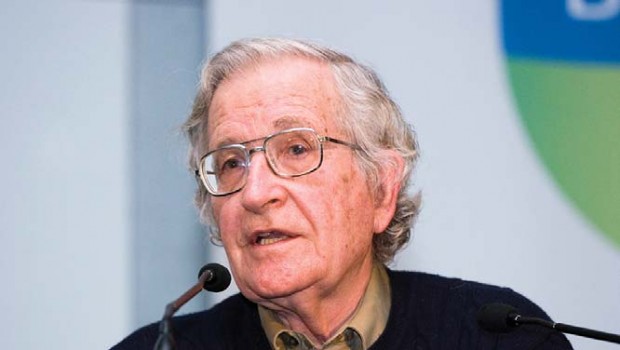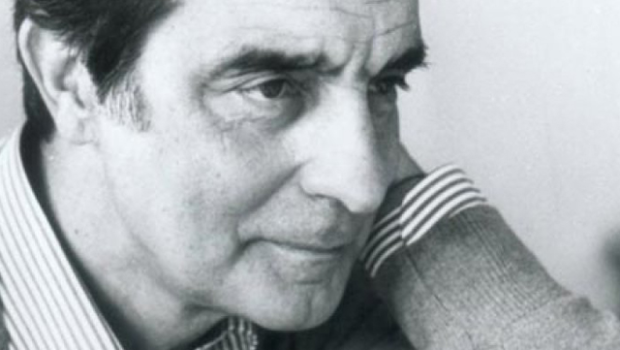La verdadera cruz
Miriam Mabel Martinez
En 1492 con el descubrimiento de América el mundo europeo se enfrentó a su finitud, se interconectó a otro mundo, exhibiendo no sólo la redondez de un pensamiento hasta entonces plano, sino la diversidad natural, cultural y humana. La configuración de ambos mundos debía reinventarse, y eso fue lo que sucedió.
El 22 de abril de 1519, Hernán Cortés arribó a tierras, hoy veracruzanas, entonces territorio de culturas tan antiguas como la egipcia en su esplendor, o más “jóvenes” como la totonaca. Este 2019, Veracruz está de plácemes, al menos así lo presumen los pendones y un programa celebratorio de su hispanidad. Hay algo de esta fiesta que me incomoda. Soy de madre jarocha en toda la extensión de la palabra y en su acepción original, oriunda de la cuenca del Papaloapan, espacio geográfico que por mucho tiempo encerró en su abundancia verde a ese vilipendiado jarocho, descendiente de los esclavos negros que fueron traídos para trabajar. Mi madre creció en la llanura del Sotavento veracruzano donde por siglos los primeros jarochos participaron en la zafra y fueron tratados despectivamente por su fenotipo africano y por la “bajeza” de su labor, olvidando que ninguno había tenido opción. Los despreciaban por ser lo que eran y por trabajar en lo que les “correspondía”.
De acuerdo con la narrativa del Bernal Díaz del Castillo, Cortés llegó un Viernes Santo a estas tierras que en un tiempo sin Cristo habían vivido el esplendor de la cultura madre mesoamericana. Llegar justo el Viernes Santo determinó el futuro de este territorio nombrado, por dicha santa coincidencia “la Verdadera Cruz”, un territorio nuevo, extraño, rico, sabroso, exuberante, que sedujo a los navegantes desde esa otredad. En esta Verdadera Cruz terminaba el mar y comenzaba otra historia en otra tierra firme. Una en la que el recién llegado asumía que su descubrimiento era suficiente para suplantar cualquier huella anterior. Más que borrar el pasado local, se optó por invisibilizarlo. Un pre-palimpsesto. Sin embargo, la fuerza, la biodiversidad y la cosmovisión de este otro nuevo –antiguo– mundo, que se reconfiguraría a partir de ese recién arribado enfoque occidental, siguen aquí resistiendo. ¿Nos fundamos en la desigualdad? ¿La resistencia de ese viejo-propio-imaginado nuevo mundo es la base de nuestra identidad? No sé, sólo sé que mi madre es jarocha, descendiente de una línea negra que aún domina el Papaloapan (hoy parte de la turística ruta de Cortés) y la cual tuvo en el camino ciertas bifurcaciones hacia senderos blancos e indígenas… Cuando nos veo en un espejo lo único que miro es la mezcla; quizá por ello me confunde la idea de un festejo unilateral, de un solo color. Cortés llegó hace 500 años, pero esto es únicamente un dato, un fact que debería propiciar más que el relajo y los conciertos, una reflexión ya no maniquea ni reduccionista a ellos (españoles) y nosotros (¿quiénes?), una que no sea una batalla sino una revisión crítica de los 500 años de permanente mezcla que nos obliga a reinventarnos. Quizá es momento de hablar de esas raíces innombrables como la africana y la asiática (no hay que olvidar que la Nao de China vino y fue durante poco más de 250 años, mayor tiempo de lo que lleva el México independiente). Asumir que aquella nueva historia híbrida propuso –más por practicidad que por intención– una dinámica cosmopolita. La mezcla nunca ha cesado, aunque también es claro que en ciertos sectores económicos, sociales y geográficos hacia arriba y hacia abajo nunca ha sucedido. El color de la piel así lo subraya. Pero más allá de necedades colonizadoras, de racismo y discriminación, aspiración, negación, victimización, idealización, ha existido una mezcla de sangre y cultural continua que hace de este país un crisol de resistencias conformado por miradas alternativas que tejen leyendas, culturas y cromosomas del orbe en un territorio otrora mesoamericano.
Somos un collage en el que algunos colores y texturas sobresalen. Ni modo, eso somos. Practicamos un cosmopolitismo de sobrevivencia. Los que llegaron trajeron una imaginería fantástica y terrible, y una escasez que se tradujo en avaricia. Trajeron también caballos, olivo, vino, oficios, enfermedades… se llevaron temores, chocolate, hule, hierbas curativas, demonios, aguacate e imágenes de costumbres inaceptables para su cristiandad, se llevaron y destruyeron muchas cosas pero tuvieron la opción de elegir qué. A los de aquí no les quedó más que adaptarse y reincorporar lo que había llegado para quedarse y lo que debían “olvidar”. Un sincretismo doloroso y mágico. Una adaptación alimentada por la curiosidad y el rechazo por el otro. La inmigración y la quema de las naves han sido esenciales en el ejercicio permanente de cuestionarnos quiénes somos. Una pregunta sin respuesta que nos hace ser quienes somos. En este “somos”, en permanente obra negra, caben también aquéllos que han llegado para reaprehender su otredad y sumarse a esta geografía.
México fue la joya de la corona española, su valor –además de sus riquezas naturales– estaba en lo que representó del siglo XVI al XVIII: la interconexión (internacionalización). El mundo se hacía redondo y la Nueva España se convertía en el ombligo de esa nueva configuración. Por ello fue el sueño de viajeros, que más que pensar en el regreso, añoraban la travesía sin retorno. Desde Hernán Cortés, pasando por Manuel Tolsá, Alexander Humboldt, piratas británicos, ingenieros holandeses, mineros ingleses hasta peregrinos de comunidades en éxodos perpetuos por motivos religiosos, políticos, económicos o aventureros que deseaban recomenzar con raíces profundas como las del México antiguo de las cuales sostenerse o imaginar otras posibilidades. Tomás Moro se inspiró en esa casi ficticia Gran Tenochtitlán para su Utopía; Durero sintió el hechizo, hasta la fascinación, la cual dibujó al ilustrar las cartas de Hernán Cortés; Michel de Montaigne escribió desde una Alteridad, con A mayúscula, acerca del canibalismo del “extraño” Nuevo Mundo; extrañeza que provocó la genialidad de El Bosco en su “Jardín de las delicias”.
Así, muchos han soñado y otros han llegado a estas tierras para quedarse, algunos decidieron quemar sus naves para compenetrarse en este territorio, que 500 años después sigue practicando –aún hoy en plena estandarización capitalista– otra forma de ejercer la vida.
Quizá nuestro privilegio radique en la certeza de que lo único sabemos es que no sabemos quiénes somos. Una certeza incierta y real que probablemente es nuestra mejor cualidad y peor defecto. Las dos caras existen: una apunta hacia la discriminación y la otra a la conciliación, invitando a ser partícipe de la continuidad de un relato multicultural, curioso, quejoso, creativo, iracundo, vital. Nuestro día a día sucede, desde aquel 22 de abril de 1519, dejando entrar y salir rostros, costumbres, miradas que se asoman en la comida, en el argot, en la vestimenta, en las costumbres y, sobre todo, en las artes. De esta manera, se han integrado a nuestra cotidianidad un sinfín de inmigrantes de distintos orígenes que han sido cruciales para el desarrollo del México Independiente.
Existe un sinnúmero de personajes que más allá de apellidos, genéticas diversas y herencias multiculturales, con sus visiones y universos propios han construido este país hacia adentro y hacia afuera. Frida Kahlo y su padre Guillermo Kahlo forman parte del ideario internacional sobre México, sus raíces alemanas florecieron con identidad mexicana; al igual que las de su compatriota B. Traven, cuya historia personal es un enigma, y que como pocos escritores ha sabido captar comportamientos sociales tan “nuestros” como la desigualdad, el machismo, la relación con la naturaleza… Basta leer Canasta de cuentos mexicanos o ver las películas The Treasure of the Sierra Madre, dirigida en 1948 por John Huston, o Macario, dirigida por el mexicano Roberto Gavaldón y nominada al Oscar por la mejor película extranjera en 1961. Otros ejemplos son los hermanos O’Gorman, hijos de padre irlandés y madre mexicana, la obra de ambos es definitiva en el México contemporáneo. Juan O’Gorman desde las artes y la arquitectura y, desde las humanidades, Edmundo O’Gorman es autor de una obra fundamental del siglo XX mexicano: La invención de América de 1958. También de origen binacional: Pedro Armendáriz, hijo de gringa y mexicano, fue la imagen del macho mexicano en la Época de Oro del Cine Nacional, y un mexicano en Hollywood: fue coprotagonista de James Bond (al lado de Sean Connery) en la película From Russia with love, en 1963.
La lista de los inmigrantes que han encontrado en México un hogar es larga: los alemanes Mathias Goeritz, Walter Reuter y Juan Guzmán (Hans Gutmann Guster); los ingleses Brian Nissen, Joy Laville, Leonora Carrington, Melanie Smith y Michael Nieman, que cambió Notting Hill por la Roma hipster del siglo XXI de origen inglés; los colombianos Gabriel García Márquez y Ramiro Osorio (quien dirigiera el Gran Festival de la Ciudad de México hoy reducido al Centro Histórico); el artista belga Francis Alÿs, cuyo ojo nos ha enseñado a reimaginar la ciudad; el ruso Ivan Illich o el curador senegalés Ery Cámara o el coleccionista y creador del Museo del Juguete Antiguo, Roberto Shimizo, de origen japonés… Este es apenas un brevísimo listado que se suma a las historias de olas migratorias como la libanesa, que no sólo transformó barrios como La Merced sino que ha llenado la pantalla del cine, los teatrales y las letras mexicanas, como se representa en los filmes El baisano Jalil (1942) y El Barchante Neguib (1946), pasando por el actor Antonio Badú, el dramaturgo Héctor Azar y la actriz Salma Hayek. De igual manera, la llegada de judíos de distintas nacionalidades (desde la época de Cortés al presente… Rodolfo Stavenhagen, Sara Sefchvich, Jacobo y Abraham Zabludovsky, Ludwik Margules, Myriam Moscona, entre muchísimos) ha dejado una estela en el mundo intelectual tan honda como la legada por los españoles que huían de la Guerra Civil Española (Emilio García Riera, Ramón Xirau, Vicente Rojo, Federico Álvarez…), o los argentinos y chilenos que escapaban de las dictaduras (la crítica Raquel Tibol, el poeta Juan Gelman, el indigenista Carlos Zolla…) O la huella italiana impresa por el museógrafo Jorge Agostoni en el Museo Nacional de Antropología o la radiofónica de Giuseppe Amara, padre del escritor Luigi Amara.
Así también, están esos otros personajes cuyo paso por México es pilar en su obra, como Luis Buñuel, Malcom Lowry, Susan Sontag, Jimmy Durham, William Burroughs, D. C. Pierre y Roberto Bolaño, entre muchos. O esos otros gringos que han hecho del español su segunda lengua artística como los escritores Michael Schuessler, David Lida, Tanya Huntington, el fotógrafo Mark Powell, el artista Thomas Glassford, la promotora cultural Cristina King y Randy Clifford, baterista de Molotov. O los mexamericanos de este lado del río (¿del muro?) hijos del romance México-USA, como la escritora-editora de literatura infantil Roxanna Erdman, los hermanos Delllekamp Marianna –fotógrafa– y Derek –arquitecto– o el crítico Christopher Domínguez.
Desde el músico danés John Vaino Forsman y Pernilla (hija del poeta y situacionista Jørgen Nash), pasando por el gestor cultural Phillipe Ollé-Laprune, el escritor Oliver Debroise y la ex primera dama y reina de belleza Christian Martel, hasta el polémico actual director del Museo Tamayo Juan Gaitán y Luis Miguel, la mirada del otro ha sido imprescindible en la gestación de una identidad mexicana siempre en construcción.
Se cumplen 500 años de la llegada de Hernán al hoy “sólo Veracruz es bello”. El puerto parece que calladamente celebra un criollismo trasnochado por encima de la mezcla. Por qué no aprovechar la “positivización” del concepto del jarocho para que además de bailar discutamos nuestro mestizaje (empezando por aquel que se dio por supervivencia, por imposición y traición) y de ese no-mestizaje por racismo. Habría que nombrar sin eufemismos las profundas huellas negra y asiática, en la misma tesitura en la que confluye la herencia blanca y los ojos claros. Tendríamos que proponernos democratizar nuestros ánimos cosmopolitas para romper con una victimizada dicotomía fundacional para reconocer las coincidencias entre las diferencias. Si bien la diferencia ha sido un lastre, la diversidad ha sido un contrapeso y una resistencia.
 Miriam Mabel Martínez es escritora y tejedora. Aprendió a tejer a los siete años; desde entonces, y siguiendo su instinto, ha tejido historias con estambres y también con letras. Entre sus libros están: Cómo destruir Nueva York (colección Sello Bermejo, Dirección General de Publicaciones de Conaculta, 2005); los ebook Crónicas miopes de la Ciudad de México y Apuntes para enfrentar el destino (Editorial Sextil, 2013), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura libros, 2016).
Miriam Mabel Martínez es escritora y tejedora. Aprendió a tejer a los siete años; desde entonces, y siguiendo su instinto, ha tejido historias con estambres y también con letras. Entre sus libros están: Cómo destruir Nueva York (colección Sello Bermejo, Dirección General de Publicaciones de Conaculta, 2005); los ebook Crónicas miopes de la Ciudad de México y Apuntes para enfrentar el destino (Editorial Sextil, 2013), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura libros, 2016).
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: May 23, 2019 at 9:35 am