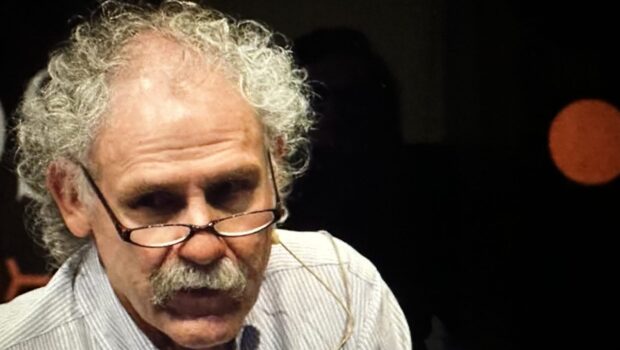PLASMAR EL TIEMPO
Ana García Bergua
“Lo extraño era que esos sonidos respondían exactamente a la descripción de los que se oían en una casa en lo profundo de la noche, cuando todos sus habitantes dormían. El goteo ininterrumpido de una canilla, el roce de una cortina o el chirrido de una puerta movidas por una corriente de aire, el chasquido del termostato, el aleteo sonámbulo del canario en la jaula, el rebobinado espontáneo de la cinta del contestador automático, el leve ronquido al arrancar el motor de la heladera… Eran los ruidos nocturnos de una casa, pero de una casa moderna, como si la estructura inmemorial de la gruta hubiera preparado con millones de años de anticipación un espectáculo sonoro destinado a los hombres del futuro.”
César Aira, El testamento del Mago Tenor.
Pensé en este párrafo de El testamento del Mago Tenor, la novela de César Aira recientemente publicada en México por ERA, cuando por fin pude ver Roma, la película de Alfonso Cuarón que ha generado tantísima expectativa. Hace casi un siglo que Marcel Proust se preguntó por los caminos de la memoria en su novela monumental, y el tema nos sigue inquietando, pues es parte de nuestra naturaleza. Sin memoria no somos nadie, literalmente; con ella damos cuenta de una identidad y un lugar en el mundo, y lo más terrible es que los recuerdos, como nuestra percepción de quienes hemos sido a lo largo de la vida, suelen escaparse, perderse, excepto en casos prodigiosos. Y a menudo la fantasía humana de atrapar el tiempo, de atajar por un momento a la guadaña, encuentra en múltiples obras su expresión. En busca del tiempo perdido nos sumerge en el mundo parisino de comienzos de siglo XX que vivió su autor, y al morder con él la magdalena mojada en té sentimos haber encontrado la llave a un mundo que no vivimos. Y es que el recuerdo nos asalta a través de los sentidos y en momentos insospechados. Los sonidos nocturnos que evoca Aira, por ejemplo –y que por cierto en la genial novela se venden en un CD “que nadie dejaba de comprar aunque era bastante caro”–, son los que conoce la clase media de muchos países, pero al verlos escritos, evocados (como hace con los pequeñísimos acontecimientos que suceden en un jardín abandonado al principio de la novela) despierta ese resorte raro y nostálgico, aunque en un ambiente muy extraño: la gruta que habita un diminuto Buda Eterno.
En Roma la evocación es muy potente: no sólo los ruidos cotidianos de los años setenta en la Ciudad de México –algunos de ellos aún presentes en muchas colonias, como el silbido del carrito de los camotes–, sino las calles, la ropa, los cadetes en la calle tocando aquella marcha, los tranvías amarillos. Confieso que el corazón me saltó cuando vi, reproducida con gran exactitud, la esquina del Cine de las Américas: por un momento sentí que estaba ahí, que alguna parte de mi infancia regresaba en un misterioso acuerdo con la del director de la película y las de muchos coetáneos. Me pregunto qué habrá sentido Alfonso Cuarón el día en que le presentaron aquel set, o el de su propia casa: regresar, detener el tiempo, volver a vivirlo todo con el dolor incluido. Esta gran fantasía recupera Roma, entre sus muchas otras virtudes; si resulta eficaz, como creo que lo hace, el poder de aquella evocación, al igual que el de la magdalena de Proust o los ruidos nocturnos del refrigerador de Aira, alcanzará a todos aquellos espectadores que no vivieron ni aquellos tiempos, ni esa ciudad de México. La sutileza de su narrativa, el tono chejoviano, contenido, los mínimos gestos con que la protagonista abre su inmenso mundo interior, reflejan aquella vida en la que todo, incluso la represión más cruel, sucedía como en sordina y potencian ese misterio de la memoria, que por lo regular al darse por hecho se despoja de lo que lo vuelve verdaderamente interesante. Yo pienso que uno de los grandes temas de Roma es justamente esa indagatoria sobre la naturaleza del recuerdo.
En un cuento conmovedor de Fabio Morábito,“El velero”, que forma parte de su libro Madres y perros, un hombre se las arregla para visitar, con el pretexto de querer comprarlo, el departamento que fue su hogar de infancia. El lugar está rentado por una mujer que vive con sus hijas. La mujer lo invita amablemente a pasar y, conforme avanza la charla, el hombre le va aconsejando sutilmente que cambie de lugar los muebles con el deseo de reproducir aquel espacio perdido. Aquel intento del personaje morabitiano es también un buen ejemplo de esta necesidad nuestra de volver a ver nuestro pasado, escuchar de nuevo los ruidos de nuestro departamento en la noche, el paso de los tranvías por Insurgentes o el tintineo de la taza de la tía Léonie: el teatro de la memoria se echa andar con esas monedas pequeñas, enigmáticas e insospechadas que nos provocan aquel sobresalto momentáneo de haber logrado traspasar el tiempo.
Otra recuperación de la memoria hace un documental extraordinario que vi también en estos días: Un exilio: película familiar cuenta a través de entrevistas, material de archivo, imágenes y películas rescatadas de la familia del realizador, Juan Francisco Urrusti, la difícil saga que culminó en su exilio en México, huyendo de la Guerra Civil española. Con enorme tino y un ritmo que nunca decae, el director logra no sólo recrear aquel periplo –incluida la conmovedora acogida en Veracruz al emblemático buque Sinaia en que llegaron tantos exiliados–, sino dar al espectador como necesario trasfondo una muy buena reseña de lo que fueron la República española y su tragedia, de manera que la historia personal está siempre contextualizada. Es verdad que una película documental como esta es, declaradamente, un llamado a la memoria, a la memoria histórica a través de lo personal. En el caso de Roma estaríamos hablando de una ficción que apela, por decirlo así, al espíritu de la época, el cual no es nada fácil atrapar.
En esta próxima semana que pasamos un poco tras bambalinas, en la que los niños juegan con juguetes nuevos que se romperán y las familias se encuentran en rituales generosos o dramáticos a la espera de que el año dé su primer rojo y diminuto fruto, yo les deseo buenas y felices fiestas, que se conviertan después en buenos y felices recuerdos.
 Ana García Bergua Es escritora y ha sido galardonada con el Premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La bomba de San José. Ha publicado traducciones del francés y el inglés, y obras de novela y cuento, así como crónicas y reseñas en medios diversos.
Ana García Bergua Es escritora y ha sido galardonada con el Premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La bomba de San José. Ha publicado traducciones del francés y el inglés, y obras de novela y cuento, así como crónicas y reseñas en medios diversos.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: December 24, 2018 at 12:56 pm