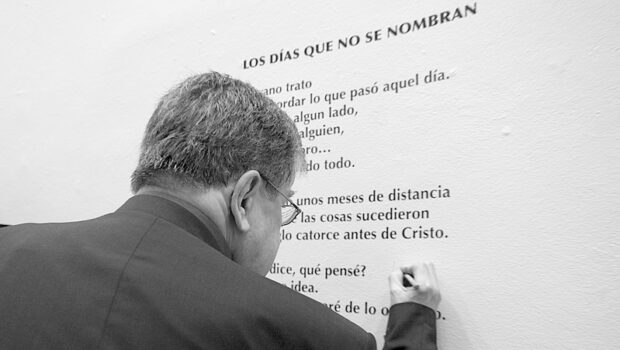Rododendros
Lena Yau
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Esta mañana desperté con rododendros en el paladar. Volví la mirada hacia las imágenes soñadas sin encontrar jardines. Puede ser qu hayan llegado como derrubios de lecturas añejas, acaso algún cuento en el que las flores desplegaron su cromática belleza. No es una palabra que acostumbre a pronunciar tampoco lo es azalea, otra de sus caras nominales. Desbrocé la visita en un intento de comprenderla: la hoja del rododendro saluda en espiral, el arbusto a veces es caducifolio, otras perenne, sus flores brotan por zumbido, su miel es ponzoñosa, pueden ser epífitas en el trópico. Una planta compleja en cuya naturaleza conviven principios opuestos. Sus aparentes contradicciones me hacen pensar en comida, el vínculo que establecemos con ella y cómo se refleja dicho vínculo en la literatura. Al fin y al cabo, las flores suelen preceder a los frutos. Recordé a Herta Müller y su relación con las palabras, las plantas y los alimentos. En Tubinga contó que de pequeña comía plantas y flores para que su boca se familiarizara con ellas. Lo dijo con la lengua en pliegues; la que habla, la que descompone dos idiomas, la que paladea lexemas y gustemas para aprehender el mundo y contarlo. Cada lengua tiene sus propios ojos, tituló la conferencia en la que habló del animus y el ánima del lirio, en la que describió el árbol de albaricoques que huyó del pueblo y se instaló en Berlín antes de que ella llegara para poder recibirla.
Cuando Herta Müller era una niña conversaba con flores, hierbas y arbustos, los imaginaba sacudiendo sus raíces del suelo y corriendo por el campo, veía los berros como la espuma de una pradera que para ella era el mar más grande. La pradera fue su lugar y su dislocación, un espacio de vida vegetal en el que no lograba encajar, una tierra que daba alimento a sus habitantes para poder engullirlos llegada la hora: el trigo te alimenta hasta que la tierra te come a ti. Pensaba que, si su peso se calculara en tréboles en lugar de kilos, los tréboles la aceptarían. Pero su atípica mesa no se limitaba a maleza y brotes. También devoraba palabras y agriuras; rebeldía inconsciente, intuición de la vida que vendría, batalla prematura y premonitoria contra el puño poderoso, consustanciación para ser ella misma sílabas, texto, voz. Herta masticaba trozos de periódico, desleía papel y tinta en su saliva y examinaba los matices de la papilla: picante, amarga, salada. Gustaba de los bordes: las frutas inmaduras o casi putrefactas, el queso azul y sobrepasado de abuela, los endrinos de los arbustos del cementerio en cuya pulpa saboreaba con placer y disgusto la carne de los muertos. Hoy sigue sin disfrutar de los albaricoques en punto ocal; prefiere el golpe acíbar de los que están verdes. El deseo y la voluntad no son los únicos motores que la impulsan a comer lo inhabitual. En una ocasión quiso salvar unas malvas, llevárselas de un mal recuerdo en los Cárpatos, darles tierra limpia. Recogió las semillas y se las llevó con ella. Cuando quiso sembrarlas no encontró el sobre en el que las había guardado. Preguntó por ellas: su marido las confundió con especias y las usó para condimentar la sopa.
En todas sus edades, Müller observa con inquietud el abordaje de platos ajenos. La manera de comer de su madre le resulta angustiosa: la boca que masticaba parecía ser independiente del cuerpo, tragaba ávida, incombustible, sin paz, ausente de sí, de todo, de todos. La pleitesía materna a la papa abrió una brecha entre ellas. Tubérculos que la escritora no podía separar de los campos soviéticos y de una madre que la castigaba por no rendirles el debido respeto. Algo similar le ocurre al ver comer al poeta Oskar Pastior. El mar de leva durante la amistad se agitó sobre la mesa y sobre los abetos. Para Herta Müller la adaptación a los campos de trabajo (¿resignación?, ¿internalización?, ¿supervivencia?) condicionó la conducta de su madre y de Pastior frente a los alimentos. Si su madre comía anegada de ansiedad, con un pie en reposo y el otro listo para emprender una huida, el poeta lo hacía entregándose en cuerpo y alma, con delectación, en profana oración de dolores y goces. Madre y amigo coincidían en algo: una vez que sus manos asían los cubiertos, el mundo dejaba de ser y ellos se transformaban en fantasmas. Su madre y su amigo: espectros que veneraban la papa y los abetos respectivamente. En su constante humanización de la flora, Herta le dijo a Oskar que los abetos eran holgazanes porque no hacían nada, siempre estaban verdes. El poeta, irritado con el comentario, los defendió: los abetos fueron su recordatorio de la civilización mientras estuvo en un campo de prisioneros.
Regreso a los rododendros en mi paladar. No llegaron en pétalos sino en grafías. ¿Cómo y por qué llegaron allí? Me pregunto si las hojas dispuestas como espiral pretenden hablar del movimiento entre idiomas de quienes traducen o viven y escriben en una lengua distinta a la materna, si su estar entre lo fijo y lo mutante apunta a las subjetividades, si la reproducción por zumbido es un guiño a la voz, a la creación, a la escritura y a la oralidad, tal vez a una cora semiótica densificada, si la dulzura tóxica de su néctar es una alegoría a las filias, fobias, complejos y recovecos de lo que nos nutre, si sus raíces en tierra y en el aire simbolizan intermitencia en los arraigos y desarraigos lingüísticos, filiales, territoriales. Me pregunto por qué apenas fui consciente de la palabra en mi sueño, apareció esta cita de Herta Müller: Los resquicios interiores no se corresponden con el lenguaje, lo arrastran a uno allí donde no pueden existir las palabras.
¿Y qué pasa cuando es al contrario? ¿Puede una palabra revelar resquicios de otra naturaleza?
No sé si alcanzaré las repuestas, pero tengo una certeza.
Despejar incógnitas es sumar más incógnitas y caminar en ellas.
Abandonarse como Vyta Sackville-West a la contemplación y la intimidad, aguzar la mirada, rebuscar, levantar una maceta imaginaria para mirar en su sombra.
Avanzar sin olvidar las palabras que Karim Ganem Maloof escribió sobre un árbol que es alimento que es tierra: la fruta pan sabe mejor si le rompes el corazón.
 Lena Yau (Caracas, 1968) es narradora, poeta, periodista e investigadora. Especialista en el vínculo entre literatura e ingesta. Asesora literaria de El sabor de la eñe. Glosario de literatura y gastronomía (Instituto Cervantes, 2011). Autora de los poemarios Trae tu espalda para hacer mi mesa (Gravitaciones, 2015 y Sudaquia, 2021), de Lo que contó la mujer canalla (Kalathos, 2016 y 2021), y de Bonnie Parker o la posibilidad de un árbol (Utopía portátil, 2018); de la novela Hormigas en la lengua (Sudaquia, 2015 y Baile del sol, 2021) y del libro de relatos Bienmesabes (El Taller Blanco, 2021, Sudaquia, 2122, Hambre de cultura 2023). Ha sido traducida al portugués y al inglés. Reside en Madrid. Su Twitter es @LenaYau.
Lena Yau (Caracas, 1968) es narradora, poeta, periodista e investigadora. Especialista en el vínculo entre literatura e ingesta. Asesora literaria de El sabor de la eñe. Glosario de literatura y gastronomía (Instituto Cervantes, 2011). Autora de los poemarios Trae tu espalda para hacer mi mesa (Gravitaciones, 2015 y Sudaquia, 2021), de Lo que contó la mujer canalla (Kalathos, 2016 y 2021), y de Bonnie Parker o la posibilidad de un árbol (Utopía portátil, 2018); de la novela Hormigas en la lengua (Sudaquia, 2015 y Baile del sol, 2021) y del libro de relatos Bienmesabes (El Taller Blanco, 2021, Sudaquia, 2122, Hambre de cultura 2023). Ha sido traducida al portugués y al inglés. Reside en Madrid. Su Twitter es @LenaYau.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: November 30, 2023 at 9:21 pm