Tres aleteos
Giovanna Rivero
Para escribir este texto esperé a que Marte dejara de joder a mi Mercurio. Lo hice porque es el primer texto que escribo para Literal Magazine, para el espacio en el que me invitan a habitar, como si alguien te dijera: aquí, en esta casa, hay una habitación para vos, hacé con ella lo que te plazca. De modo que doy los primeros pasos en esa habitación, imaginando lo que podría hacer con ella, sintiendo la luz tremenda que entra por sus ventanales. Por eso espero a que Marte se tranquilice, no quisiera entrar a empellones en mi habitación nueva y arruinar la atmósfera todavía serena que se respira.
(¿Qué pensarán honestamente mis amigas de este lugar especial que le doy en mi vida a la astrología?
Es supersticiosa, pensará alguna.
Pobre, dirá otra.
Es bruja, sonreirán.
¿De verdad le hablan las estrellas?, se preguntará aquella cuyo corazón también le pide aprender el alfabeto del cielo.
En fin…).
Cuando los tránsitos planetarios dicen que Venus no anda tan despistado como en los últimos tiempos, decido que escribiré precisamente sobre las supersticiones, esa pulsión tan impugnada, esa incomprendida de nuestras capacidades cognitivas, esa hada oscura y francamente cursi de la que solemos avergonzarnos porque echa luz sobre nuestras inseguridades.
Podría, claro, escribir sobre otra cosa. Se dice, por ejemplo, que la Antártida será, en un horizonte no tan lejano, el gran nido de las futuras pandemias. Podría escribir sobre eso, imaginar con mi costado más siniestro el tipo de plagas que nacerán en el frío (frío, por cierto, cada vez más líquido, como un helado de vainilla con quince minutos de antigüedad), podría poner bajo mi hipotético microscopio a esas criaturas biótico-abióticas que nos convertirán definitivamente en zombis, pero ya no como los desgastados muertos-vivos de las pelis, sino unos muy distintos: se nos dará por devorar las lenguas ajenas, porque entonces pensaremos que allí aún residen las últimas papilas gustativas, esos ojitos porosos que permiten sentir el sabor del mundo (y es que nosotros para entonces habremos perdido toda capacidad de sentir no solo los sabores, sino la temperatura de las cosas, su ternura, y también su implacable devenir hacia la putrefacción; tendremos la pasión de una ameba). En fin, podría, digo, pero no quiero. (A veces se me da por imitar a Bartleby y por usar muchos paréntesis).
Hoy, para comenzar, elijo las supersticiones.
Sabemos que Jung acuñó el término “sincronicidad’ para referirse a la relación de simultaneidad entre eventos o signos que proponen una lectura inédita, acausal. Cada ser humano está abierto a la experiencia de la sincronicidad y puede hacer uso de ella si abandona por un momento el corsé asfixiante de la antigua razón. Y al hacerlo, al recibir el regalo de la sincronicidad, puede además sentirse parte de un torrente simbólico compartido con toda la memoria y la imaginación del mundo. Recordemos que las reflexiones junguianas en torno a los arquetipos arrojan luz, precisamente, sobre el modo en que el gran ‘banco de datos’ psíquico de la subjetividad humana mantiene un constante flujo de valores (para decirlo en la ubicua lengua del capitalismo). Esto explica que culturas aparentemente muy disímiles compartan parecidas lecturas de algunas existencias: la mariposa en tanto muerte y transformación, el arcoíris y su connotación esotérica, la cueva como útero espiritual y exilio… No me resulta descabellado, pues, hacer de la superstición una práctica que colabore a esta ‘sujeción’ temblorosa que somos (en tanto ‘sujetos’) con una sensibilidad no siempre regida por la razón (por ese tipo de “razón” que se instituye como correlato del viejo positivismo). O mejor: creo que la superstición es de gran ayuda para mantener la cordura en el sinsentido del mundo.
(Afirma que la astrología es ciencia, dirá alguien que me estima.
Es bruja, dirán. Bruja científica).
Intuyo, en definitiva, que su práctica declarada nos hermana con la compulsión. Busco, entonces, algún dato que registre este parentesco. Sin embargo, lo que encuentro en la galaxia del Internet es su adulterada semilla etimológica. Alguien ha apuntado que la palabra “superstición” es una prima querida de la palabra “superviviente”, pues ambas recurren al mismo prefijo que indica posición y a la misma raíz verbal –stare, que significa “mantenerse en pie”– para indicar este anhelo por trascender una circunstancia. Me entrego, pues, a la conclusión delirante de que la superstición es el intento del sujeto por establecer nuevas reglas materiales, reglas que textualicen la vida de maneras singulares, a contrapelo de la causalidad unívoca que ofrecen las llamadas ‘ciencias duras’. La superstición, en este sentido, podría ser una rica herramienta cultural del pensamiento cuántico, que le otorga a quien observa una gran responsabilidad a la hora de proponer axiomas o premisas. Las matemáticas difícilmente enunciarían una fórmula que explique la (co)incidencia entre la aparición de un gato negro en el alféizar de nuestra matutina ventana y un día plagado de problemas matrimoniales. La superstición, en cambio, pone a andar siglos de información, abre archivos inconmensurables de experiencias humanas que confluyen hacia el exacto instante en que uno ve un gato negro, reluciente, hermoso, eterno. Un gato que viene a regalar sus profecías en un mundo descreído. Sin ese sobresalto del instinto y del afecto, la vida estaría a merced de la explicación pretendidamente ‘lúcida’ de los hechos, explicación que, en muchos casos, se pliega obediente a cierto elitismo conceptual. La superstición, en cambio, pone en la misma sintaxis elementos que pertenecen a naturalezas profundamente distintas, tal vez opuestas o contradictorias. ¿Qué relación tiene, al fin de cuentas, derramar accidentalmente la sal con las oportunidades desperdiciadas? ¿Quién distinguió por primera vez en esa torpeza la prefiguración de una mala decisión? ¿No sería que el cuerpo, enajenado por la ansiedad y la falta de confianza en el instinto visceral, desoye también el peso específico de la materia, así se trate de un impalpable grano de sal? Pero, aun más: ¿No es este un procedimiento similar al de la construcción de un poema? La entropía del poema tiene el poder de crear otro orden de significación, un sentido conmovedoramente nuevo, una epifanía. Y es precisamente por esto que la superstición constituye, para mí, una puerta hacia la revelación.
(¿No te basta la escritura como oráculo?, me preguntará, comprensiva y genuina, alguna amiga).
Además, digo yo, en una modernidad que desprecia todo lo que huela a “pensamiento mágico”, cultivar alguna secreta superstición puede regalarnos un espacio precioso de libertad lírica, de ligero dominio sobre la incertidumbre, igual que una pájara se sostiene con la delicada arquitectura de sus alas en el azar huracanado de los vientos. Todavía hoy creo, por ejemplo, que el tiempo que pasé en la tierra de los malvados de Truman Capote sin mis hijos –siendo ellos todavía pequeños– fue tolerable (para mí) gracias a ciertos rituales cercanos al delirio. De entre ellos, el más sencillo consistía en mantener la hora boliviana en mi reloj. Si el tiempo era una ficción, yo debía proteger el tempo amado de nuestra narrativa, el minuto y el segundo en el que, aun lejos, podíamos estar juntos. Imaginaba con los ojos abiertos sus horarios de comida, el momento en el que se abandonarían al sueño… Pensaba, recuerdo ahora, que si en las pelis de terror, la criatura tomada por la pasión satánica ve horrorizada el decurso retráctil del segundero del reloj, que marchando hacia atrás la expulsa del tiempo y de la historia, la despoja de toda aura mercurial, yo iba a cuidar de nuestro invencible amor con una pequeñísima superstición, un ritual lleno de inocencia y de esperanza: mi reloj siempre marcaría el ritmo circadiano de los corazones de mis hijos. No siempre esta práctica humilde era suficiente para sostenerme, pero funcionó en más de una ocasión, incluso cuando, al borde de un ataque de pánico, una tarde noté que al segundero le costaba avanzar, como si un cansancio de siglos comenzara a asentarse sobre el cristal del reloj. Tal vez era la nieve espesa bajo la cual había caminado, a la hora en que mis hijos estarían cenando. Como si en eso se me fuera la vida –y se me iba, lo juro–, le di tres golpecitos insistentes a la espalda metálica del aparatito, tic, tic, tic, y la aguja aleteó y continuó como una pájara aplicada con su valiosa tarea. Por lo menos por ese día, había alcanzado el otro cometido de mi secreta superstición: sobrevivir.
(Debe ser hermoso descifrar el cosmos, dirá, alucinada, otra amiga).
 Giovanna Rivero (Bolivia). Es doctora en literatura hispanoamericana por la University of Florida. Es autora de los libros de cuentos Tierra fresca de su tumba (2020) y Para comerte mejor (2015), y de la novela 98 segundos sin sombra (2014), entre otros libros. Fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de “Los 25 Secretos Literarios Mejor Guardados de América Latina” (2011). Académica independiente. Junto a Magela Baudoin y Mariana Ríos dirige Editorial Mantis. Coordina talleres de escritura y lectura online. https://giovannarivero.com/
Giovanna Rivero (Bolivia). Es doctora en literatura hispanoamericana por la University of Florida. Es autora de los libros de cuentos Tierra fresca de su tumba (2020) y Para comerte mejor (2015), y de la novela 98 segundos sin sombra (2014), entre otros libros. Fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de “Los 25 Secretos Literarios Mejor Guardados de América Latina” (2011). Académica independiente. Junto a Magela Baudoin y Mariana Ríos dirige Editorial Mantis. Coordina talleres de escritura y lectura online. https://giovannarivero.com/
Posted: November 9, 2022 at 10:44 pm


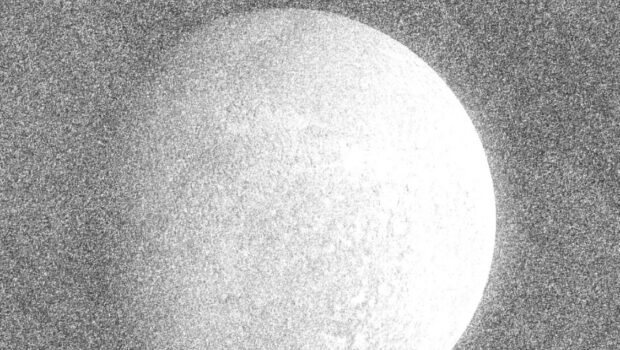

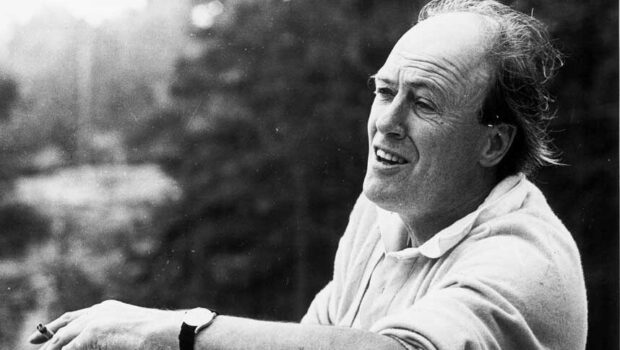






No conocía el trabajo de esta autora pero me encantó. Soy supersticiosa, lo confieso y este texto, valida, a partir de este momento, lo que hasta ahora había sido mi secreto