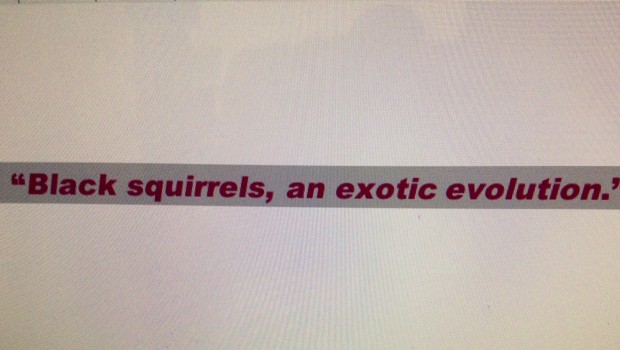Un país extraño (fragmento)
Gustavo Fierros
En pláticas de corredor y atacando prejuicios, hubo quienes sostenían que eran simplemente de otro color. Pero muchos afirmaban que no sólo su aspecto era distinto, también su conducta, decían, era otra, menos dócil y más agresiva. Más tarde el profesor Vagant dio su versión académica y sostuvo que se mezclan y conviven sin que el color les importe. Todos saben, dijo, que no son de aquí; pero casi nadie conoce sus históricas migraciones. A Washington llegaron, contra su voluntad, hace años, desde los tiempos de Roosevelt. La población ha crecido y hoy su color oscuro comienza a ser el predominante en algunas áreas. Y esto se explica, en parte, también por su color, un color de pobres por que les da la ventaja de sobrevivir comiendo poco.
Yo las descubrí entre los generosos pastos de la universidad cuando comencé a frecuentar una de las mesas detrás de la biblioteca, en un claro entre los árboles que la rodean. Y era primero una cola erizada entre la yerba que desconocí por su negritud. Luego, cuando pude verla completa, apareció con esos movimientos rápidos y cortados que tienen los personajes de un flipbook. Alzó la mirada y reconocí la incredulidad de ardilla, siempre convencidas de que hay algo oculto. Bastó que le dejara caer unas migajas para que se arriesgara hasta mis pies y mostrara, sin vergüenza, su hambre de siglos y la negra desnudez de su abrigo.
No sabía entonces que había otras como ella y la creí solitaria, acaso rechazada por aquella mayoría gris que habita en los parques. Era negra como un cuervo, pero por lo demás, como cualquier otra, poseía esas manecillas de relojero apurado, la larga cola y los furiosos dientes. Comencé a compartirle mi lunch. Me quedaba quieto cuando la veía aparecer y comenzaba a dejar caer trozos de pan. Invariablemente ella se erguía a unos metros, tal vez poniendo a prueba mi quietud. Luego avanzaba hasta mis pies, pasando de uno a otro si le era necesario para confiscar sus hallazgos. Y solía pasar que al encontrarse con un trozo mayor lo cogiera con ambas manos y huyera, brincando a dos patas, como un pariente lejano de los canguros.
Pero no estaba sola y tal vez ni siquiera era la misma. Resulta que había muchas de su clase, suponiendo que constituyen una, aunque según el doctor Vagant las ardillas grises son de la misma, que es por cierto una muy trabajadora. Entre todas forman un ejército de minúsculas manos, de seres laboriosos que ahorran moderadamente para las estaciones frías. Depositan sus ganancias, toda clase nueces y de pequeñas semillas, en donde pueden, en cualquier terreno, con alto riesgo de ser descubiertas, de que otros se aprovechen de su trabajo; pero con la confianza ciega en el instinto, su inteligencia emocional, de burlar todos los obstáculos y de recuperar su ahorro. Trabajan, es cierto, en la sombra, cuando los perros bajan la vigilancia. Entonces aparecen, se internan en los patios traseros, hurgan en los desperdicios y rescatan la cena que anoche nadie quiso. A las grises las he visto atrás de mi casa, rivalizar los basureros a los homeless y luego, con su premio, también como los homeless, hundirse en la espesura del parque que conduce al río.
Pero las grises no cargan con los prejuicios que condenan a las negras. Algunos temen que ellas sean el resultado de una degradación genética o que porten alguna enfermedad. Otros aseguran que son más violentas. Pero el profesor Vagant lo desmentía y a mí me alegraba esa defensa como si fuera mi victoria sobre los prejuicios de los demás. A ellas, decía el profesor, parece no importarles la diferencia de color.
Un día, en la entrada de la biblioteca encontré un cartel que anunciaba el tema de una conferencia: “Black squirrels, an exotic evolution.” Así descubrí al profesor Vagant, biólogo, naturalista y experto en pequeños mamíferos. La conferencia tuvo lugar un jueves en el pequeño auditorio de la biblioteca. Llegué temprano y escogí asiento entre las últimas filas. Vi llegar al profesor, inconfundible entre la escasa asistencia, un hombre casi calvo, pero con un rotundo candado de barba negra que le cerraba el mentón. Era un viejo robusto, casi atlético, vestido con una camisa a cuadros y portando tan sólo una libreta. Parecía un estudiante de primer año con el rostro súbitamente envejecido.
Ahí también descubrí a Jessica, que llegó justo cuando la conferencia estaba por comenzar, cuando el profesor ya estaba listo y probaba su micrófono. Ella se detuvo unos segundos en el umbral del auditorio, recortada por la luz del sol a sus espaldas. Llevaba una blusa negra de hombros descubiertos y enseguida me pareció una belleza de números exactos, casi aérea y sin despilfarro. Avanzó entre los asientos y tomó uno de los que estaban al costado derecho del conferenciante. Me ha pasado antes, como en los cafés, clavar la mirada en alguien y confeccionar una personalidad con el puro aspecto. Y no sé por qué, desde que vivo en los Estados Unidos mi afición fisiognómica tomó un camino religioso. Comencé por preguntarme si, según su forma de vestir, las personas serían creyentes o no y a cuál de los clubes divinos pertenecería. Hice grandes progresos al descubrir, por ejemplo, que a unas largas calcetas extendidas hasta las rodillas las acompañaba casi con seguridad un credo puritano. Sin embargo, lo primero que me atrajo de Jessica fue otra cosa, un juego de contrastes del que parecía emerger su belleza: alta pero con rostro infantil; pálida, casi lívida y enmarcada por una cabellera negra como la tinta.
El profesor Vagant contó que debido a que la historia de Washington ha sido escrita por humanos y no por roedores, poca gente ha prestado atención al hecho de que dieciocho ardillas canadienses fueron liberadas del Zoológico Nacional durante la presidencia de Theodore Roosevelt. ¿Por qué? Porque entonces se pensó que las ardillas grises, diezmadas por la cacería, se estaban extinguiendo. ¿Sabíamos acaso que en 1808 una ley en Ohio obligaba a cada hombre blanco –es decir libre– a entregar cien pieles de ardilla al año o pagar tres dólares en efectivo?
Lo más llamativo de Jessica provenía, sin embargo, de su exterior, de un contraste con los demás. Ella parecía dedicar a la conferencia una actitud que bien puedo calificar de sajona. Quiero decir que se estaba quieta, prolongadamente quieta y seria con una expresión que parecía casi una sonrisa. Era más bien una de esas formas del disimulo que fracasa en su intento de ocultar emociones mostrando precisamente una tensión.
Por una ventaja evolutiva, por su abrigo negro, continuó el profesor Vagant, los descendientes de esas dieciocho ardillas se han multiplicado en la región. Es un ejemplo vivo, ante nuestro ojos, dijo, de una selección natural trabajando. En el invierno su color les permite retener más calor de la luz. Si pueden sobrevivir con calor solar, entonces no demandan mucho calor a su metabolismo, y por lo tanto necesitan menos comida.
Al afán de silencio de Jessica lo contradecía, sin embargo, la actitud de los jóvenes a su lado. No paraban de hablar, de reclinarse, de estirarse y de mirar hacia todas partes. Y era tan evidente su escándalo, tan obvio el hecho de que estaban ahí obligados, que no faltó quien les pidiera silencio. Pero ella permaneció como si ese ruido no existiera. Me convencí entonces de que esa tensión era en realidad una resistencia, una forma eficaz y mínima de oponerse al ambiente. Y descubrí una armonía entre la economía de sus rasgos y su actitud; su quietud y su perfil eran una forma de la austeridad que lejos de ser simple carencia es la libre elección de una paciencia. Y a pesar de mi historia con ella, aun puedo admitir que pocos de aquellos a quienes he espiado me han dejado la impresión, como lo hacía Jessica, de ser los dueños de su aspecto.
Según el profesor Vagant, se trata de un gen que se está expandiendo entre las ardillas grises y que hoy lo llevan ya el veinticinco por ciento de esa población. Una señora del público, sentada en la primera fila, pregunta al profesor por qué son más agresivas que las grises. El profesor sonríe y contesta, con un leve tono de protesta: “aunque de un color diferente es la misma ardilla, y entre ellas parecen sentir exactamente lo mismo.”
Avanzada la conferencia le descubrí otro contraste. La veía inmóvil entre el auditorio, como una ligera embarcación inmune a los embates de un mar de estudiantes abúlicos, de muchachos que ora se rascaban la nuca ora volteaban en susurros previsiblemente graciosos. Ella se estaba quieta en la superficie de ese ruido hasta que, de pronto, bajaba la mirada y se hundía en una libretilla que guardaba en el regazo. Sumergida en sus ideas tomaba notas, mientras el pelo, bandera pirata, le sombreaba las mejillas. Luego alzaba la mirada, emergía como quien regresa de su intimidad a una tensión superficial.
El profesor Vagant ha estudiado a las ardillas desde hace más de veinte años. Suele recibirlas en su casa, en un árbol de su patio trasero. Un día se le ocurrió atraerlas con algo delicioso y por lo tanto escogió ese idiosincrático dulce que es el peanut butter; cosa que en México, pensé, sería impensable (¿un hipotético científico mexicano habría usado cajeta para atraerlas?). Al peanut butter le agregaba Valium, confesó. Al principio todas las ardillas eran grises (y seguramente más alertas). Ahora cuatro ardillas negras, por lo menos, son sus vecinas. Ya no usa Valium, aunque sí peanut butter. Al final de su discurso, como repesando al tema, el profesor insistió: Las ardillas no se tratan distinto por ser grises o negras; a ellas parece no importarles.
Al terminar la conferencia se irguió y sin aplaudir y sin prisa, se encaminó a la salida del salón. La seguí y me detuve en la puerta. La encontré hablando con alguien. Encendió un cigarrillo y comenzaron a caminar. La noche ya era plena y las vi desaparecer entre los árboles. Entonces tomé mi largo camino a casa, primero hacia la estación del metro, pero ya con el firme propósito de conseguir peanut butter.
Posted: September 20, 2012 at 9:32 pm