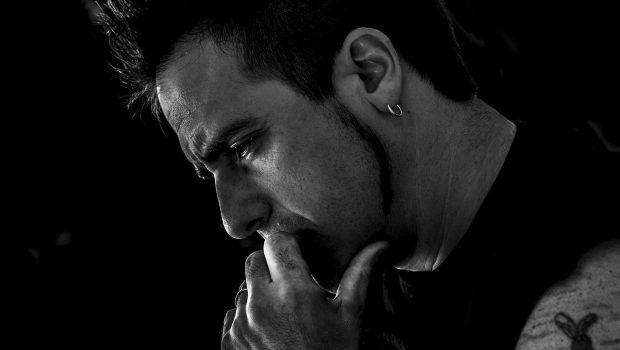UNO
José Balza
1
Afuera la corte de ministros, secretarios, negociantes, diplomáticos, generales. En su vasto despacho, solitario por unos instantes, alguien –cosa rara– observa la pantalla, siempre encendida. Normalmente es él quien luce desde ella. Ha tenido el impulso de captar la noticia de manera directa; de no perder el último placer que obtendrá del caso: transmiten la muerte del campesino que ha desafiado su poder con una huelga de hambre. Casi un esqueleto, aquel hombre antes fornido, se volvió una paradoja para la grandeza del mandatario. Lo sacan del hospital y familiares, amigos, una verdadera multitud, según permite vislumbrar la cámara, lo recibe.
Este alguien va a dar la señal cotidiana para que entren todos y repetir sus vacías menudencias. Espera unos segundos, golpea con dureza el escritorio. Es completa su satisfacción.
2
Como siempre, siguió el impulso: el viento mueve con suavidad los árboles y el sonido de las hojas acaricia. El mundo es un cambiante volumen verde que surge desde la tierra y ofrece su tacto al cuerpo. También el sol hace crecer los pectorales, las verijas, todo. El muchacho ha corrido desde su casa hacia el boscaje intenso. Sudan el pecho y las axilas. Se detiene entre la fronda bajo el gigantesco algarrobo. Apenas tiene tiempo de mirar la luz filtrada en la altura. Abre la bragueta y con sólo un leve movimiento alcanza el orgasmo que lo maravilla, lo estremece, lo entrega. Ha flotado por segundos pero ya la tierra fresca, la amante milenaria, lo acoge de nuevo.
3
Igual que su padre nunca se ha movido del pueblo, tan próximo a las pequeñas montañas de roca roja como a la sinuosa cercanía del mar. A medias pescadores y a medias vendedores de frutas, traídas por otros campesinos desde montes lejanos, él y sus hermanos viven a diario la experiencia del trabajo y de asistir a la pequeña escuela, como lo han exigido sus padres.
Por eso, pasados los años, a nadie extraña que, mientras sus hermanos ya van estableciendo familias propias, él haya elegido partir a la gran ciudad para estudiar en una universidad. De acuerdo con el padre realizará cursos para desarrollar un viejo proyecto: adquirir aquellas tierras que marcan el límite de la población y cosechar y producir, para el bien de la localidad, para mejorar la vida familiar, pero con métodos actuales.
Estuvo ausente por algunos años, volviendo sólo en vacaciones. Logró su profesión sin dejar de trabajar; también la compañía de una esposa fresca y decidida a cultivar la tierra. Se han cuidado de tener hijos y en cinco años, ahorrando sin cesar, pueden solicitar al banco un préstamo.
Las amadas hondonadas fértiles, el bosque de algarrobos, son ahora suyos. Un documento oficial lo garantiza. Y el proceso de siembra –calculados los ciclos, las estaciones de lluvia y sequía, la capacidad del suelo, las necesidades alimenticias de la región– desemboca en modestas ganancias, pero en posibilidad de trabajo para una decena de hombres y mujeres.
Con ellos él va compartiendo los resultados. Algunas nuevas casas en los alrededores muestran el apego y el éxito de todos.
En medio de ese equilibrio mueren sus viejos padres; alguno de sus hermanos también trabaja en las hectáreas verdes. Y su mujer ha resultado el alma de la colectividad.
Ya él no es aquel muchacho delgado de la pubertad. Sólido y grueso, como sus hermanos, extiende salud. Nunca sabe cuando le ocurrirá (y puede ser estando solo en casa, recorriendo los surcos sembrados junto a otros hombres o en medio del abrazo con que su mujer lo recibe) pero cada tantos meses regresa esa sensación, lo envuelve la clarísima impresión de que su cuerpo se anuda con la tierra y la vegetación, de que algo sale fuera de sí y acude a ellas, como en éxtasis, como placer innombrable, hasta dejar en silencio todo recuerdo. “Es –trató una vez de explicarlo a su esposa– un vacío lleno de alegría, una circulación entre mi sangre y la de las matas, el verdor de la tierra hecho sangre”.
Nada excepcional por otra parte, porque así como surge desaparece la emoción y ni un detalle de su conducta podría revelar a otros que ese vínculo adquiere consistencia. En ocasiones ni siquiera él mismo lo advirtió hasta que en la noche, cansado y ya dispuesto al reposo, comprende que horas antes se le atravesó la materia de su mundo en la cabeza. Y entonces puede sonreír o reír un poco, alentado.
4
Ahora surge un gobernante elegido –también por él– que ofrece cumplir sus promesas de justicia al país. Cuanto fue abandonado o descuidado en las décadas recientes se convierte en objetivo de novedad social. El país del petróleo estéril pasará a ser el de la igualdad y la riqueza útil. Marginales, etnias, obreros, campesinos serán la nueva flor del mundo. Un vendaval de esperanza sacude a la sociedad.
Y el remoto agricultor se entusiasma al vislumbrar la posible recuperación de campos y pueblos olvidados. Comienza a trabajar con vecinos y a estimular en ellos acciones para obtener un desarrollo saludable.
Pero el alto gobierno hace un giro en sus perspectivas: en lugar de trabajo democrático y logros locales decreta rígidas y anticuadas leyes para absorber lo que debe ser independiente. La ambigua palabra “revolución” es tañida para fingir justicia y es el propio gobierno con sus ministros, con sus militares y todos los poderosos del partido quien subsume las posibilidades individuales de trabajo.
El bosque de los algarrobos y las tierras cultivadas pasan súbitamente a ser expropiadas: pertenecen de manera violenta a una demarcación voraz, mayor, que los incluye como parte de una inmensa posesión estatal.
Él conoce sus derechos y el valor de sus documentos legales. Y en el fondo el trabajo cumplido durante años no ha sido más que una manera libre de convertirlo en justa misión. Confiado acude al ministerio respectivo para reclamar y aclarar la situación. Es atendido con prontitud pero pasan las semanas y su caso sigue relegado. Acude a los nuevos dirigentes de la vasta extensión oficial dentro de la cual yace su territorio. Muchos de ellos fueron formados y entrenados por él para defender sus labores. Alguien lo escucha con atención y le promete intervenir. Otros lo miran con sarcasmo, como si apenas lo hubiesen conocido.
Asiste a la televisión y la prensa. En la medida en que su reclamo toma relevancia, el silencio o las burlas de los dirigentes gubernamentales aumentan. Con los meses avanza la desposesión: llegan grupos de gente que ignora la vida del campo, utilizan los productos ya recogidos o los dejan deteriorarse; son sustituidos por nuevos grupos, más desinteresados en el cultivo. En un año la ruina recorre los terrenos. Así como vinieron desaparecen los enviados. Van a ocupar otros lugares.
Cartas, un abogado, conversaciones con políticos, entrevistas: no hay solución. Y para colmo desde el poder se insinúa que el reclamante es un inadaptado, que padece de obsesiones y pudiera tener algún mal mental. Su mujer y algunos amigos lo acompañan en la compleja situación. Él solicita hablar con el presidente; no lo logra.
5
Aunque ha conservado su casa no puede recorrer su tierra ni el bosque cercano a ella. Gente armada lo vigila. Pero una madrugada escapa y atraviesa los montes. Muy lejos bate el mar y desde alguna carretera viene el rápido eco de gandolas y de música sucia. Sin embargo su oído se ajusta al invisible tejido de los pájaros: desde el menudo y agudo vibrar hasta el lánguido canto, bajo y duradero, como un trazo. La sombra palpita en ese rumor. Él se ha detenido bajo un tronco poderoso y se recuesta en sus raíces. Un cuerpo vegetal más dentro de la seca humedad. Creyó que su ansiedad provenía de la vigilancia que atenaza su casa y es así; de la impotencia ante el absurdo silencio contra su justo reclamo; de la simple y humana fe con que defiende su propiedad; creyó que escapar y correr ahora dentro del matorral lo calmaría. Pero a medida que se inclina un poco más y su cuerpo pasa del recio tronco al suelo, como si quisiera dormir en la tiniebla, su corazón se acelera: advierte que todo eso importa mucho, importa porque ha sido su destino, un destino hecho por sus manos, día a día; pero que lo más valioso y exigente está adherido a su cuerpo en este instante: la tierra misma.
Y comprenderlo empieza a serenarlo: por sus venas pasa el rumor de la noche; la tierra y el bosque respiran como él, con silenciosa expectativa. Se pertenecen más allá de cualquier otro mandato. Y entonces lo sabe: la tierra le pide su vida.
El momento es suyo pero también de todos los hombres como él.
6
Al amanecer dejó de beber y de comer. Con su abstinencia desafía los poderes, la ley de la revolución. No hay en su conducta delirio ni espectáculo: requiere la devolución de su territorio, la aplicación de justicia, la defensa de la dignidad. El país entero, con su habitual frivolidad, se entera de su demanda: para algunos es un mártir, para otros una caricatura televisiva. El jefe de la revolución también sigue las noticias del caso, pero nunca responderá, para éste es un simple campesino desleal que desobedece a su poder, lo reta. Y es necesario someterlo.
Después de meses y de mil humillantes horas, el hombre, prácticamente convertido en un lúcido esqueleto, muere de hambre.
7
El otro acaba de verlo por televisión y sonríe triunfante. Ya van a entrar al lujoso despacho sus cortesanos para cumplir con él una rutina más.
Octubre 30-31, 2011.
• Este cuento forma parte del volumen inédito de José Balza Trampas (ejercicios narrativos). Antología fugaz.
 José Balza (Delta del Orinoco, Venezuela, 1939) es ensayista y narrador. Autor de una vastísima obra, entre sus títulos más recientes destacan Pensar en Venezuela (BPR Publishers, 2008), Después Caracas (Alfaguara, 2009).
José Balza (Delta del Orinoco, Venezuela, 1939) es ensayista y narrador. Autor de una vastísima obra, entre sus títulos más recientes destacan Pensar en Venezuela (BPR Publishers, 2008), Después Caracas (Alfaguara, 2009).
Posted: February 27, 2015 at 7:00 am