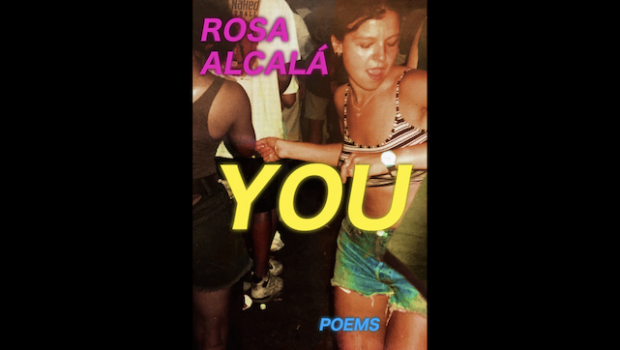Aniversario
Daniela Becerra
La alfombra azul se extiende desde las habitaciones hasta el comedor. El buffet desborda abundancia con sus diez variedades de lechugas, aderezos, carnes, pollo, capellini, espagueti, lasaña, helados rosas, verdes y amarillos. Techos de espejos. Parejas que replican unas a otras, jóvenes entusiasmados por la paternidad, con los hijos encima del regazo, y el chocolate del postre embarrado en sus mejillas. Leonardo toma la mano de Virginia, destacan las manchas de la piel de ambos, las uñas quebradizas. Ella retira su mano. Siempre esa manía de él por apretarla. ¿Por qué me quitas? Ella lo ignora. Los nietos piden otro helado. Virginia acompaña a uno de los pequeños por un cono de promesas color canela. En la mesa de al lado, los hijos, como cada tarde del viaje, hacen cuentas, los papás no deben pagar nada, no cualquiera cumple cincuenta años de casados.
El crucero al Caribe para festejar con toda la familia. Leonardo mira a Virginia. Ella le devuelve la mirada de soslayo. Él se conecta a internet. Ya pareces uno de tus nietos, mira que estar todo el día en el celular. Y la mirada de soslayo se transforma en la mirada de hastío. Los ojos que giran hacia arriba exasperados. Leonardo creyó que los años les suavizarían el carácter, los odios se matizarían. La idea del divorcio acechó cada semana, cada mes, cada día de su vida. ¿Para qué? ¿Para encontrar después las mismas miradas de hartazgo en ojos que antes lo miraron ilusionados? ¿Para dividir sus ahorros? Los hijos están empeñados en escribir un discurso para el día del aniversario. Nuestros padres han sido esposos ejemplares, solidarios. Años de no salir con los amigos para estar en familia, de no comprarse un traje nuevo para ahorrar y salir todos juntos de vacaciones. Recuerda esos viajes de largas autopistas y playas saturadas. De cervezas y mariachis en un restaurant de mariscos. Los hijos que se negaban a salir del auto hasta no ir a un lugar menos corriente, como decían ellos. Tan feliz que era él hundiendo los pies en la arena con un plato grande de almejas, un pescado a la talla, salsa picante y un tarro de cerveza. Dos cervezas porque a la tercera, comenzaban los discursos. Virginia le decía al mesero, ni una más para el señor. Tener que cuidarlo como niño, estaba tan cansada. Contar los tragos y si no convertirse en el basurero de su desencanto, oír sus lamentos, los reproches a los hijos, la cantaleta de siempre, el ustedes no me entienden, tanto trabajar para esta bola de desagradecidos y luego las lágrimas que no conmovían a ninguno. Pedirle al mariachi una canción, y ver el entrecejo de Virginia, ya tan marcado, contraerse cada vez más. Ella no soporta esas letras chillonas. Y ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Ella lo dejaba llorando solo en la cocina o en las mesas de metal en las playas del Pacífico. Hace cuarenta años en Acapulco, los niños eran muy chicos. Esa noche festejarían su aniversario. Leonardo tomaba margaritas en la piscina. Aquí te espero, preciosa le dijo mientras ella subió a los niños a la habitación, prohibido abrirle a nadie y puso una serie de televisión, de las que no les permitía ver. Pidió servicio a cuartos. Se maquilló, se puso el vestido rojo con la cintura entallada, que había traído para festejar los diez años de matrimonio. Él la había llamado preciosa, estaba de buen humor, quizá bailarían esa noche, cenarían bien, se reirían como hace años, hasta volverían a besarse… Se miró en el espejo del ascensor. Las pestañas rizadas, el cabello negro hasta la espalda, salió montada en la seguridad de los tacones. Se sentía magnífica, con su vestido ajustado, y los zapatos que estrenaba ese día. Cuando llegó a la terraza, él apoyaba los brazos y la cabeza sobre una mesa. Virginia vio de lejos sus movimientos rítmicos, lloraba… Las mejillas se le encendieron de rabia. Su cabello ondulante estuvo a punto de despeinarse, los ojos negros como dardos, atravesaban cualquier piel. Tomó asiento en un banco alto del bar y pidió un tequila. Pidió dos, ella no lloraría. El tercer trago fue regalo del rubio, seguramente un americano, demasiado alto para el promedio local. Virginia lo tomó y miró al güero con un gesto de agradecimiento que él interpretó como una invitación. Se acercó, su rostro estaba rojo por el sol, podía ser guapo, a pesar de esa piel quemada, los ojos pálidos, el español mal entonado. Era supervisor de una cadena de restaurantes. Se rieron de sus intentos por comunicarse en un castellano fragmentado. Virginia vio la argolla de matrimonio. Lo invitó a bailar. Le enseñó cumbia, él siguió sus pasos, la tomó de la cintura. Su risa se desbordaba. Virginia pensó que era torpe pero podría gustarle. Quizá. Leonardo bailaba mucho mejor pero ahora seguía apoyado sobre la mesa, estaría dormido, ahogado en lágrimas. Estaría roncando. Transpiraría alcohol. El mesero ya ni siquiera se le acercaba. El rubio dijo que ella era preciosa, usó la misma palabra que Leonardo, pero ella no recordó. Cuánto me gustan las mexicanas. Y él la levantaba en brazos y se reían y a Virginia no le importaba nada, ni los niños, ni Leonardo, el mundo giraba y había que esforzarse para no perder el ritmo. Se aferraba a los brazos del gringo. Y cuando él le preguntó tu habitación o la mía, por supuesto la tuya, contestó. La habitación estaba limpia, en orden, no había ropa tirada en el piso, ni montones de medicinas y bloqueadores solares al lado del televisor, ni el tendedero de ropa mojada en el baño o los gritos de los niños por las quemaduras del sol. Él ya no eligió una cumbia para seguir bailando, ahora algo tranquilito, una canción de Elvis. Por primera vez se fijó en él. Quizá era más joven que ella. Se dio ánimos. Sus manos eran enormes, lo besó, qué sabor tan extraño amargo, suave, distinto, sus brazos eran musculosos, la piel muy blanca. Tan alto y sonriente. A ella la intimidaba ese cuerpo nuevo. Muy lampiño, demasiado. Ahuyentó el desconcierto. Cerró los ojos. Lo fue desvistiendo a ciegas, hundió su lengua en la boca de él, la boca que ahora representaba el mundo entero. Se dejó tocar por las manos que la alejaban de las noches de insomnio, de las quejas de los hijos, de los ronquidos de Leonardo, del amor eterno, del sacrificio, de los esposos ejemplares. Sus manos tropezaban, no sabían cómo tocarse. Las caricias de Leonardo eran más atinadas pero cada una de sus caricias estaba ya teñida de amargura y de deudas, de ropa sucia y boletas escolares.
Regresó a su habitación. La habitación olía a orines. El pequeño aún mojaba la cama con las pesadillas. Leonardo dormía con los niños agazapados en los resquicios de su cuerpo. Uno entre la axila, el otro en el hueco de la clavícula y el cuello. Las camisetas de los chicos se enredaron en sus tacones, pisó una llanta inflable y esquivó una pelota de playa. Se acostó junto al niño mayor y cerró los ojos.
El mar del Caribe se cuela por las ventanas. Por la tarde iré al casino, dice Leonardo. Merece un tiempo solo, merece gastar su dinero en él, piensa. Dije que voy al casino ¿por qué me ignoras? ¿A cuenta de qué esa mirada perdida como si fueras una jovencita? Virginia sigue en el sueño. Se aferra al gringo lampiño y sus desabridos besos. Los hijos siguen redactando el discurso. Para el festejo quiero mariachis, dice él y mira triunfante el entrecejo de ella. Nuestros padres, esposos ejemplares. Nunca se odiaron tanto.
 Daniela Becerra ha publicado en El Financiero, Reforma, Elle, Harpers Bazaa, además de Amura, Nagari Magazine, la revista Este País y el blog de corredores de El Universal. Fue editora del libro Alcanzando el vuelo. Responsabilidad social en la empresa, editado por CEMEFI y Celanese y de un libro sobre las etnias del Estado de México. Twitter: @danielabr3
Daniela Becerra ha publicado en El Financiero, Reforma, Elle, Harpers Bazaa, además de Amura, Nagari Magazine, la revista Este País y el blog de corredores de El Universal. Fue editora del libro Alcanzando el vuelo. Responsabilidad social en la empresa, editado por CEMEFI y Celanese y de un libro sobre las etnias del Estado de México. Twitter: @danielabr3
Posted: January 13, 2016 at 11:34 pm