Huberto
Malva Flores
Todo empezó con las palabras, ya se sabe. Se volvieron metálicas y luego lo oscurecieron todo. Sólo ellas brillaban: palabras que para mí eran remedos, falsos remedios. Y empecé a contarlas. Cuando alguien hablaba, sólo escuchaba las infames palabras como un tintineo que se robaba el oxígeno y mi cabeza iba contando: una, dos, tres, cuarenta veces la misma palabra repetida sin ningún pudor por alguien que no se daba cuenta de que lo hacía. Ya no sabía qué estaban diciendo las personas y su rostro tomaba para mí el de un ruido distorsionado y monstruoso. Era el Mal convertido en palabras que querían convertirnos a nosotros también. Terminé en el hospital.
En el principio fue el verbo. Pero, ¿cuál verbo? Dejé de salir. Primero de mi casa, luego de mi estudio, luego de mi habitación. Una “habitación propia” donde creí que no entrarían las palabras. Dejé de escribir. Con un esfuerzo inaudito logré cumplir algunos compromisos. Pero abría Twitter, abría Facebook y otra vez estaban ahí las palabras, la violencia inaudita, los linchamientos idiotas en los que participaban tantos “sólo por convivir”; un muerto, los muertos, Trump…
Aunque lo necesitaba, decidí abandonar esta columna que escribía para sostener lo que siempre dije a mis alumnos: que las palabras son nuestra única arma, que no pensáramos que éramos subversivos o serios por no hablar con un lenguaje comprensible y empático. Sustituirlo por fórmulas traicionaba y corrompía a la literatura que era real como un cuerpo: se podía tocar, oler, oír, sentir. Pero me di cuenta de que era una cruzada no sólo inútil sino patética. Una batalla perdida.
Gracias a un tratamiento poco amigable pero al final efectivo, poco a poco me he ido recuperando. Volví al libro que estaba escribiendo y ayer le hablé, después de mucho tiempo, a Huberto Batis. Quería que me prestara las cartas de las que hablaba en un artículo: “La pax octaviana”. No las tenía ya consigo. No había guardado una copia. Además, su archivo estaba perdido o disperso.
A Huberto Batis le debo no sólo la vida literaria pues fue el primero en publicarme en el legendario Sábado. A Huberto Batis le debo también, paradójicamente, mi admiración por Octavio Paz. Eran tantas las anécdotas y los chistes (los mejores chistes que he escuchado) que contaba a costa del poeta cada clase, que en mi cabeza —y en la de muchos otros como yo— fue creciendo una admiración profunda por aquel “terrible personaje”. Quizá Batis no lo sepa, pero de su aula se salía paceano o antipaceano a morir. Yo fui de las primeras.
A Batis le debo otra cosa. Hubo un tiempo en que no tenía el mínimo dinero necesario para alimentarme. Huberto me invitaba a su casa a desayunar o a comer y a veces a cenar, cerca del Unomásuno. Junto con él improvisé una piñata para el cumpleaños de alguno de sus hijos en el balcón de su casa. Recuerdo también que sobre la chimenea de su comedor nos miraba un perico disecado que había perdido ya casi todas sus plumas y me daba entre risa y espanto. En aquel momento mi mayor aflicción era pagar un estúpido auto y mi sueldo sólo alcanzaba para pagar la renta, las mensualidades del Tsuru y la comida de mis gatos. Entonces me propuso algo: “Si tú arreglas mi archivo, pago lo que debes a la agencia”. Le dije que lo hacía gratis. Me dijo que, entonces, no. Hoy lo lamento muchísimo, no por el auto —que finalmente pude pagar—, sino por el archivo.
Ayer, con un hilo de voz que se interrumpía, habló conmigo varias horas. Volví a sentir una pequeña alegría que iba creciendo mientras escuchaba sus palabras. Era como volver a casa. A la casa de lo que siempre amé: las palabras. Y me puso, como antes, a prueba. No lo sabes Huberto: si pude medio contestarte fue porque a mi lado estaba un alma piadosa que había venido a visitarme.
Cuando el poeta Mayco Osiris Ruiz llegó a mi casa, aún estaba hablando con Huberto. Puse el altavoz para que escuchara las palabras del maestro que siempre recordaba en mis clases. “Ustedes estudiaron poco latín, ¿verdad?”, “No saben griego…”, “A ver, ¿de dónde viene onomatopeya?”, “¿Qué es sinécdoque?”. Asombrada, porque apenas la semana anterior le había ayudado a mi hijo a estudiar las figuras retóricas (que siempre confundo), le daba un codazo a Mayco, que me susurraba: “La parte por el todo”. “Pero —me dijo Huberto—, ¿cuál es la parte, cuál es el todo?”
Me contó varias anécdotas y le pregunté de qué tiempo me hablaba. “No sé en qué tiempo verbal ocurrieron las cosas”. Me recitó unos versos claros, simples, hermosos. “¿De quién son, Huberto?”, “De mi infancia”. Al terminar nuestra conversación, se rio y me dijo: “La clase ha sido larga, ¿eh?”
La infancia debería ser un lugar feliz y luminoso. Ayer volví a ese sitio y hoy me levanté con el único propósito de escribir mi columna y empezar de nuevo con las primeras palabras que uno debería aprender a escribir: muchas gracias, maestro.
Fotografía de Huberto Batis: © Wikimexico.com
 Malva Flores es poeta y ensayista. Sus libros más recientes son La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Ensayo; Literal Publishing/ Conaculta, 2014) y Galápagos (Poesía; Era, 2016). Es columnista de Literal. Twitter: @malvafg
Malva Flores es poeta y ensayista. Sus libros más recientes son La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Ensayo; Literal Publishing/ Conaculta, 2014) y Galápagos (Poesía; Era, 2016). Es columnista de Literal. Twitter: @malvafg
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: February 26, 2017 at 10:52 pm



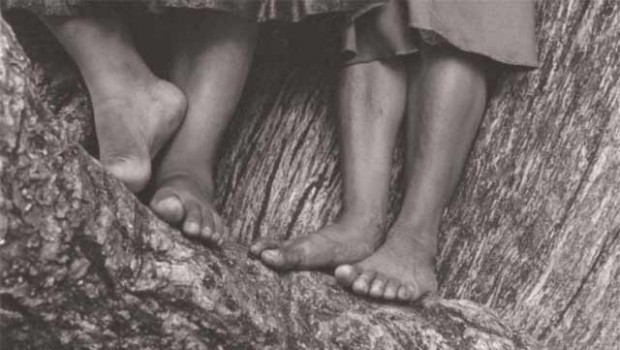







Gracias por este bello texto, Malva. Tengo recuerdos similares de la clase de Huberto.
Gracias a ti por leerlo. Huberto siempre ha sido maravilloso.
Muchas gracias por este maravilloso texto.