Platillos líricos
Tanya Huntington
El descubrimiento del homo sapiens más antiguo conocido hasta la fecha —un ancestro de Marruecos, que rompió el récord anterior con un margen sustancial de cinco ceros— me recordó cuando estaba inscrita en un seminario de arqueología en la Fundación Ortega y Gasset de Toledo, España, hace poco (comparado con el aniversario de 300 mil años de nuestra especie, todo fue “hace poco”). No me acuerdo del apellido del profesor, que era algo común como González o Rodríguez, pero sí del hecho de que era un hombre menudo que daba la impresión de tener más pelo en la cara que cara. También de la manera asombrosa en que podía llegar a cualquier pueblo, incluso uno desconocido por él, y saber de antemano en dónde estaban los puntos de interés centrales: el zócalo, la iglesia y lo que era de particular interés para alguien de su oficio: el cementerio.
Cuando nos ilustraba acerca de la importancia de la necrópolis —aquella ciudad de los muertos, maqueta de la de los aún vivientes—, notó que lo central para el arqueólogo era buscar antes que nada restos de comida, dado que ese es el elemento cumbre de cualquier civilización. Desde luego, sus alumnos –provenientes de muchos países– discrepamos argumentando que más imponente que el menú del día debía ser cualquier otra manifestación cultural como, por ejemplo, la poesía. González o Rodríguez se limitó a disimular una sonrisa detrás de su fachada hirsuta y preguntó escuetamente qué era lo primero que pensábamos hacer al regresar a nuestros respectivos lugares de origen. Como si fuéramos parte de un coro griego, respondimos al unísono: “Me voy a comer un…”, y cada quien proponía algún platillo típico de su entorno nativo.(1)
La arqueología me llevó a entender que la comida no solo es aquello que nos mantiene en pie sino también lo que representa nuestra cultura, incluso desde ultratumba. Y no me refiero nada más a la idea de que el mole en sus múltiples y sabrosísimas versiones es capaz de representar un solo concepto abstracto —la mexicanidad— ante el mundo. Le encontré un sentido más clásico, digamos, en que la gastronomía y la poética han estado en diálogo desde el principio: la cabra y la uva, hasta la fecha dos productos icónicos de Grecia, son tan representativos que el origen de la palabra tragedia tiene que ver con la danza de unos embriagados con vino tinto bailando alrededor de una cabra que están a punto de comerse, o bien, en torno a la piel de una cabra que ya se comieron. (2)
Por ello y más allá de una mera categoría temática, hablar de poesía y comida no es tan descabellado; tampoco pedestre. De hecho, cuando la comida entra en el terreno de la poesía suele hacerlo para entablar una lucha, como si la comida fuera el luchador rudo, que reacciona desde la entraña, y la poesía el técnico, que se esconde tras la máscara.
Me puse a saborear algunos ejemplos de este fenómeno en la tradición anglosajona que han sido significativos para mí, dado que –seguramente– la mayor parte de ustedes ya conocen íntegra la sección de frutas y verduras de Pablo Neruda (de hecho, dudo que alguien haya dedicado tantos versos a productos del mercado como él) o, al menos, el santo olor de la panadería descrito por Ramón López Velarde.
Quizás el primero que me marcó personalmente fue uno de William Carlos Williams, escrito de manera engañosamente informal dentro de los confines de una sola imagen, como si fuera una nota encontrada en la mesa del desayuno. Aquí la versión de Tedi López Mills, publicada en la revista Letras Libres:
Esto es solo para decir
Me he comido
las ciruelas
que estaban
en el refrigerador
y que
seguramente
habías apartado
para el desayuno
Perdóname
estaban deliciosas
tan dulces
y tan frías.
El misterio de una pequeña traición cometida por el poeta contra su esposa se desenreda de manera minimalista, traición que se exacerba cuando se regodea por escrito con la delicia que privó a su amada. Asimismo, con ese alarde logra lo imposible ganándose (o eso suponemos) el perdón de la ultrajada —porque devuelve con creces aquella experiencia extática de saborear las ciruelas frías, in absentia de la fruta prohibida que, en esta ocasión, ha probado Adán y no Eva. Williams apuesta a que la ciruela evocada en los versos restaura, con cada lectura, el paraíso del sabor perdido.
Desde luego, la comida –efímera en su esencia– representa un drástico contraste frente a la fama, desde luego eterna, que acompaña a los laureles literarios. Gracias a esa misma oposición que raya en lo paradójico opera como buena metáfora para el reconocimiento que nunca gozó en vida la gran poeta del encierro, Emily Dickinson. Esta traducción al español es de Hernán Bravo Varela y puede encontrarse en su antología de traducciones de Dickinson: Carta al Mundo (que aparecerá pronto bajo el sello editorial Bonobos):
(1659)
El renombre es un raro refrigerio
En plato movedizo
Cuya mesa una sola
Vez se dispone para el Invitado
Pero no una segunda.
Los cuervos cuentan cada
Migaja y con irónico graznido
Siguen de largo y aletean rumbo
Al Maíz del Granjero —
Los hombres lo consumen y fallecen.
A primera vista, la comida veleidosa que describe Dickinson, ese “raro refrigerio”, puede evocar las uvas agrias de Esopo. ¿Para qué quiere ella la fama que jamás tendrá, si la mesa se pondrá una sola vez, acaso? Pero esa capa de lectura esconde por debajo un esqueleto: el del memento mori, la tradición poética que se encarga de recordarnos –no gozosamente, como en la tradición mexicana, sino más bien con un dejo macabro de amargura– que eventualmente todos pasaremos de alimentarnos a ser alimento. Lo cual me recuerda otro aspecto de la asociación originaria entre poesía y alimento que no debemos obviar: los surcos que buscan estos cuervos son versos, cultivados por poetas agricultores: es decir, un verdadero alimento que los poetas podemos convidar a los lectores, no las migajas que se dejan sobre la mesa del renombre.
Las comidas poéticas también pueden ser políticas, tal y como muestra este poema del príncipe renacentista, no de Maquiavelo sino de Harlem: Langston Hughes. Describe lo que sucede cuando una sociedad le niega a un sector de la sociedad una silla en la mesa. Esta vez, la traducción es mía:
Harlem
¿Qué sucede con un sueño diferido?
¿Se marchita
como uva pasa bajo el sol?
¿O se enturbia como una llaga abierta—
que se vuelve purulenta?
¿Apesta como la carne podrida?
¿O se tapa con una costra azucarada—
como dulce en almíbar?
Quizá cede
como una carga demasiado pesada.
¿O sólo se revienta?
Si el poema de William Carlos Williams ofrece una disculpa y el de Emily Dickinson una reflexión metafísica, el de Langston Hughes puede calificarse como amenaza. Más allá del disturbio urbano inevitable cuyas causas se diagnostican en el poema, el poeta advierte que algo anda podrido en el sueño americano –algo que, de hecho, sigue apestando hasta la fecha.
Me hubiera encantado darles también una probada de la carne hervida de Mark Strand que, como la magdalena de Proust, lo lanza en busca del tiempo perdido; o llevarles de compras al supermercado con Allen Ginsberg, que invoca al fantasma de Whitman mientras empuja su carrito por los pasillos. Pero no quiero abusar de su paciencia. Por lo que concluyo con la lectura de lo que, hasta el momento, es el único poema por mí escrito en que la comida figura de manera clave —con la advertencia de que no les dije que fuera mi mejor poema. Verán que es una especie de intertexto del poema de William Carlos Williams con el que comenzamos, con la diferencia de que, antes que un elogio gastronómico, se trata de una calumnia, y en lugar de crear una alegoría para el matrimonio del poeta, explora a través de otra los altibajos de ser un inmigrante igual que yo. Lleva más de una pizca de sorna dirigida hacia los que huimos de la globalización en pos de lo auténtico sólo para comprobar que no sabemos qué hacer con lo auténtico cuando se nos presenta. Por otro lado, no importa cuánto nos alejamos tierra adentro: la ola transformadora del hiperconsumo nos alcanzará en cualquier parte.
EL PARQUE DEL SEGURO ES DEMOLIDO PARA CONVERTIRSE EN UN CENTRO COMERCIAL
Más allá del béisbol,
que me representa tanto
por razones que tienen que ver
con mi propia infancia,
ese parque me encantaba
porque podía ir caminando
a un juego entre semana
y comerme algo tan raro
como unos charales servidos
dentro de un cucurucho,
algo que no cabía
en mi experiencia previa
(aunque nunca me gustaron,
sabían medio rancios
y como que me miraban)
*Imagen de Sergio Dávila
• Texto leído durante el ciclo “Vs.” de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, 8 de junio de 2017
Notas
1)En mi caso, habrán sido las berenjenas crujientes al estilo szechuán de mi restaurante chino favorito, Los Siete Mares.
2) De paso, les regalo esa etimología exprés, por si algún lector busca analizar el título de aquella novela de Vargas Llosa sobre la dictadura de Trujillo en la República Dominicana.
 Tanya Huntington is the author of Martín Luis Guzmán: Entre el águila y la serpiente, A Dozen Sonnets for Different Lovers, and Return. She is Managing Editor of Literal. Her Twitter is @Tanya Huntington
Tanya Huntington is the author of Martín Luis Guzmán: Entre el águila y la serpiente, A Dozen Sonnets for Different Lovers, and Return. She is Managing Editor of Literal. Her Twitter is @Tanya Huntington
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: June 27, 2017 at 9:58 pm



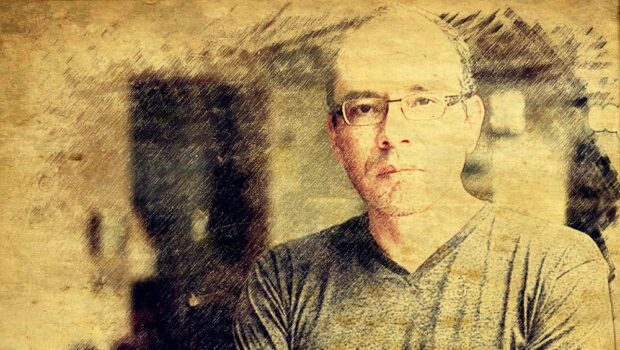
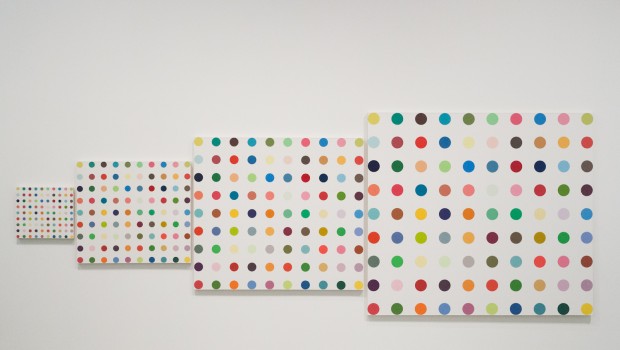






Excelente texto