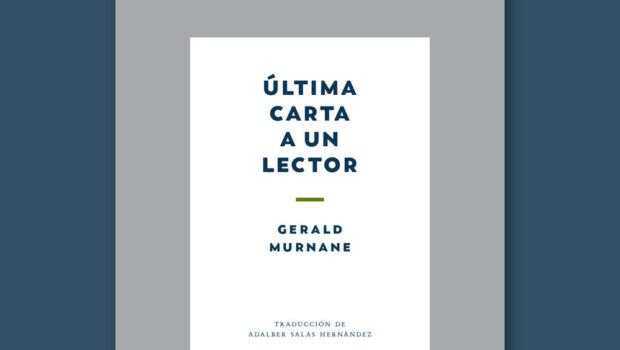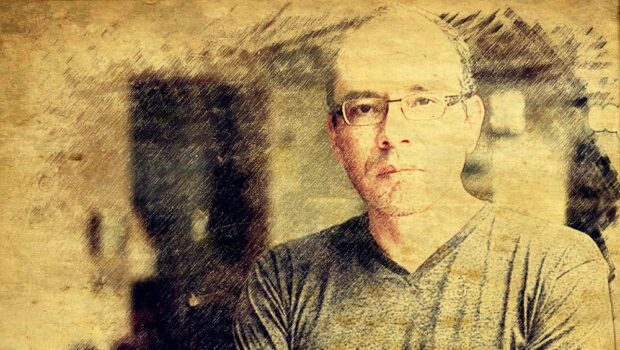Galveston
María E. Pérez
Los pelícanos han regresado con la canícula, anticipando el comienzo oficial del verano. Los laureles desbordan su colorido y la brisa acaricia y no golpea con el frío de hace unas semanas. Camino por la playa todavía sola, pues por fortuna aún no han llegado los turistas. Cada mañana trae troncos de tierra adentro a la orilla, ahora carcomidos y cubiertos por pequeñas conchas bivalves. El mar es turbio y casi siempre revuelto, con un oleaje permanente. La arena es fina y oscura, firme bajo los pies. Eso se lo debemos al Mississippi, cuyos sedimentos transporta la corriente del Golfo a nuestra costa. Si las playas al este del río son diáfanas y tranquilas, las que quedan al oeste del poderoso río se caracterizan por el color de estos depósitos un poco fangosos.
Sus orígenes turbulentos me atraen a Galveston. Pocos se detienen a pensar que el nombre de esta ciudad costera se debe al Gobernador de la Luisiana española Bernardo de Gálvez, que en el 1776 libró batallas decisivas contra los ingleses desde Luisiana a la Florida. Su apoyo a los revolucionarios le valió el reconocimiento como héroe de la independencia y ciudadano honorario de los Estados Unidos por el Congreso en el año 2014. Galvez Town, pasó a ser Galveston como hoy lo conocemos. El Hotel Galvez, de arquitectura de porte colonial español, se inauguró en el 1911 en el bulevar costero y mantiene un cuadro con la imagen de su homónimo en la recepción, un distinguido y apuesto caballero de empolvada peluca.
La otra conexión con el mundo hispano es más siniestra. Según el investigador Erik Larson, los meteorólogos del Observatorio de Belén en La Habana advirtieron a sus contrapartes en New Orleans que un fuerte huracán se avecinaba, pero no se dirigía a sus costas sino más al oeste, a la isla de Galveston. Una advertencia que fue ignorada. En el mil novecientos Galveston era la tercera ciudad con mayor riqueza en los Estados Unidos, con un próspero puerto conectado al ferrocarril y enriquecido por el comercio del algodón. Su reputación atraía a inmigrantes de todo el mundo, rivalizando a Ellis Island, en Nueva York. Ya en esa época ostentaba dos sinagogas: una de rito reformista, a la que acudían los alemanes y otra ortodoxa para los más recién llegados que huían de los progromos de Rusia y Polonia. En la avenida Broadway se alza el monumento honrando a Henry Rosenberg, filántropo de origen judío que donó su considerable fortuna a la ciudad. Hoy en la biblioteca que lleva su nombre se mantiene el archivo histórico de Galveston.
¿Por qué se ignoró la alerta de los curas de La Habana? En el 1898, al culminar la Guerra Hispano-Americana, el ejército norteamericano continuó la ocupación de la isla de Cuba, emprendiendo numerosos proyectos de sanidad pública y mejoramiento de estructuras. En el mil novecientos, los profesionales de su Cuerpo de Ingenieros discreparon del juicio de los sacerdotes jesuitas del Observatorio de Belén sobre la trayectoria del huracán, ordenando reforzar New Orleans. Una funesta decisión que marcó el destino de Galveston, que quedó expuesta y sin preparación alguna a la furia del más devastador desastre natural en la historia de los Estados Unidos.
El huracán de 1900 destruyó a Galveston, más de cinco mil personas perdieron la vida. Un poderoso tsunami arrasó con la ciudad y cuanto encontró a su paso, causando inundaciones de más de quince pies. Donde hoy se encuentra el almacén Walmart, se alzaba el orfelinato de St. Mary; Erik Larson cuenta que las monjitas amarraron a todos los huérfanos con sábanas para que no se perdiera ni uno de ellos, así los encontraron cuando el mar los devolvió a sus orillas. Los damnificados reconstruyeron la ciudad, elevando su nivel doce pies sobre los previos cimientos, pero nunca recobró su brillo anterior, su futuro marcado por un progresivo deterioro hasta años recientes. Bajo las tumbas del camposanto yacen muertos anteriores, que quedaron en el subsuelo del antiguo nivel; el Walmart y otros locales son destino de caza fantasmas que aseguran que vivimos rodeados de almas que continúan vagando en pena.
Ese aspecto de dama empobrecida que había vivido mejores tiempos me atrajo a Galveston. Su aire marino de reminiscencias habaneras me acercó a mi ontología. La pandemia me depositó en sus orillas y ya no pude abandonarla. Llegué naufraga y me sentí acogida, con un sentimiento visceral que reconocía sus espacios como propios, señales de pertenencia en la cadencia lenta de sus ritmos de otros tiempos, en la luz de sus amaneceres y sus ocasos.
Su pasado también me conecta al país de mis orígenes, aunque no precisamente a un aspecto del que pueda enorgullecerme. Galveston se enriqueció con el comercio del algodón, fruto de la mano de obra esclava, al igual que Cuba con la caña de azúcar. En el 1863 los Confederados derrotaron a las tropas de la Unión en su bahía, uno de los mayores triunfos de los sureños en la Guerra de Secesión. Muchos de sus próceres, cuyas mansiones podemos admirar hoy en excursiones guiadas por sus fastuosos recintos, sirvieron en el Ejército Confederado, aunque hoy se les recuerde por su labor filantrópica. Al puerto de Galveston llegó tardíamente a Texas la noticia del fin de la esclavitud el diecinueve de junio de 1865, tres años después de proclamarse la emancipación de los esclavos en el 1862. El mural del artista afroamericano Reginald C. Adams marca el lugar dónde el General Granger hizo la proclamación de libertad para los doscientos cincuenta mil esclavos de Texas. Muchos se quedaron en la isla, y otros migraron de los estados aledaños aprovechando las oportunidades de la pugnante ciudad.
Casi un siglo más tarde, antes de darse a conocer como diseñadora y clave del éxito de sus famosas hijas Solange Knowles y Queen Be, la pequeña Celestine Beyoncé crecía en Galveston, aprendiendo a coser con su madre en un modesto hogar con seis hermanos. Fundadora de las marcas de modas Casa Deréon y Miss Tina, esta reconocida empresaria nos sirve de testimonio de las posibilidades que les fueron arrebatadas a tantos durante los años de la esclavitud y posteriormente bajo las restricciones del Jim Crow. En efecto, la promesa del Juneteenth no fue alcanzada sino hasta después de los cambios legislativos de los derechos civiles en los años sesenta del siglo veinte. El “Gigante de Galveston,” el afroamericano campeón de peso pesado Jack Johnson, pagó caro su afronta de estar casado con una mujer blanca, huyó tras ser condenado y vivió por siete años fuera de los Estados Unidos. A su regreso, en el 1920, le esperaba la cárcel, donde cumplió un año de prisión. En el parque que lleva su nombre, la ciudad erigió una estatua en su memoria cien años después del aniversario de su condena en el 1912. Un triste recordatorio del legado de prejuicio y discriminación que perduró mucho después de la Guerra Civil.
A mediados de los setenta del siglo pasado, George P. Mitchell, hijo de inmigrantes griegos nacido en Galveston, se dio a la tarea de rescatar a la vieja dama de la decadencia en que se hallaba sumida. El rey del fracking contaba con las posibilidades económicas y la visión para hacerlo. Compró y restauró propiedades en el dilapidado Strand, el corazón histórico de la ciudad, antes de que llegaran los inversionistas con sus equipos de demolición para construir fachadas brutalistas. Recreó el hotel Tremont en una nueva versión al estilo de los mejores hoteles boutiques de Europa. También compró el Hotel Galvez, iniciando un proyecto de restauración de la Reina del Golfo que la devolvió a sus antiguas glorias. Además, rescató la celebración del Mardi Gras que había dejado de existir desde los años de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en mi recorrer contemplo las restauradas casas de jengibre victorianas, con sus intrincados diseños y torreones, elevo en silencio una plegaria a George, que cuentan frecuentaba el supermercado Kroger en bermudas y chancletas como cualquier hijo de vecino.
Estos portentosos auspicios no prosperaron mucho y de nuevo los huracanes se encargaron de ello. Los ciclones Alicia en 1983, Ike en el 2008 y Harvey en el 2017 azotaron sin piedad a Galveston, dejando una estela de destrucción a su paso. Pero como en el pasado, tras cada embestida, la ciudad se ha levantado de nuevo. Comparto esta resistencia algo romántica a lo inevitable, a construir sobre cada destrucción, a tener fe y esperanza en que el futuro existe, si no para mí, para los que vengan después. Cada pieza se apoya en la previa, quizás sumergida y sin nombre en el olvido de los años, pero existe como cimiento y proyección de vida futura; como cada granito de arena sacudido por el viento y las mareas, sin él no habría playas.
Otro hijo nativo en el presente persiste terco en la tarea de restauración. Tilman Fertitta, un magnate de hoteles, restaurantes y finca raíz, le hace la competencia al Galvez con su hotel San Luis, un cinco-estrellas con habitaciones de lujo mirando al mar. En un radio de pocas cuadras podemos comer y disfrutar de manera exclusiva de restaurantes y atracciones de su propiedad. El Pleasure Pier, quizás sea su esfuerzo más democrático, un puente que se extiende precariamente de la playa al mar con noria, montaña rusa y carrusel, además de juegos de la suerte, tal vez queriendo emular en una versión saneada el reinado de los hermanos Maceo. En los años veinte del siglo pasado, el Balinese Room de los sicilianos atraía desde las luminarias de Hollywood a políticos y famosos de toda estampa por su abundante oferta de alcohol de contrabando, juegos de azar y apuestas ilícitas en plena época de la Prohibición. Una historia de habitantes de dudosa reputación que se remonta al pirata Lafitte, quien también deambuló por estos lares, donde cuenta la leyenda dejó enterrada parte de su mal habida fortuna.
El esplendor de proyectos inmobiliarios millonarios no me atrae, con sus tonos pastel en residencias de seis cifras, pero lo acepto si es el precio para mantener la economía a flote. De que sobrevivan negocios que me encantan como el de la señora cambodiana que tiene una tienda de donuts y la señora vietnamita que tiene un restaurante de fusión Cajun/Vietnamita. Los dos se repletan en la temporada alta y ahora en los fines de semana, pero es curioso que mucha de su clientela no es la que pudiéramos esperar: sofisticada y urbana, sino precisamente un sector popular que asociamos a las tendencias más conservadoras de nuestra sociedad.
En Galveston la población hispana muestra las mismas tendencias demográficas del resto del estado: Una cierta ubicuidad que se halla en el español como lengua de comunicación, casi siempre del norte de México. Nuevos empresarios en todos los aspectos de la construcción, paisajismo y jardines, al igual que en restaurantes. Y si necesita un mecánico, conozco a dos que son negocios familiares, ambos de mexicanoamericanos. Una dinámica empresarial diferente, donde todos los empleados son miembros de la familia, desde la esposa cajera al esposo y sus hermanos mecánicos. Tampoco es sorprendente que uno de los mejores y más elegantes restaurantes de la ciudad sea de un nicaragüense, el afable Paco Vargas. Anfitrión impecable, recibe a sus comensales como si fueran sus grandes amigos, siempre y cuando tengan una reserva con varias semanas de antelación.
El pasado y el presente de Galveston no encajan en la narrativa del nativismo actual. No es necesario repasar las estadísticas, una mirada alrededor nos devuelve un paisaje diverso y multicultural. Por el malecón, parejas de la tercera edad caminando vigorosamente en desafío del almanaque, otras más jóvenes tomadas de la mano, robándose un beso ignorando el tráfico vehicular, carpas con varias generaciones de una familia que han venido a celebrar en la playa, desarticulando el mito de la familia nuclear norteamericana. Y no creo sea solamente un fenómeno que se le pueda atribuir al turismo, a la salida de los colegios se puede observar un ramillete de todos los tonos y colores, el futuro de Galveston. Quisiera pensar que podemos compartir este espacio del universo con el otro, no en una visión homogeneizadora o escindida por la diferencia, sino respetando y apreciando como cada uno contribuye a ese todo que nos une y del cual somos partícipes esenciales. Quizás mis ojos ven con la mirada distorsionada por el amor, pero me gustaría creer que mi mirada no es única, que mi sentido de pertenencia se extiende a cada uno que encuentro en este camino, que todos pertenecemos por igual a esta tierra y mar. Belonging, yes, we all belong.
 María E. Pérez es autora de Puertorriqueñidad en Nueva York: La ideología de nación en las obras de O’Neill, Arroyo y Gares y Escribo como un acto de supervivencia entre otras publicaciones. Es colaboradora de Literal, Latin American Voices.
María E. Pérez es autora de Puertorriqueñidad en Nueva York: La ideología de nación en las obras de O’Neill, Arroyo y Gares y Escribo como un acto de supervivencia entre otras publicaciones. Es colaboradora de Literal, Latin American Voices.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: May 16, 2022 at 6:48 am