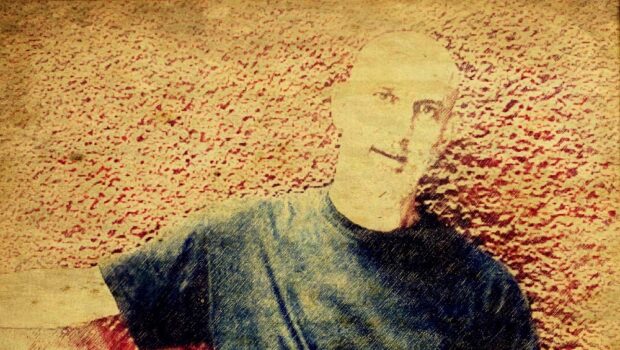Bruselas, marzo 2016. Antes y después
Mauricio Ruiz
El año pasado me sucedió lo mismo. De pie, frente a uno de los estantes de la biblioteca pública flamenca en Bruselas, comencé a ojear con curiosidad los títulos de varios libros y sus autores en una lista, tan larga y diversa que a la mitad ya tenía más de cinco en la mente; solo se puede votar por tres. Como cada año, la biblioteca pública flamenca en Bruselas nomina uno o más libros al Premio Literario Internacional IMPAC, organizado por la ciudad de Dublín. En 2015 fue Jim Crace por su libro Harvest (Cosecha). ¿Quién se llevaría el premio de cien mil Euros este año?
Al echarle un vistazo a los títulos me encontré con Girl at war (Niña en guerra) de la escritora Sara Nović, quien narra la historia de Ana, una niña croata de diez años que sufre los horrores de la guerra civil, los años de violencia que siguieron a la desintegración de la antigua Yugoslavia. En entrevistas Nović ha mencionado que sintió la necesidad de escribir la novela porque las experiencias de esa guerra del lado croata han quedado muy simplificadas, vistas a la ligera. “Para aquellos que no la viven, es muy fácil sensacionalizar la guerra.”
Hace meses, cuando leí esas palabras en el diario Financial Times, me quedé pensando en mi vida, en mi experiencia siempre tan alejada de los conflictos del mundo, un espectador que se lleva las manos a la boca en señal de sorpresa, el estómago revuelto al ver bombardeos y edificios colapsados, gente acarreando heridos que van inconscientes, la cabeza bailoteando de un lado al otro, todo ello por fortuna a distancia. Hasta hace una semana.
Ese día, martes veintidós de marzo, me despertó el ruido de sirenas, una tras otra, con menos de un par de minutos entre ellas, aunque no me alarmé, más bien las traté de ignorar mientras me tallaba los ojos y esperaba de pie, un poco encorvado frente a la cafetera. El edificio donde vivo está a dos cuadras del Hospital Saint Luc de la Universidad Católica de Lovaina y es común escuchar las ambulancias pasar a toda velocidad, día y noche. El cerebro se acostumbra. Como cada mañana, busqué mi teléfono bajo una almohada y traté de bajar mis correos pero mi teléfono no tenía señal de datos. Lo apagué, lo volví a encender y aun así, no funcionaban los datos. Qué extraño, pensé, con ligera irritación. Me vestí, saqué mi bicicleta y me preparaba a ir al supermercado cuando vi a un policía a mitad de la calle, con un brazo en alto, el otro girando como una hélice, a veces perdiendo la paciencia con algún conductor confundido, desorientado por la barrera de metal que bloqueaba el paso hacia el hospital.
En la esquina, mientras cambiaba al verde el semáforo le pregunté a una chica:
—¿Sabes qué paso, por qué tantos policías?
—Hubo un atentado terrorista en Zaventem. Explotó una bomba. Otra en el metro.
Me llevé la mano a la frente. —No es posible. ¿Y sabes cuál estación de metro?
Negó con la cabeza.
—No hay transporte público hasta nuevo aviso. Nada, ni buses ni tranvía —dijo—. Todo está en alerta.
Sentí la urgencia de preguntar más, de saber qué tan grave habían sido las explosiones pero no pude articular una sola pregunta; lo más seguro es que no supiera más de lo que me había dicho y sólo la incomodaría. Le di las gracias y entre tanto la luz se volvió a poner en rojo. La vi teclear algo en su teléfono, luego observé las patrullas. Una mujer policía alegaba con un conductor, le repetía que necesitaba una prueba, un documento que indicara que debía ir al hospital.
En mi bicicleta emprendí el camino hacia el supermercado y vi cómo el tráfico se empezaba a cargar. Serían cerca de las nueve y media cuando pasé por la estación de metro más cercana, Rodebeek, y noté una especie de cinta en blanco y rojo que acordonaba la entrada. De regreso me detuve en un café y pude ver mis correos, mi Whatsapp; ya tenía un par de mensajes de preocupación, me pedían que les confirmara que yo estaba bien.
El resto de la mañana y la tarde la pasé encerrado, leyendo las noticias en la página de BBC y CNN; por suerte la señal de datos ya funcionaba en mi teléfono. Al ver las fotos, los videos del hall de espera en el aeropuerto, lleno de escombros y trozos caídos del techo, me di cuenta de la magnitud de las explosiones. Mas tarde me enteraría que en las bombas habían colocado clavos y tornillos, trozos de metal destinados a hacer el mayor daño posible en la piel, en los tejidos y órganos. Aquellos que sobrevivieran lo tendrían que lamentar, habrán pensado los terroristas.
Trece personas muertas y centenas de heridos, anunciaban las noticias. ¿Qué hacer en una situación así? ¿Bombardear las posiciones de ISIS hasta que parezcan aniquilados? La realidad es que hay celdas en otras partes del mundo, sobre todo en Europa y África, y que comienzan a expandirse a otras partes. A veces me pregunto si ya no hay vuelta atrás, si aquel mundo que conocíamos ya nunca volverá.
La estación de metro donde explotó la bomba es Maelbeek, la conozco muy bien, los dibujos sencillos, casi infantiles de unas caras sonrientes en las paredes de mosaico blanco, las tres salidas, una a la Avenida Arts/Loi, las otras hacia el barrio de la Comisión Europea. ¿Cuántas veces he bajado allí para ir al gimnasio que queda en la Plaza de Luxemburgo? Tres o cuatro días cada semana, desde hace años. Fue casi involuntario recordar todos esos viajes, sentado o de pie, leyendo el periódico o un libro, escuchando el podcast literario del New Yorker, siempre tan tranquilo, distraído a veces, sin sospechar que algo así habría podido pasar ahí, delante de mí, en cualquier momento. Sebastian, uno de mis compañeros del grupo de escritura me contó lo siguiente:
—Una de mis compañeras de trabajo estaba en la estación Maelbeek, en la plataforma justo en frente del vagón cuando explotó. Dice que vio o escuchó algo que la hizo girarse por completo. La explosión la derribó, quedó tirada por un rato. Se le quemó la espalda y las piernas, parte del cabello —ahora lo lleva muy corto. Después de la explosión logró subir las escaleras y salir de la estación, ahí la encontraron, pero ella no lo recuerda. No recuerda cómo ni cuándo subió las escaleras. Ahora ya está de vuelta en la oficina pero su vida ya no es la misma. Incluso estar en la fila de espera en los taxis la pone nerviosa. Su madre vive en Roma y ella solía visitarla seguido, una vez al mes. Ahora le ha pedido a su madre que por favor venga a Bruselas. No logra separarse de ese miedo.

Passengers are pictured at Maelbeek metro station in Brussels, Belgium. REUTERS/Francois Lenoir
Martes y miércoles lo pasé encerrado en mi madriguera, como le llamo a mi departamento. La red del metro permaneció cerrada, tan sólo algunos buses y tranvías funcionaban en horario restringido. Mi único contacto con amigos y amigas, familiares, fue a través de internet, las redes sociales. Eventos literarios planeados para esas dos noches en la Casa de la Literatura, Passaporta, fueron cancelados. La ciudad estaba en shock.
El jueves reanudó el servicio de metro aunque con horario restringido, de siete a diecinueve horas, y sólo en algunas estaciones. Por la tarde fui a la Embajada de México a reunirme con la agregada cultural y después me animé a ir al centro para ver a la gente reunida en frente de la antigua casa de bolsa, La Bourse, y a un evento literario que los directores de Passaporta decidieron no cancelar como gesto simbólico de que la vida debía continuar.
A la embajada me fui en bus y luego tranvía. El cielo estaba nublado, de un gris lúgubre piel de tiburón y hacía frío; me llevé una chamarra de pluma y mis guantes. Según recordaba, el tranvía 94 me dejaba a unos pasos de la embajada, en la calle de atrás, así que me sorprendí cuando escuché el aviso de que teníamos que bajar y tomar un autobús; había trabajos de construcción en las calles.
Al salir de la embajada, caminé un poco en busca de la parada del bus que me llevaría hacia el centro pero me di cuenta que había más calles cerradas por reparación. Seguí caminando por un largo rato hasta que encontré una parada del 71, cerca del cementerio de Ixelles. Eran como las cinco y media de la tarde y había mucha gente esperando, estudiantes de la Universidad Libre de Bruselas sobre todo; el primer bus que pasó se llenó tanto que tuve que quedarme y esperar otro rato. Para cuando pasó el segundo pude subirme pero apenas encontré espacio junto a dos chicas del sur de Francia que hablaban de exámenes, oportunidades de trabajo. Cada vez que el conductor enfrenaba o arrancaba, nos mecíamos hacia el frente y hacia atrás, tratando de no aplastar al vecino. Me llegaron olores a perfume dulzón, sudor añejado en la ropa, pitas con falafel. Con trabajos logré acercarme a la puerta cuando llegamos a La Porte de Namur, en el barrio africano. Al bajar escuché a un hombre alto y fornido saludar a una mujer envuelta en un mantón púrpura y amarillo, de caderas amplias y con sonrisa inmaculada; jalaba un carrito con ruedas:
—C’est comme le Kinshasa—dijo ella.
—¡C’est pire!
Los dos se rieron. ¿Peor que en Kinshasa? Nunca he estado en el Congo pero al escucharlos reír, al ver la alegría en sus rostros, pude imaginar aunque fuese un instante, el bullicio y jaleo, la energía que desbordaría esa ciudad, tal como en México.
Caminé un par de cuadras hasta la calle de Troon donde tomé el bus 95 que me dejó a unos metros de La Bourse. El Boulevard Anspach, una de las avenidas principales de la ciudad, estaba cerrada en su segmento central y aun a la distancia pude ver los stands de noticieros, pegados unos con otros. Vi las vagonetas de la RAI italiana, la televisión Holandesa y Flamenca, la BBC de Londres. Al acercarme un poco más vi a una chica rubia en una silla cruzada de piernas y que era maquillada, peinada por un asistente; era el stand de la televisión Polaca.
Me sorprendió ver la cantidad de gente reunida en frente del viejo edificio neoclásico; llevaban pancartas de paz y solidaridad, banderas de Bélgica y otros países. En el suelo yacían ofrendas de flores, velas y papeles con notas garabateadas; en la banqueta, niños acuclillados dibujaban figuras con gises de colores. Todo el mundo podía ir y venir, no había control o revisión alguna. Desde una esquina, vigilante, un soldado observaba el hormiguear de la gente.
Después de unos minutos me fui hacia la calle Antoine Dansaert, en dirección al edificio de Passaporta. Me llamó la atención lo vacío de los restaurantes. Kasbah, el restaurante marroquí donde alguna vez celebré mi cumpleaños y que siempre requería reservación, ahora estaba callado. Pegado al ventanal, un mesero de rostro chupado y con las manos detrás observaba la calle con mirada perdida.
La charla en Passaporta transcurrió como planeada aunque fue imposible no hablar de lo ocurrido. Cecile Wajsbrot, escritora francesa, contó que ella estaba en París cuando los atentados del diciembre pasado. “Claro que te afecta,” dijo. “Estaba trabajando en una novela y noté que las palabras, todo lo que ponía en el papel eran palabras relacionados con el atentado. Te impregna, todo, a niveles que van más allá de la consciencia.”
Al final del evento me acerqué a hablar con la escritora noruega Ida Hegazi Høyer.
—De milagro estoy aquí—me dijo—. Debía haber llegado ayer pero con el aeropuerto cerrado fue imposible. Estaba en el Cairo.
Hablamos del atentado en Oslo y Utøya en 2012, la explosión en el centro de la ciudad y la masacre de jóvenes en la isla, todo realizado por Andreas Breivik. Le conté que ese día yo estaba en Oslo, en la estación central de tren cuando ocurrió todo.
—Fue horrible—me dijo—. Nunca pensé que eso podría pasar en Noruega.
Nos quedamos un momento en silencio, luego le pregunté por su última novela. Al poco me despedí deseándole buen viaje; tal vez nos veríamos en otra ocasión, me dijo.

Al día siguiente, viernes, decidí tomar el metro. De mi edificio caminé a la estación Rodebeek y vi dos soldados afuera, un camión militar estacionado en la banqueta. Abajo, en el subterráneo, habían filas de gente donde otros dos controlaban el acceso a las plataformas, revisaban mochilas y el interior de chamarras o abrigos. Me recordó un poco mi viaje a Israel, donde los controles se vuelven parte integral del día a día. Y tal vez será el caso aquí también. Al llegar a la librería Filigranes un joven me pidió abrir mi portafolio, lo mismo que en el supermercado Delhaize y en el BIFF (Festival de Film Fantástico de Bruselas), cuando en el pasado eso era algo que, por lo menos para mí, resultaba inimaginable en Bruselas. Tengo una amiga inglesa que no se sorprende, lo toma como algo casi normal:
—Durante los años del IRA, vivíamos esperando esos ataques. En Londres era raro cuando pasaban varias semanas sin alguna explosión. Sabías que vendría, tarde que temprano.
Tal vez así será en Bruselas, en muchas partes de Europa.
Por la tarde quise tomar el metro de regreso; a las diecinueve era el último, habían anunciado. Llegué a la estación como al cuarto para las siete y vi que uno de los soldados decía:
—C’est fini. Il n’y a plus de metro.
Miré mi reloj y me acerqué.
—¿No era el último a las siete? —le pregunté.
Meneó la cabeza y me explicó que el último salía a las seis y media. Resignado le di las gracias y traté de buscar la parada del bus 29, que aunque con un trayecto más largo, me acercaría a mi departamento. En eso vi a una chica que se aproximaba corriendo; llevaba tacones altos y trataba de apenas apoyarse en las puntitas de los pies.
Escuché como el soldado le explicaba lo mismo que a mí.
La chica se quejó y dijo un par de groserías a nadie en particular, luego buscó su teléfono en el bolso y empezó a teclear algo con el pulgar. El soldado la observó impasible, luego explicó lo mismo a otra persona.
Hasta cuando, pensé. ¿Hasta cuando seguirían las cosas así, a medio funcionar?
Hoy, viernes primero de abril, salí a caminar al parque. El aeropuerto sigue cerrado, el metro opera aún con horario limitado, pero la gente comienza a salir, a tratar de dejar eso atrás. Una mujer empuja una carriola y camina de la mano de una niña pequeña, de tres años tal vez. Me llegan ideas, imágenes del mundo en que esa niña vivirá, pero de inmediato las alejo, me alegro al verla detenerse y apuntar con el dedo hacia los patos, el cisne que posa elegante a mitad estanque. Camino un poco más y siento una brisa ligera en el rostro, escucho el crujir ahogado bajo mis zapatos y percibo el olor a pasto húmedo. A la distancia veo a dos perros corriendo en círculo, jugueteando felices, sus dueños conversando bajo la sombra de un árbol. Un joven en bicicleta pasa a mi lado y lo veo alejarse por el camino de tierra a toda velocidad. Me ha sacado un poco de mi ensueño pero sigo caminando.
 Mauricio Ruiz. Escritor belga-mexicano que ha vivido en Estados Unidos, Bélgica y Noruega. Finalista de los premios Bridport y Myriad Editions en el Reino Unido, así como del Fish Short Story Prize de Irlanda. Ha publicado artículos en revistas como Chilango, Travel and Leisure, Aire, y en los sitios Europafocus.com y Digitallpost.mx. Su primer libro en español, Y sin querer te olvido (Círculo de palabras/Editorial Felou), fue publicado a finales de 2014.
Mauricio Ruiz. Escritor belga-mexicano que ha vivido en Estados Unidos, Bélgica y Noruega. Finalista de los premios Bridport y Myriad Editions en el Reino Unido, así como del Fish Short Story Prize de Irlanda. Ha publicado artículos en revistas como Chilango, Travel and Leisure, Aire, y en los sitios Europafocus.com y Digitallpost.mx. Su primer libro en español, Y sin querer te olvido (Círculo de palabras/Editorial Felou), fue publicado a finales de 2014.
© Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: August 31, 2016 at 9:56 pm