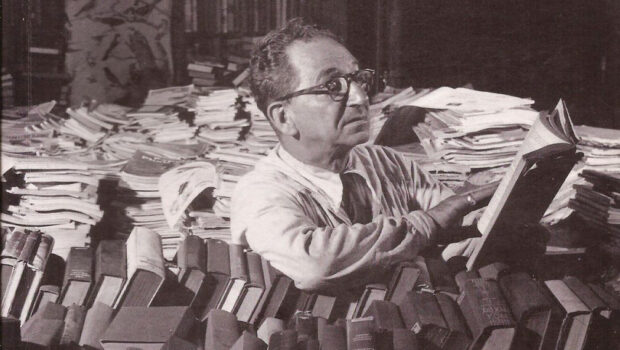CRÓNICA DE UNA CRÓNICA NO ANUNCIADA
MANUEL PEREIRA
En 1981 yo impartía en la UNAM unas conferencias sobre cine cubano cuando recibí en mi hotel de la Zona Rosa una llamada de Gabriel García Márquez. Me pidió que acudiera enseguida a su casa, en la calle Fuego, del Pedregal. Almorzamos en una fonda cercana llamada “El perro verde”, “El perro que fuma”, o algo así. Quería que leyera su última novela, tenía prisa, y agregó: “Son pocas cuartillas”. ¿Cuál sería el motivo de tanto apremio? ¿Acaso apremio por un premio?
Él sabía que pronto yo regresaría a La Habana. “Puedo leerla en el avión”, sugerí. No, tenía que hacerlo en México, en su casa o en mi hotel. Estaba tan apurado por darme el texto mecanografiado que al salir del restaurante olvidó la billetera en la mesa. Se dio cuenta en su casa palpándose los bolsillos y me pidió que fuera a buscarla a aquel local donde apenas lo habían dejado comer pues curiosos y admiradores venían a saludarlo y a pedirle autógrafos. “El terrible precio de la fama”, pensábamos ambos sonriendo en un silencio cómplice. Por suerte el camarero era decente y tenía guardada la billetera a pesar de estar bastante abultada, como supongo deben de engordar las carteras de los autores famosos. “Está todo”, suspiró el Gabo tras contar los billetes.
Me entregó la novela. Empecé a leerla enseguida en el sofá y, más tarde, me encerré en el hotel para continuar. Era realmente corta, además la prosa ceñida y eficaz del Gabo contribuyó mucho a que yo la terminara en un par de horas. Sin embargo, yo seguía sin saber qué esperaba de mí el célebre escritor. La historia de los dos hermanos que apuñalan a Santiago Nasar evidenciaba una estructura de acero: mezcla de guión cinematográfico con garra periodística y factura policíaca. Trama y subtramas fluían diestramente atrapando al lector desde el primer párrafo. No vi erratas. Ninguna inconsistencia conceptual.
Acostado en mi hotel, me dispuse a releerla con más calma. Desconecté el teléfono y colgué afuera el cartel de “no molestar”. Tomando café y fumando yo disfrutaba su prosa de orfebre, allí no faltaba ni sobraba una coma, los adjetivos encajaban certeros como dardos, nada de ociosos adverbios, la economía del texto era impecable, los personajes –depuradamente dibujados– desfilaban sin tropezar unos con otros. A veces retrocedía un poco para para captar la música secreta que recorría algún periodo largo. Cada párrafo conservaba la cadencia desde el primer compás hasta el cierre con broche de oro. Era una novela en estado de gracia.

Me levanté para estirar las piernas paseándome por la habitación, aunque en verdad lo hice porque pronto terminaría mi relectura y yo no quería enfrentarme al vacío del lector que se quedó sin nada que leer. Entré en la ducha sin jabón sólo para dar riendas sueltas a mi alegría, hasta canté bajo el agua pues yo era uno de los primeros en el mundo que contemplaba esa joya inédita.
Al otro día temprano nos volvimos a encontrar en la calle Fuego. Entonces me dijo: “Eres el segundo lector de esta obra, después de Mercedes, por supuesto”.
–Es un inmenso honor –respondí.
Pero… ¿cuál era el misterio de tanta prisa?
Me confesó que él quería que Fidel lo autorizara a publicar ese libro.
–¿Fidel? ¿Por qué? –pregunté asombrado.
Pues porque el escritor había hecho un juramento público: no volver a publicar nada mientras Pinochet siguiera en el poder. “Y el problema es que ese cabrón no se cae”, refunfuñó. Nos echamos a reír. “Y mientras tanto, yo escribí esta obra… y he pasado demasiado tiempo en silencio literario y estoy loco por publicarla”. Pero antes de romper su promesa anunciada a los cuatro vientos tenía que consultarlo con su amigo Fidel.
En efecto, desde El Otoño del Patriarca (1975) el Gabo no había publicado nada de ficción. Demasiado mutismo para un narrador tan cotizado. Había llegado la hora de romper esa autoimpuesta capacidad para aherrojarse al silencio.
–Muy bien –dije. ¿Y qué papel juego yo en todo esto?
Me explicó que no quería hablar de este asunto con Fidel, ni por teléfono, ni por escrito. Oídos y ojos indiscretos podrían enterarse. Tampoco quería recurrir a la embajada cubana, ni a su agente literario: nuestra amiga común, Carmen Balcells, que estaba en Barcelona. La única persona en México de toda su confianza y que, aparte de ser novelista, viajaría en cuestión de horas a La Habana, era yo. “Descuida, seré una tumba”, le dije dibujando un zíper en mis labios con el dedo índice y el pulgar.
–Quiero que le lleves este libro a Fidel –insistió. Entrega personal y secreta, no hables con nadie, no le enseñes el texto a nadie.
–En eso no hay problema, Gabo, pero toma en cuenta que yo no tengo acceso directo a la oficina ni al teléfono de Fidel.
–No importa, tú eres amigo de Carlos Rafael Rodríguez, yo sé que ustedes dos hablan mucho y en francés sobre literatura francesa (risas).
–Es verdad, con Carlos sí tengo acceso directo.
–Muy bien, pues entonces le das esta copia de la novela a Carlos para que él se la entregue a Fidel. Como tú sabes, sus oficinas están muy cerca.
Asentí, y entonces quiso conocer mi opinión sobre la obra, lo cual halagó al treintañero que yo era. Le dije que la novela era estupenda y que me recordaba vagamente a Rashomon –tanto los dos cuentos de Akutagawa como la película de Kurosawa–, por aquello de los múltiples testigos o las diversas versiones sobre un mismo crimen, pero él negó con la cabeza aduciendo que su fuente de inspiración había sido el asesinato de Julio César. Pensé en los augures etruscos observando el aciago vuelo de las aves o leyendo las vísceras de los animales sacrificados, recordé algunos momentos de la tragedia de Shakespeare, y concluí que el Gabo tenía razón, aunque yo intuía que ya el bichito de lo japonés se había instalado en la mente del Gabo, como comprobé más tarde, cuando salió Memoria de mis putas tristes, tan afín a La casa de las bellas durmientes, de Kawabata, pasión nipona que el Gabo ni siquiera se esforzó en ocultar como revela el epígrafe que abre el primer capítulo.
Pocas horas después yo aterrizaba en el aeropuerto habanero y fui directamente a entregar ese texto clandestino (no anunciado) a Carlos Rafael Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Carlos se puso como un niño abriendo una caja de regalo con un juguete sin estrenar. Ya le temblaban los dedos. Enseguida pidió que le hicieran una copia para él, pues quería leerla al mismo tiempo que Fidel. Le dije que mi mamá estaba esperándome y me fui para mi casa en la Habana Vieja. Nunca le conté nada a nadie, guardé ese secreto tan profundamente que hasta medio se me olvidó toda esa extraña aventura de correo del zar. Poco después Crónica de una muerte anunciada aparecía simultáneamente en Colombia, en España, en México y en Argentina.
Gabriel García Márquez había obtenido el imprimátur de su amigo Fidel Castro. En otra dimensión más sutil, el Gabo y yo habíamos cruzado el Rubicón, pasando del inestable y circunstancial ámbito de las ideologías hasta pisar tierra firme en la patria eterna de la trascendencia literaria. Como decía Julio César: Alea Jacta est.

Manuel Pereira (La Habana,1948). Es novelista, ensayista, traductor, crítico de arte, guionista cinematográfico y pintor. Salió de Cuba en enero de 1991 rumbo a Berlín. Es autor de El Comandante Veneno (1979) El Ruso (1982) y Toilette (ANAGRAMA, 1993), La quinta nave de los locos (Premio Nacional de la Crítica, La Habana 1988), Mataperros (Premio Internacional Cortes de Cádiz en 2006), El Beso Esquimal, Un viejo viaje, La estrella perro, El ornitorrinco y otros ensayos, Insolación (2006) y Los abuelos malditos (2016). Su obra de ficción ha sido editada en Alemania, Brasil, Italia, Holanda, Checoslovaquia y Norteamérica. Su Twitter es @manuelpereiraq
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: March 28, 2021 at 9:39 pm