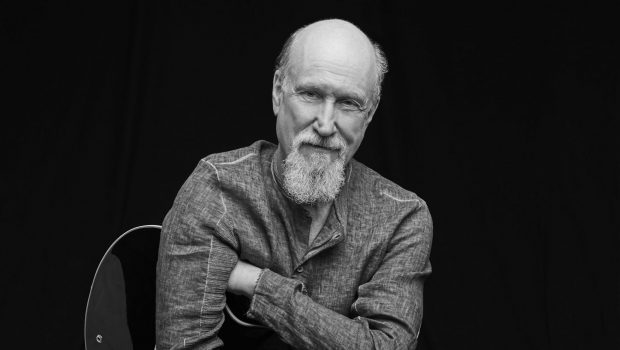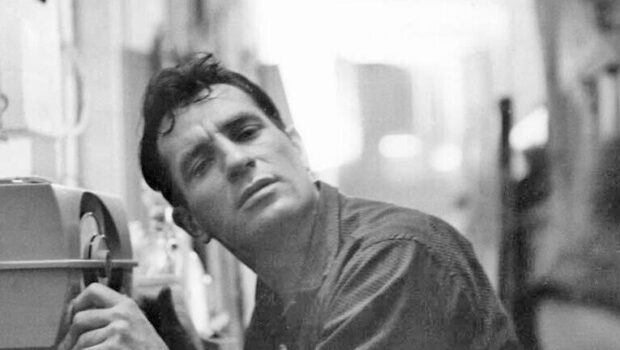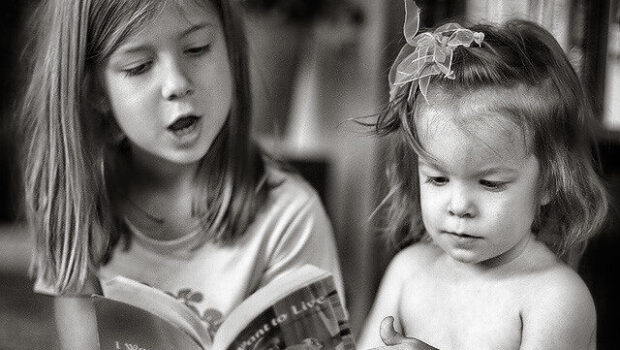Echando mierda (sobre traducir basura)
Lina Mounzer
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Publicado en The Paris Review, 8 julio, 2019
Traducción de Annuska Angulo Rivero
Cuando hablamos de la traducción en estos días aciagos, lo hacemos a menudo en el más elevado de los tonos, como si se tratara de una labor sagrada llevada a cabo por adeptos postrados con devoción ante el altar del lenguaje. Se renuncia al ego y al deseo de ser autor para ponerse al servicio de algo más grande que uno mismo: ni más ni menos que ser un puente entre los pueblos y las culturas del mundo.
Esto puede ser cierto si estás traduciendo, pon tú, Don Quijote, o poesía japonesa del período Heian, o la última novela de la nueva promesa literaria de Senegal. Pero sólo una minoría pequeña de los traductores tienen el talento, la oportunidad, y la estabilidad financiera necesarias para emprender este tipo de labores de amor. El resto, para pagar la renta, tenemos que conformarnos con traducir cualquier basura que nos toque en suerte. Con basura me refiero a todas y cada una de las siguientes categorías: lenguaje corporativo, manifiestos de marcas, reportes de ONGs, reportes de grupos de expertos, cartas de órganos gubernamentales respondiendo a petroleras americanas, cartas de órganos gubernamentales respondiendo a organizaciones de derechos humanos, prosa escrita por genios autoproclamados cuyos fondos de inversión e inmerecida confianza en sí mismos están pagando por la traducción, y el peor de todos ellos: el texto de arte.
Nunca me propuse ser traductora. Sencillamente, como escritora, necesitaba una fuente de ingresos para mantener un techo sobre mi cabeza, y tenía que ser algo compatible con mi muy limitado repertorio de habilidades. Después de breves incursiones en la corrección de estilo y la enseñanza, me topé casi por accidente con el oficio de traductor independiente, y por un momento pensé que había encontrado la fórmula magistral, la clave, el trabajo paralelo perfecto para un escritor.
La propuesta suena genial: trabajas en el medio que te apasiona, puedes organizar tu horario como quieras (las mañanas para escribir, las tardes para trabajos de traducción), el tiempo de traslado al trabajo es el que te toma ir de la cama a tu escritorio, y puedes hacer tantos descansos para café y galletas como te venga en gana.
Pero resulta que nada de esto es exactamente cierto (excepto la parte de los descansos para café y galletas, que más que una ventaja termina siendo un riesgo laboral). Porque la realidad horrible e indigna del traductor independiente es esta: el tiempo es tuyo sólo en teoría. En la realidad, cada minuto le pertenece al cliente. El cliente, cuyo encargo súper urgente siempre tiene que estar terminado en un lapso que haría llorar a Google Translate. El mismo cliente que, a la mínima provocación, te recuerda que en esta ciudad de mercaderes que es Beirut, ser políglota no es nada raro, y que ahí afuera hay hordas de gente esperando su turno para realizar el mismo trabajo en menos tiempo y por menos dinero. Por consiguiente, siempre terminas haciendo cálculos amargos, estimando si este encargo, dada la fecha de entrega y el nivel de dificultad y/o investigación necesaria para familiarizarte con el lenguaje especializado que requiere, te permitirá comprarte a ti misma algo de tu propio tiempo, aunque sean dos mañanitas por semana, para componer un par de páginas que no te hagan querer arrancarte los pelos en agonía (o, por lo menos, no de la misma manera y por las mismas razones).
Y para sumar insultos existenciales a injurias materiales, lo que normalmente una termina traduciendo es una escritura que te hace odiar la escritura, y que no tiene nada que ver con “el medio que te apasiona”.
Dije basura y quiero decir basura; quiero decir montones de palabras desechables apiladas en una secuencia que no sigue un orden ni sintáctico ni lógico. Quiero decir desentrañar el triperío del lenguaje: largas frases incoherentes como intestinos sin fin, adjetivos y adverbios que se multiplican como esporas, párrafos que son vertederos de información inútil, plagados de alimañas portadoras de enfermedades infecciosas que terminan contagiando tu propia escritura hasta transformarla en una diarrea de pensamientos sin digerir. A veces te quedas tan desconcertada que se te olvidan las reglas básicas de la gramática de tu propia lengua y tienes que googlear qué preposiciones van con qué palabras.
Sin embargo, es curioso, pero las decisiones que tienes que tomar con estos textos espantosos son tan delicadas y complejas como las que tomas cuando trabajas con los mejores. Si acaso, están plagados de peligros y tentaciones aún mayores: la tentación de cambiar por completo lo que está ante ti para hacerlo menos horrible; el peligro de producir algo que es menos una traducción y más un híbrido, una colaboración con alguien con quien, la verdad, no quisieras estar en connivencia. Por ejemplo, cuando un ministerio del interior responde a acusaciones de abusos a detenidos y coacción violenta de confesiones, es imperativo preservar el lenguaje ambiguo. “Nuestras leyes prohíben el maltrato” —y aquí se hace una distinción con abuso, mucho más fuerte— “de los detenidos, y, en consecuencia, es imposible que nos involucremos en dichas prácticas, ya que están prohibidas por la ley”. Yo omitiría esa última frase tan repetitiva, y, sin embargo, esa insistencia vacua es de hecho el meollo de lo que se quiere expresar. A veces me dan ganas de editar, como cuando otro ministerio respondió así a una organización de ayuda humanitaria: “Honorables señores, tal vez sean conscientes del hecho de que en los últimos tiempos hemos sufrido la devastación de la guerra y las sanciones económicas, y, en consecuencia, nos produce gran dolor informarles de que el Ministerio tiene jurisdicción sólo de forma nominal, y que, de hecho, son las milicias las responsables de la tortura de los refugiados”. Me imaginé a un funcionario exhausto, sentado en una de esas oficinas desnudas con baldosas rotas y muros desconchados, frente a un escritorio de metal con una computadora arcaica encima, una ciudad en ruinas a su alrededor, y me dieron ganas de agregar, porque él no lo hizo: “¿No has estado leyendo las noticias? Aunque yo sé que nada más te estoy pasando la bola, ¿entiendes la futilidad de todo este esfuerzo por tu parte?”.
Estos textos son frustrantes, seguro, pero son también más o menos directos. Porque verás, cada traductor de basura termina en su nicho particular, y el mío es el texto de arte. Adyacente a la literatura, se podría decir, pero sólo en el sentido de que la mayoría de estos textos rezuman con la autosatisfacción de la peor literatura. Se dan aires, usan palabras que parecen no entender del todo, citan a gente importante sin cesar e intentan hacerte creer a cada momento que tu incapacidad para comprender sus argumentos se debe a una carencia tuya y no a la suya.
Nada desvela la vacuidad de un texto de arte como diseccionar el caparazón hueco de cada una de sus frases. Una vez traduje casi treinta páginas del manifiesto de un artista y aún así, lo juro por mi madre, no fui capaz de visualizar no sólo cómo se veía su trabajo, sino en qué consistía. ¿Era video? ¿Una instalación? ¿Una performance tipo Fluxus? (Resultó ser escultura con objetos encontrados.) El texto era tan jodidamente abstracto que había perdido de vista el trabajo en sí (lo cual, según tengo entendido, es el objetivo de un texto de arte).
La mejor manera de describir la experiencia de traducir este tipo de textos es como un intento de trasponer delicadamente la finísima capa de una frase vacua en algo que se lea como una frase real, conservando el frágil envoltorio que envuelve su vacío. Es como recoger una piel de serpiente sin que se te quiebre. A primera vista, se ve como una serpiente, mantiene la anatomía de una serpiente: cabeza, escalas, cola, todo está en su lugar y en orden. Pero es algo que se colapsa bajo la presión del más mínimo escrutinio. He aquí un botón de muestra: “La mayoría de mis obras tienen superficies onduladas y ondulantes, en un intento de despojar al material de su transparencia y presentarlo de forma visual dramática, una sátira seductora que luego aparece finalmente como numerosas iteraciones de superficies y formas no coercitivas”. Seguramente cerré mis ojos en éxtasis al dejar reposar esa frase en la página. Y en esos momentos, cuando logro resolver la encrucijada, me convenzo a mí misma de que, bueno, tal vez no me apasione, pero casi me gusta el texto. No es tan malo; solo tengo que entenderlo en sus propios términos.
Pero entonces me topo con metáforas tan sin pies ni cabeza que no tengo idea de qué hacer con ellas. Una vez me encontré con que los colores predilectos de un artista se me estaban elevando a los cielos de la imaginación, para de pronto sumergirse en las profundidades del subconsciente, y luego, sin previo aviso, galopaban sobre un caballo salvaje hacia los reinos desconocidos del alma. (Es la apasionada descripción de un crítico de arte.)
Yo trabajo así: primero boceto una primera versión en crudo, estableciendo los parámetros dentro de los cuales me puedo mover. Dejo algunas opciones abiertas, para decidir/escoger/resolver en la lectura final, tal vez por el deseo secreto de darme a mí misma una pizca de control/agencia/la ilusión de que me merezco este trabajo más que Google. En esta fase trato de ser eficiente: mantengo los escalofríos y los gestos de espanto al mínimo y trato de no agotarme antes de tener que asimilar realmente el esperpento que se despliega ante mis ojos.
No es raro que en los textos de arte me encuentre con obstáculos tan grandes que me veo forzada a hacer preguntas, a comunicarme con el autor que escribió dicho texto o, peor aún, con el curador que lo comisionó. Por lo general los curadores protegen la “visión” del autor como los mismos autores —o en ocasiones incluso más, ya que después de todo, ellos sientan los parámetros de los textos ininteligibles que les encargan sus instituciones. Cuando se ponen a alabar el manifiesto o tratado o paisaje onírico o cualquiera que sea el término estúpido de moda que usen para nombrar este tiradero pernicioso de palabras, nunca sé si se trata de una situación como la del cuento del traje nuevo del emperador, en la que ambos somos reacios a decir lo obvio en voz alta, o si realmente sí creen que los frijoles que están vendiendo son mágicos. Y, entonces, me veo en la necesidad de extender mis habilidades de traductora para trasponer mi desdén o indignación o estupefacción, o a veces las tres cosas juntas, al lenguaje impecable del tacto y la corrección. “¿Qué chingados quiere decir ‘la casa no emerge de la casa’, por favor?”, se transforma en “No sé si estoy entendiendo bien la sutileza de esta frase”. Y “la estructura que constituye mis piezas se caracteriza por la ‘fluctuación veloz’ y la ‘sospecha agravada’ —esto no va en serio, ¿verdad?”, quedaría algo así como: “Creo que una ‘sospecha’ no puede caracterizar a una estructura. ¿Tal vez esta frase tenga otro sentido que no estoy encontrando?”. Por suerte, y al contrario de mis colegas hombres que se dedican a este trabajo, yo puedo echar mano de toda mi experiencia como mujer en este planeta, con una capacidad asombrosa de comprimir toneladas de impaciencia e indignación en pequeños bombones de dulce incomprensión simulada.
A menudo me encuentro en una encrucijada moral: ¿Mi responsabilidad es para con la traducción o con el lenguaje? No es una preocupación del todo altruista, porque detrás se esconde el miedo a que el lector decida que yo soy una traductora malísima y no que el autor es un escritor horrible. Por ejemplo, puede que el autor use el mismo verbo o adjetivo o adverbio una y otra vez en el mismo párrafo, o a veces en la misma frase. El traductor tiene dos opciones: irse de excursión para encontrar sinónimos o simplemente aceptar que su trabajo es traducir las palabras así como vienen, y hacer las paces con el hecho de que si el autor no se molestó en abrir un diccionario, ella tampoco lo va hacer, carajos.
Sin embargo, me ha sucedido más de una vez que, después de entregar una traducción, me llega el correo quejumbroso de un autor señalando que mi texto es impreciso, que no supe “penetrar su poética” y que es imposible que él escribiera eso que yo estoy diciendo que escribió. Cuando les presentas evidencia detallada para defender las decisiones que se tomaron, algunos ceden, admitiendo que, de veras, el inglés es un lenguaje seco y corporativo, incapaz del intelectualismo juguetón del francés o la grandilocuencia del árabe. Me encantaría poder contraatacar respondiendo que un texto mal escrito apesta igual en cualquier idioma.
Si pudiera hacer este trabajo con la cabeza fría, todo estaría bien. Pero cuando me topo con la audacia de la escritura mala, reacciono como un señor conservador ante una flagrante violación de las costumbres rancias que han regido su vida. Rabia. La rabia que escupe un hombre blanco de mediana edad, el tipo de ira que uno guarda y alimenta para mantener a raya a los lobos de la envidia. “¿Cómo se atreven?”, pienso para mis adentros. “¿Cómo se atreven?”, pero ni yo me atrevo a terminar el pensamiento. “¿Cómo se atreven a permitirse la libertad y la autoridad para escribir, mientras que yo me he mantenido bajo control por tantos años, produciendo escritura por goteo, aterrorizada de que piensen que no soy lo suficientemente buena, de que mi escritura provoque el mismo desdén que yo siento cuando leo esto?”.
Esa rabia es también la forma más conveniente de traducir la sensación de impotencia que este trabajo me hace sentir en muchas ocasiones. Impotencia para disponer de mi propio tiempo, que nunca es suficiente; impotencia por mi situación financiera, que permanece establemente mala, y la impotencia de ser un engranaje más en esta gran máquina de la economía, alimentada por palabras que están ayudando a que alguien en algún lugar haga un chingo de lana, pero que, en última instancia, no alimentan a nadie. Todo ese despilfarro de fondos y recursos para que instituciones y foros de expertos produzcan reportes antisépticos, todas esas palabras para rellenar las obras de arte más absurdas, para intentar darles una oportunidad de competir en el coliseo del arte, brutal y embrutecedor al mismo tiempo.
Porque cuando digo basura, quiero decir basura. Quiero decir una montaña de escombros, miles de reportes, de información, cuántos textos generados y después regurgitados en otra lengua para luego (me lo puedo imaginar) pudrirse poco a poco sobre algún escritorio o aflorar fútilmente en el muro de una galería. Lo único bueno que puedo decir de esta inmersión en los vertederos del lenguaje es que es un proceso revelador, así como hurgar en la basura del vecino (dicen) puede darte muchos datos sobre su intimidad.
He aprendido, por ejemplo, que las instituciones más prestigiosas y adineradas son las que más te regatean, literalmente hasta el último centavo. (Hace poco, alguien de la oficina de adquisiciones de nada más y nada menos que la universidad privada más prestigiosa del país, después de haber recibido mi correo, me llamó para suplicarme, en un tono adulador: “¿No nos podrás hacer un descuento, un pequeño gesto, una cosa simbólica no más porque somos nosotros?”, como si se tratara de un familiar desafortunado que está pasando una racha mala y necesita un favor hasta que le llegue su siguiente cheque.) He aprendido que muchas ONGs internacionales, cuando se tienen que movilizar para prestar auxilio en situaciones urgentes de crisis, rara vez, si acaso nunca, toman en consideración las demandas de las organizaciones locales que están haciendo el trabajo de campo para averiguar con precisión qué tipo de auxilio se requiere (a pesar de todas las cartas traducidas que se les envían para detallar exactamente eso). Que los think tanks contratan a los funcionarios más corruptos y conectados para escribir reportes sobre nepotismo y corrupción. Que algunos escritores, para apuntalar uno o dos argumentos, se inventan citas por sus huevos y las adscriben a diferentes personalidades célebres, para que tú tengas que leer ensayos enteros de Kazimir Malevich (después de pasar horas buscando en internet versiones gratuitas de sus textos traducidos) y llegar a la conclusión de que, efectivamente, lo más probable es que Malevich nunca dijera que “anhelaba exiliarse del mar” (qué interesante: lo que sí dijo es “el esteticismo es la basura de la intuición”). Que muchos artistas, forzados a expresarse en un lenguaje que no entienden del todo, a menudo mal venden, tergiversan, o sobrecargan un trabajo que hubiera sido mejor dejar que hable por sí mismo y, al contrario, que otras obras no tienen sustancia suficiente para sostenerse sin las muletas del discurso. Que, obligados a hablar el mismo lenguaje homogéneo, los artistas locales son incitados a subir el volumen de su propia “otredad”, sea la que sea, para cantarla a los cuatro vientos con la esperanza de hacerse oír por encima de la cacofonía, y así exotizar/centrar aún más dicha alteridad. Que muchos artistas (especialmente los foráneos), buscando tal vez justificar la estetización de la pobreza, la guerra, el desplazamiento de refugiados y otras experiencias que no se han tomado el tiempo de considerar a profundidad, terminan declamando palabras grandiosas sobre su propósito moral. Y definitivamente he aprendido a desconfiar de cualquier obra de arte que pretenda tener un propósito moral, sea el que sea. El propósito moral es al arte lo que el huevo al pastel. Si sabe o huele a huevo, si puedes ver pedacitos de huevo cuajado infiltrando el bizcocho, es un pastel fallido y comerlo no es un placer, sino un castigo.
Por encima de todo esto hay una lección fundamental, más difícil de sintetizar. Y es que, no importa qué idioma estoy traduciendo, ya sea francés o árabe, sólo hay un lenguaje único estrictamente ligado a la categoría que sea a la que se adhiera. Los disparates burocráticos procedentes de organismos oficiales. Las frases imparciales llenas de terminología institucional de los investigadores, seguidas de recomendaciones huecas y conservadoras en el mismo tono cautelosamente optimista. Los párrafos intercambiables, tipo ‘rellene los huecos’, de los comunicados de prensa sobre violaciones de los derechos humanos. Los objetivos ambiciosos de instituciones grandes y pequeñas, que siempre “buscan”, “intentan” y “pretenden” lo mismo. El desvarío frenético de los textos de arte.
Las tendencias abundan en la manera en la que las instituciones (culturales, académicas, lo que sea), consciente e inconscientemente, dictan los sustantivos de los temas a considerar (el archivo; memoria; entropía; exilio; lo imaginario), los verbos que usamos para considerarlos (confrontar; problematizar; impactar; agitar; convulsionar; desdibujar), y los objetos que son dignos de consideración (apártense, Siria/migrantes/poscolonialismo, que ya llegan cambio climático/capitalismo tardío/trauma). Esto es sobre todo lo que causa más desesperación. No el contenido de las tendencias, sino el hecho de que funcionan como tal; la velocidad vertiginosa a la que se mueven; la uniformidad de sus subidas y bajadas. Incluso iniciativas que parecen merecer la pena se vuelven disonantes por el ruido blanco de las palabras, o ideas, o conclusiones que se repiten una y otra vez.
Si empiezas a tomar nota de las tendencias, las ves por todos los lados: en la cadencia de la poesía y los ensayos, en las voces de los personajes en cuentos y novelas, en el tono de nuestros debates (en línea o no); en el tipo de cuentos, ensayos, poemas y debates a los que estamos expuestos y dirigidos a leer. Es difícil no pensar en cómo los flujos de nuestras conciencias están dirigidos por el flujo de lo prevalente (dinero; atención; capital cultural); es más difícil aún resistirse a ser arrollado por la corriente todopoderosa e invisible.
¿Cómo puedo saber si estoy hablando con mi propia voz o si estoy actuando como un ventrílocuo para la monocultura en general? ¿Por qué carajos quiero escribir? ¿En qué lugar burdo o exaltado de mi ser reside esta ambición? No encuentro respuestas; quedan sólo preguntas, y tal vez esto sea importante. Tal vez también sea importante recordar que una de las maneras de encontrar propósito en/consolarse con/extraer sentido de cualquier trabajo, cualquier acción, es encontrar algún placer en ello, aunque sea uno pequeño. En mi propia escritura, en la escritura de otros, esto se traduce en el placer que surge de lo desconocido, en que te confíen con preguntas que son en sí mismas respuestas. La escritura mala intensifica el placer que me produce la escritura buena. Hace que la escritura buena sea más fácil de reconocer, porque estoy constantemente refinando mi propia definición de lo que no es. Es un placer modesto, simple, y privado. Sobre todo, subjetivo. Por lo tanto, se siente al mismo tiempo autónomo y comunitario.
El placer de traducir basura es, como corresponde, de una naturaleza un poco más cochina. Tomando un café con un amigo el otro día, le intenté describir cómo se siente hacer un trabajo que amas en principio, pero muchas veces eres incapaz de amar en el momento. Conocer íntimamente un texto ante el cual sólo sientes desprecio, pero de todas formas igual se te mete bajo la piel, tanto así que sus fragmentos se te aparecen durante todo el día, aunque ya no lo tengas delante.
—¿Como follar con un tipo que odias?, me preguntó mi amigo.
—¡Sí! —exclamé yo. —Exactamente como coger con un pendejo.
Por lo general, se considera que el placer de coger con alguien que desprecias reside en las cumbres de pasión que el odio te permite alcanzar. El aborrecimiento orgiástico da significado a un encuentro carente de sentido, empoderándote con la idea de que es una situación en la que tomas lo que necesitas y luego te vas.
Pero nada se compara con el placer enorme de echar mierda al pendejo en cuestión con tus amigos. De cagarte en ese compañero con ligereza, como si no tuviera control sobre ti, como si pudieras dejarlo cuando quisieras, como si no estuvieras desesperada ni ansiosa cada vez que te deja tirada, como si tuvieras el poder y la libertad de no tener que decir: “Sí, claro, en seguida, lo que tú quieras” la próxima vez que te llame.
*Foto de Donald Giannatti en Unsplash

Lina Mounzer es una escritora y traductora libanesa. Ha colaborado en numerosas publicaciones destacadas, como The Paris Review, Freeman’s, Washington Post y The Baffler, y su trabajo ha aparecido también en varias antologías, como Tales of Two Planets (Penguin 2020) y Best American Essays 2022 (Harper Collins 2022). Es redactora jefa en The Markaz Review.
 Annuska Angulo Rivero es escritora, traductora y editora independiente. Ha publicado varios cuentos para niños, y la novela para jóvenes lectores El misterio del lago olvidado (2007). Es coautora del libro de ensayos El mensaje está en el tejido (2016) y de Vidas sin fronteras (2018).
Annuska Angulo Rivero es escritora, traductora y editora independiente. Ha publicado varios cuentos para niños, y la novela para jóvenes lectores El misterio del lago olvidado (2007). Es coautora del libro de ensayos El mensaje está en el tejido (2016) y de Vidas sin fronteras (2018).
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: October 29, 2024 at 7:43 pm