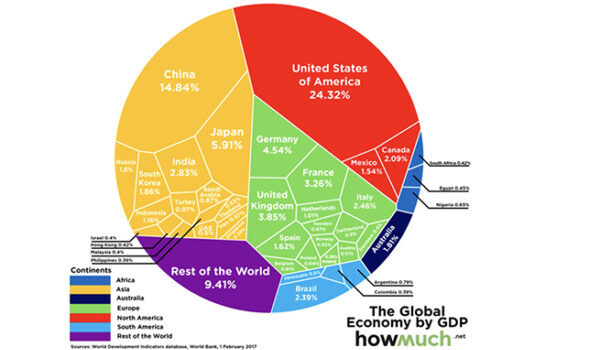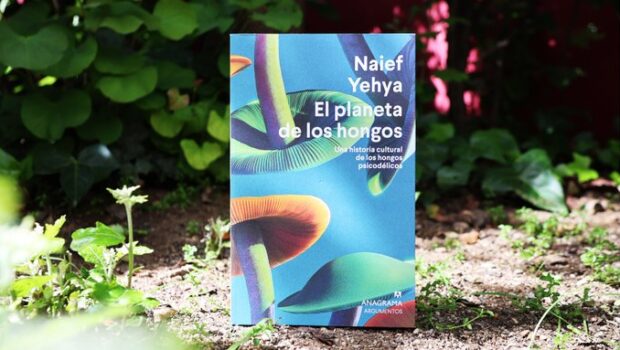Hermosa y despiadada
Rafael Juárez Sarasqueta
Me probé una camisa de mi padre. La devolví a su lugar en el ropero. Indiqué que donaran la ropa a un templo vecino que había visto al llegar. Encontré algunos libros que creía perdidos. Algunas fotografías familiares olvidadas o desconocidas. Pedí que me señalaran el lugar preciso frente a la casa. Me dejaron solo en el jardín. Se alejaron amablemente.
Me senté en la silla. Respiré hondo el aire de una mañana nueva. Abrí los ojos al cielo de la primavera. A las ramas frondosas de un árbol desconocido.
En el funeral me reencontré con mi padre sin poder abrazarlo. Sin recibir sus regalos curiosos e inútiles. Sin palabras en mi boca muda. Su boca muerta llena de silencio.
Varios nombres que mi padre mencionaba en sus visitas, se convirtieron en personas. Fueron ellos quienes me abrazaron. Mi pecho entonces se llenó de tibieza. Me sentí atravesado por el hilo único que liga a todos los seres.
Un hombre muy anciano entró en la sala velatoria. Antes de saludar a los deudos, se acercó al ataúd y acarició la frente de mi padre. Su piel fría y adelgazada. Luego el anciano se inclinó dificultosamente, buscando algo bajo la mesa que sostenía el féretro. El gesto me sorprendió. Pero no de una manera desagradable. Estaba incluido dentro de una corriente desmadrada de sucesos difusos e insondables. El anciano resultó ser una autoridad religiosa. Se disculparon por haberlo llamado sin consultarme. Me mantuve en silencio mientras todos rezaban. Un silencio cargado de agradecimiento, porque el sonido de esas voces unidas se convirtió lentamente en un murmullo balsámico.
Antes de retirarse, el anciano mencionó que al llegar había buscado bajo el ataúd las ofrendas que la gente del lugar suele hacer para aquel que deja la vida y emprende el camino. Para el que se interna en el sendero invisible que lleva desde el agitado pueblo de los vivos, hasta el bosque apacible de los muertos.
Vuelvo en estado de trance desde los bordes de aquella ciudad gigante y ajena, como flotando sobre diferentes vehículos hechos de niebla; sin hambre, sin sed y sin cansancio, atontado por el despliegue de una nueva estructura del dolor.
Pienso que nunca viajé tan ligero de equipaje. Que jamás, regresando a mi hogar, me sentí tan liviano y tan vacío.
* * *
En el colegio al que concurría cuando era niño, se anunció que las autoridades habían recibido unas estampas extranjeras muy exclusivas. Las imágenes serían obsequiadas a los alumnos durante la celebración de una festividad cercana.
Durante el día anterior a la festividad anunciada, fui atacado por un gran perro gris, en un descampado donde solía jugar con mis amigos. Al intentar huir, el perro gris me hizo tropezar atrapándome por la pernera del pantalón. En el piso, el perro me mordió el cráneo por detrás de la oreja e intentó arrastrarme hacia una zona de malezas.
Aún conservo las cicatrices de los dientes caninos en la zona inferior del hueso temporal, además de una ligera disminución de la visión y la dilatación constante de la pupila en el ojo izquierdo.
El ataque del perro anónimo me mantuvo en casa, bajo cuidados médicos durante varios días. Una cuadrilla de vecinos recorrió la zona en busca del perro, que nunca fue hallado. Los niños que jugaba conmigo en el descampado se encontraban, durante el incidente, del otro lado de una elevación de tierra acumulada. Aún cuando ellos fueron los que me encontraron en estado de confusión y con la cabeza ensangrentada, declararon no haber visto perro alguno en las inmediaciones.
Cuando retomé las actividades escolares, vi que algunos de mis compañeros de clase lucían las estampas extranjeras pegadas en sus cuadernos. Las estampas mostraban el retrato de un Hombre Santo, considerado como uno de los patronos de la institución. Lo peculiar de estas estampas era que en el dorso, en lugar de las plegarias usuales, habían adherido un pequeño trozo de tela deshilachada, del tamaño de una uña. En una inscripción, se afirmaba que la tela era un fragmento auténtico de las vestiduras del Hombre Santo, quien había dejado este mundo varios siglos atrás.
Cuando me acerqué a un representante de las autoridades para reclamar mi propia estampa, me indicó que se habían terminado el mismo día de la festividad. Que mucha gente devota al santo y aún ajena a la institución, se había acercado a reclamarlas. Que las estampas con reliquias, así es como llamaban a estos objetos certificados, despertaban un interés y un fervor desacostumbrados entre los fieles.
A cambio, el representante me ofreció un librillo con tapas confeccionadas en papel de embalaje, encuadernado de manera rústica y descuidada, que contenía anécdotas de la vida del santo. Lo tomé con desgano y decepción indisimulada.
Encontré el librillo del santo en una caja de revistas viejas, en la casa de mi padre. Lo leí al volver. En la página número 17 se narra como, en varias oportunidades en que la vida del Hombre Santo fue puesta en peligro por intereses ocultos, éste fue salvado por un enorme perro gris de origen desconocido.
* * *
Camino por la costa cercana a mi casa. Escucho con atención el sonido del mar. El oleaje cuando rompe con cierta furia; cuando se retira mansamente y el agua se filtra entre las piedras minúsculas que forman la arena. Guardo los lentes en el bolsillo del saco para descansar los ojos mirando el mar y el cielo invernal que por instantes, debido a cierto fenómeno meteorológico, parecen unirse en una sola pieza.
He logrado desterrar de mi cabeza una melodía molesta que me atormenta desde la mañana. La melodía ha sido eliminada gracias a sucesivos cambios de ritmo en el desplazamiento, marcado con pasos firmes sobre la arena. En su lugar, y obviando ciertas distracciones menores como las generadas por el vuelo de las gaviotas o los rostros de los que caminan en sentido opuesto por la playa, ha aparecido una frase que no comprendo: “¿Será la muerte, como la vida, hermosa y despiadada?”
Veo una pareja de jóvenes jugando con sus perros. Se comunican con lenguaje de señas. Los perros ladran, festejan. Luego me siento a descansar sobre las rocas al final de la bahía.
Desearía tener un bastón de caminante. Esto me recuerda el cuadro de Caspar David Friedrich llamado Caminante sobre el mar de niebla. El caminante lleva un traje de terciopelo verdoso, que contrasta de manera interesante con su cabellera rojiza.
Desearía además, no haber dejado de fumar. Pienso en esto cuando recuerdo la niebla que oculta las rocas en la pintura de Friedrich. Recuerdo también que he llegado hasta la playa con la intención de ordenar mis ideas sobre un texto que complete, de alguna manera, tres historias de mujeres pelirrojas.
“¿Será la muerte, como la vida, hermosa y despiadada?”
Lo que anoto en mi libreta se tuerce. Se orienta, como una aguja imantada, hacia la roca fría, hacia el mar que la golpea, hacia el paisaje conservado y detenido en la sustancia gris del sosiego. Me pregunto sobre la importancia de los sucesos pequeños en los que nadie repara, sobre mi comprensión tan limitada del concepto de inmanencia.
No logro asir nada de esto con las palabras. Nada puedo traducir. Me siento torpe. Lento. Guardo mi lápiz y mi libreta. Retomo la caminata por la playa.
Me encuentro con el cuerpo de un gato. El mar lo ha dejado en la orilla después de la noche de tormenta intensa. El cadáver se ve alargado y perturbador: no tiene rastros de pelo. La piel rosada aún no manifiesta hinchazón ni está deteriorada. Lo que si tiene el gato es un collar plástico color naranja fluorescente.
El cuerpo me recuerda a los gatos que aparecen en el arte funerario de los egipcios antiguos. Esbelto, elegante aún en la rigidez propia de la muerte.
Me agacho a su lado, buscando alguna identificación escrita o pegada al collar. Trato de girarlo en el cuello rígido del gato con la punta de los dedos. Lleva un pequeño cascabel de bronce.
Mientras parezco hurgar en el cuerpo pelado, se acerca, ya sin sus perros, la muchacha de la lengua de señas. Ella mira con ojos sorprendidos. Trato de explicarle lo que me ocupa aquí en la arena, vocalizando de manera exagerada, haciendo ademanes que indican “el mar”, “la tormenta”, “el collar”, “el gato”… La muchacha responde “Ah! Es un gato!” Le pido disculpas, le digo que pensé que ella era sorda. La muchacha dice que sólo se comunicaba con su amigo, quien no puede escuchar. Le muestro el cascabel del gato. Ambos nos acercamos a revisarlo, a buscar alguna inscripción, un número, un nombre.
La muchacha hace sonar débilmente al cascabel.
Sin hablar, me alejo del gato muerto y la muchacha. Me acerco más a la orilla. El agua moja mis zapatos. El aire se enfría. Las nubes vuelven a avanzar luego de la tregua que duró la mañana. Camino; sin bastón de caminante.
¿Será la muerte, como la vida, hermosa y despiadada?
Cuando miro hacia atrás, veo a la muchacha que no es sorda que se aleja.
Un rayo de sol atraviesa el cielo plomizo, iluminando su cabello corto; por un instante, lo convierte en una llama colorada.
 Rafael Juárez Sarasqueta. Montevideo, 1966. Tuvo dos hijas, plantó varios árboles y más tarde escribió su primer libro: Cueros de culebra. En los entretiempos, tocó en infames bandas de rock, se enamoró, expuso pinturas y dibujos, diseñó, aprendió a cocinar y publicó textos e ilustraciones en Café a la turca y ¡Guacho! (Uruguay), Llanto de Mudo (Argentina), Replicante (México) y Zut (España).
Rafael Juárez Sarasqueta. Montevideo, 1966. Tuvo dos hijas, plantó varios árboles y más tarde escribió su primer libro: Cueros de culebra. En los entretiempos, tocó en infames bandas de rock, se enamoró, expuso pinturas y dibujos, diseñó, aprendió a cocinar y publicó textos e ilustraciones en Café a la turca y ¡Guacho! (Uruguay), Llanto de Mudo (Argentina), Replicante (México) y Zut (España).
Posted: October 27, 2016 at 9:24 pm