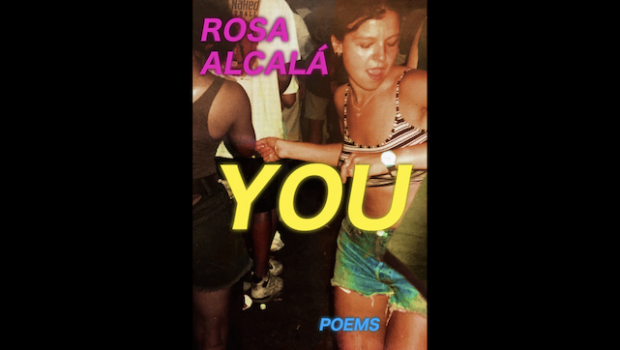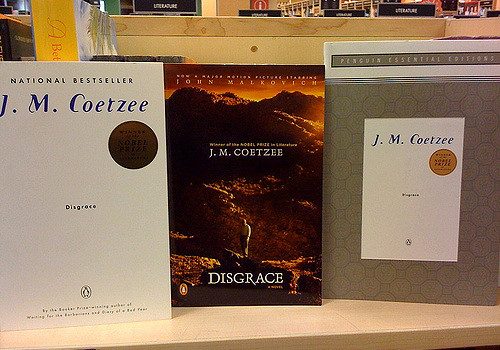La galleta de la suerte
Leo Eduardo Mendoza
En lo más recóndito del barrio chino, en el callejón que se abre a la mitad de Dolores, en los altos de un edifico, existe un restorán sólo conocido por un puñado de fieles comensales.
En realidad no es muy diferente a los otros comederos orientales que abundan en la zona aunque para llegar a éste hay que cruzar por la puerta aparentemente clausurada de un edificio que también parece abandonado y que, tras subir por una escalera pringosa y oscura, desemboca en un enorme galerón donde, muchos años atrás y según cuenta los viejos, había un casino y un fumadero de opio pero que hoy se encuentra ocupado por medio centenar de mesas.
La decoración tampoco varía mucho: columnas de utilería, jade falso, budas en las más diversas posiciones, sin faltar el sonriente panzón al que hay que dejarle unas monedas para garantizar nuestra buena suerte bajo una iluminación rojiza y tenue con un vago toque misterioso.
Los platillos que ahí se sirven son idénticos a los que se ofrecen en los menús familiares de los otros establecimientos del barrio o en los bufés que han proliferado en los últimos tiempos: papas picantes, sopa wonton, rollitos primavera, plátanos y pescado rebozado, pulpo sichuan, costillitas agridulces, arroz frito, chop suey, chow mein, fideos y, en muy contadas ocasiones, un pollo frito que recuerda al pato laqueado.
Sus galletas de la fortuna son el único plato que lo diferencia de todos los comederos de la zona. Y no tanto por su sabor como por lo que esconden. Casi todas portan las mismas viejas fórmulas disfrazadas de sabiduría oriental: no hables mal del puente hasta después de cruzar el río; una gran alegría te sorprenderá; el hombre satisfecho siempre es rico; sonríe, tienes un gran futuro por delante; tu buena estrella te acompañará en todas las horas de este día, etcétera, etcétera, etcétera.
Sin embargo, existe una galleta cuyo mensaje es único y sólo en contadas ocasiones aparece; ése es el que buscan desesperadamente todos los temerarios que día con día abarrotan el establecimiento.
La galleta es famosa porque su predicción se cumple, ineluctablemente ya que la delgada tira de papel anuncia la muerte. Y ni siquiera lo hace con palabras pues la malhadada tira sólo lleva impresa una calavera.
La gran mayoría de los comensales son amantes de la adrenalina y van al restorán —que ni siquiera tiene nombre— porque les gusta jugar a la ruleta rusa rompiendo aquel dulce caparazón que encierra, uno entre millones, amargura.
Huelga decir que son escasos quienes se atreven a hacerlo. La mayoría de los visitantes tiemblan ante la posibilidad de encontrar aquella fatídica imagen y terminan por dejar intacta su galleta. Por el contrario, los pocos que la rompen y reciben un mensaje más o menos alentador son tenidos por hombres valientes y se les mira con respeto, aunque, una vez que lo han hecho, pocos son los que se atreven a tentar una vez más a la fortuna.
Detrás de la caja y del chino de largos bigotes que más bien parece una mala copia de Fumanchú hay un tablero con innumerables moños negros que recuerdan a todos aquellos que han sucumbido a la profecía. Una vez le pregunté al cajero en dónde conseguía sus galletas y él, como si fuera a hacer una revelación prohibida, bajó la voz, me clavó sus almendrados ojos y me confesó que en una dulcería de La Merced.
***
La zapatilla roja
El domingo amaneció una zapatilla roja enfrente del zaguán de la casa vecina.
La observé un buen rato. Era un zapato de mujer, de esos que hoy se estilan muy grandes de tacón. La zapatilla estaba sobre la línea que separa los tramos de la banqueta. Me imaginé que al salir de alguna fiesta su dueña, imprudentemente, había insertado el tacón en esa grieta y, tras trastabillar y estar a punto de caer, decidió abandonar el zapato.
Luego otras imágenes me vinieron a la cabeza. Me pregunté por qué la mujer —si cedemos a la convención de que una mujer debía ser la dueña— había dejado sólo un zapato; si tras un accidente y en un momento de furia había decidido abandonar su zapatilla, ¿por qué no había dejado la otra puesto que, tras la posible rotura del tacón, también había quedado inservible?
Pensé que, probablemente, todo había sido producto de un pleito: una pareja discutiendo en medio de la noche, un tropezón y el zapato se queda ahí porque el hombre le exige a la mujer que se suba al auto y se deje de tonterías. O quizá se trata de una pareja de novios tan pródigos en caricias que apenas si notaron el incidente y prefirieron abandonar el zapato antes que renunciar al trance en el que se encontraban.
Sin embargo, todo esto implicaba algún tipo de ruido y yo no había oído nada inusual durante la noche y cualquier cosa que hubiera pasado habría ocurrido frente a mi ventana. Debería haberla escuchado. Y no ocurrió nada aunque el objeto estaba ahí, como una mancha de sangre o de pintura roja sobre la banqueta.
Acicateado por la duda me atreví a imaginar que la mujer que había dejado el zapato era una de las múltiples cenicientas que habitan en los mundos paralelos. Lo cual querría decir que en otros mundos hay alguien semejante a mí mismo que observa desde su balcón un zapato rojo que el presunto personaje de un cuento dejó abandonado.
Ahora bien, pensé, en caso de que, como en alguna serie de televisión, el hecho fuera cierto, la Cenicienta del universo en que habito, éste en el que escribo, llevaba puestos para la fiesta un par de zapatos rojos, aparentemente de charol, que ni mandados a hacer para la cumbia o, quizás, para el danzón. Ni por asomo puedo imaginarme a una Cenicienta capaz de bailar valses de Strauss con aquellos zapatones.
También, para exigirle coherencia a la historia, habría que reconocer que la calabaza debería ser la de una de nuestras múltiples quinceañeras, que las ratas debían ser de alcantarilla, fofas y feas; que no habría palacio sino una casa grande de mi colonia, la Narvarte. Y, por último, faltaría un príncipe, que bien podría ser el hijo de algún vecino comerciante o el vendedor de botas en el tianguis que se pone los domingos, allá por la Buenos Aires.
Acicateado por la curiosidad y toda vez que era domingo, me dispuse a vigilar la calle para saber lo que pasaba con aquel zapato. Preparado con una taza de café en la mano, me acerqué a la ventana cuando sonó el teléfono. Era mi madre. Como todos los domingos hablaba para preguntarme si iría a comer a su casa, que había soñado que me asaltaban o algo peor y quería verme. Le dije que sí, que ahí estaría —aunque no tenía el menor deseo de hacerlo— y colgué lo más pronto que pude; algo que, en una llamada de mi madre, puede significar sus dos buenos cuartos de hora.
Cuando volví a mi ventana, el zapato ya no estaba. La conversación con mi madre había durado unos veinte minutos —el menor tiempo que necesita para contarme todo lo que le ha ocurrido en los últimos días y hacer todas las recomendaciones, las mismas que siempre culminan con “búscate una esposa”— y en ese tiempo algo había pasado en la acera de enfrente; alguien había recogido el objeto de mi atención o, si en realidad se trataba de una zapato mágico, éste había caído en manos de algún príncipe que ni siquiera había podido ver.
Desde mi modesta atalaya revisé la acera. Me había equivocado. El zapato estaba junto a un pequeño árbol que sembraron hace años y que apenas si se ha levantado unos cuantos palmos debido al maltrato que recibe todo el tiempo. Lo habían dejado como recargado contra el delgado tronco del pequeño sauce y su apariencia era más extraña aún.
Ya no sabía qué pensar, así que me dispuse a bajar para verlo de cerca; afortunadamente, era tan temprano que seguramente estaría a salvo de las miradas indiscretas de mis vecinos.
En la calle caí en cuenta de que el zapato era real y que, al parecer, por la forma como el tacón colgaba, éste había sido abandonado debido a una fractura que, probablemente, le provocó un enorme disgusto a su dueña.
Tras aquella inspección mi curiosidad se vio satisfecha. Y aquí debería concluir esta historia, sin embargo, poco más tarde el zapato desapareció por completo y sin dejar ningún rastro.
Pensé entonces que a lo mejor alguno de los muchos perros que por aquí pasean lo había adoptado como juguete; o bien, que el criminal —en caso de que se tratara de un ilícito— había regresado para desaparecer aquella prueba.
Deseché muy pronto la sospecha del perro y preferí quedarme con la historia de un hecho violento o un rapto, tal vez un pleito de pareja, algo como lo que había imaginado desde un principio. Digo, es que se me hizo muy raro que la dueña, aun con todo y el tacón roto, no se hubiera llevado el zapato. Así que mis sospechas se orientaron a otra parte. Toda la mañana se me fue en buscar noticias de muertes violentas, de asesinatos de los que, de una u otra manera, siempre estoy pendiente.
Finalmente, decidí ir a comer con mi familia. Mi madre, como siempre, se alegró mucho de verme. Mi papá también. No sé si mis hermanos y sus esposas. En fin, eso era lo de menos.
Mamá, por cierto, estrenaba vestido y unos zapatos rojos, de tacón telescópico, muy parecidos a los que había visto aquella mañana en la acera de enfrente, que se había comprado en una ganga, dijo, y que nos presumió a todos porque estaban de moda.
 Leo Eduardo Mendoza es autor de los libros de relatos Mudanzas y Relevos Australianos. Asimismo, ha sido guinista de largometrajes como Morelos; Hidalgo, la historia jamás contada; El Viaje de Teo y coguionista con Felipe Cazals de la película El Ciudadano Buelna. Twitter: @leones5
Leo Eduardo Mendoza es autor de los libros de relatos Mudanzas y Relevos Australianos. Asimismo, ha sido guinista de largometrajes como Morelos; Hidalgo, la historia jamás contada; El Viaje de Teo y coguionista con Felipe Cazals de la película El Ciudadano Buelna. Twitter: @leones5
Posted: July 8, 2015 at 9:17 pm