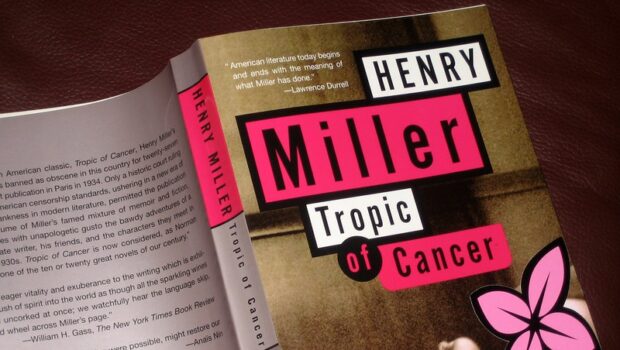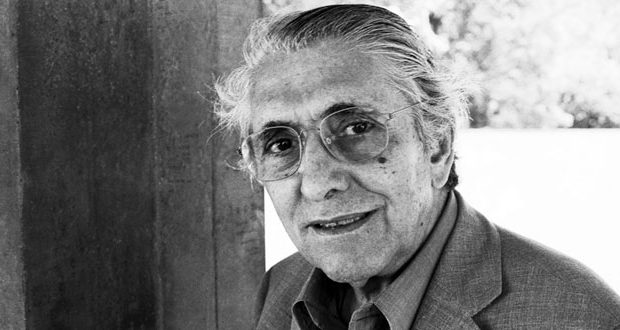Matemos al último oso polar
Andrés Ortiz Moyano
Seguro que lo recuerdan, lo vimos hace aproximadamente un año. Era una imagen sobrecogedora, muy potente, que nos mostraba a un oso polar moribundo arrastrándose penosamente, famélico, con pellejos colgantes a modo de mortaja todavía en vida. La fotografía y el video, obra del afamado fotoperiodista Paul Nicklen (National Geographic, ni más ni menos, oiga) y de su compañera en la ONG conservacionista Sea Legacy, Cristina Mittermeier. La cuestión es que, de repente, se desbocó un vertiginoso y espontáneo quorum digital que llevó, en apenas minutos, a bautizar la instantánea como “la imagen del cambio climático”.
Y es que la foto, insisto, es ciertamente terrible, del todo luctuosa, y el prestigio de su autor y de la revista para la que trabaja (un sueño para cualquier periodista, sobre todo para los que nos fascina la naturaleza y la geografía —el caso del que suscribe) invitaba a una acelerada y radical respuesta: indignación, tristeza, muchos tuits y hashtags iracundos… (tiembla, Mayo del 68). Sin embargo, algunos también tuvimos la osadía de preguntar algo más sobre lo que veíamos; porque, sencillamente, tenemos la mala costumbre de ser preguntones y poco titularistas. Me pregunté, desde el punto de vista científico, ¿por qué es esa, y no otra, la imagen del cambio climático? ¿Por qué el oso y no, por ejemplo, certezas menos mediáticas como los eriales de Sudán del Sur, los cultivos de té en Kenia, o las masivas migraciones de aves a destiempo? ¡O, simplemente, un termómetro con algún que otro grado de más!
El motivo, quizás, se me ocurre, es que los osos son uno de los animales con mejor reputación entre toda la megafauna y provocan en nuestro acervo un inexplicable (y digo inexplicable porque cualquier oso es de los bichos más violentos que hay; y del polar ya ni hablamos) sentimiento de cariño y afecto. Cuánto les deben los plantígrados a los directores de marketing de Coca Cola; (los lobos han debido encomendarse a los de Philip Morris…).
Pero volvamos al caso del oso moribundo. Muchas otras dudas no se resolvieron. Como, por ejemplo, que en Baffin no suele haber mucho hielo en esa época del año. O los comentarios de algunos (pocos) medios de comunicación, así como opiniones de científicos refutados, como el biólogo Jeff Higdon, que, contundente, aseguró que el animal podía padecer algún tipo de cáncer: “No se murió de hambre porque el hielo desapareciera repentinamente y ya no pudiera cazar focas. La costa este de Baffin no tiene hielo en verano. Es mucho más probable que se muera de hambre debido a problemas de salud”, señalaba en Twitter. El recibimiento a su comentario puede ilustrarse con una nube del desierto rodando por Arizona.
La hechicería de las redes sociales ya había hecho su necromancia: era demasiado tarde. El maquiavélico principio del fin que justifica los medios y el utilitarismo de Jeremy Bentham, tan arraigados en nuestra sociedad y forma de pensar, resultan sumamente tentadores para una mente acelerada, pero igualmente suponen una afrenta al principio más básico del periodismo: el porqué de las cosas, que exige, aunque sea testimonialmente, pausa para pensar.
¿Pero, por qué hablar ahora de esto y no hace un año? Primero, porque me lo permiten en este fantástico magazine; y segundo, porque la reciente lectura de un artículo firmado por Adam Frank, profesor de Astrofísica en la Universidad de Rochester, en The New York Times me ha provocado una reflexión profunda sobre el tratamiento informativo y los hábitos de consumo que tenemos sobre uno de los grandes miedos actuales de la humanidad.
El cambio climático, el deterioro de la naturaleza y nuestro planeta suponen una evidencia incontestable que, sin embargo, está envuelta en un pernicioso halo de superstición e ignorancia del todo intolerable para alcanzar la verdad y, por ende, saber cómo actuar con efectividad y cabeza.
El profesor Frank hace un planteamiento que, no por simple, resulta menos brillante. Habla del famoso “Save the planet!”, y se pregunta, ¿de verdad el planeta necesita que alguien lo salve? Un planeta con más de 5.000 mil millones de años de vida para quien apenas somos una mota de polvo en la inmensidad del tiempo, que ha sufrido, y se ha impuesto a innumerables cataclismos naturales, extinciones masivas, glaciaciones y periodos de extrema infertilidad agrícola. Incluso hay quien asegura que podría tener vida propia; la teoría de Gaia y tal. Y en la que, a pesar de todo, la vida se ha abierto siempre camino (si hay algún guionista de Parque Jurásico leyendo esto, ruego que no me demande por plagio). Lo que hay que entender es que la Tierra seguirá su camino, con o sin nosotros, por lo que el verdadero conejito indefenso no es la Vetusta Morla que es nuestro pálido punto azul, que diría el añorado Carl Sagan, sino nosotros, usted, yo, y todos sus seres queridos y menos amados.
Para sacudir nuestras mentes, Frank no recurren a ninguna imagen, sino a datos contundentes y a una excepcional simpleza divulgativa, tan necesaria en estos tiempos irresponsables de clickbait y titulares efectistas. Me quedo con esta sentencia: “puede ser que el fitoplancton microscópico le importe más a este tipo de biósfera saludable que nuestros amados osos polares. Tendremos que enfrentar decisiones difíciles con profundas consecuencias éticas”. En otras palabras, que igual para sobrevivir, tenemos que matar a los osos polares o, al menos, dejar que mueran.
Porque si queremos realmente salvar el planeta, perdón, a nosotros mismos, tenemos que quitarnos de una vez la careta. Todos, desde negacionistas hasta animalistas radicales que prefieren salvar un manatí viejo que a todo un poblado mongol de la sequía. Ese ejército de ofendidos ociosos, adictos a las redes sociales, sin más fin que la libación viciosa de followers, que sientan cátedra, repantingados en su sofá y a golpe de tuit, sobre el bien y el mal que ríase usted de Platón, Averroes, Tomás de Aquino y Epicuro.
Pero no clamemos en demasía. No lo merecen. Esa basura pestilente siempre estuvo ahí, sin que nadie la sacara; lo que ocurre es que ahora los voceros supersticiosos tienen herramientas gratuitas y de fácil manejo para multiplicar su ponzoña. Umberto Eco ya lo decía, “las redes sociales han servido para darle voz a muchos cretinos”.
El periodismo científico es una de las grandes víctimas de este escenario peligrosísimo, en el que lectores y autores nos afanamos por mascarlo todo hasta lo absurdo con el fin de ablandar la mente del otro, intentando facilitar su comprensión hasta el ridículo. Y en tiempo record, por cierto. Hemos pasado de los “billions” de estrellas de Sagan a una suerte de bálsamo conceptual de Fierabrás, que como sabemos gracias al glorioso Don Quijote de Cervantes, “con sola una gota se ahorrarán tiempo y medicinas”. Y es que quizás sea eso. Ahorrar. Ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo, ahorrar lecturas y reflexiones, ahorrar el camino para llegar al fin. Ahorrar, qué palabra más fea. Lo que no sabemos muy bien es qué hacemos con todo ese ahorro, ni cómo demonios empleamos ese tiempo; cuando al final, quizás sólo bastaría con recordar cuán delicioso resulta ese pausado y esforzado tránsito por el sendero del descubrimiento y del saber.
 Andrés Ortiz Moyano, periodista y escritor. Autor de Los falsos profetas. Claves de la propaganda yihadista, #YIHAD. Cómo el Estado Islámico ha conquistado internet y los medios de comunicación; Yo, Shepard y Adalides del Este: Creación. Twitter: @andresortmoy
Andrés Ortiz Moyano, periodista y escritor. Autor de Los falsos profetas. Claves de la propaganda yihadista, #YIHAD. Cómo el Estado Islámico ha conquistado internet y los medios de comunicación; Yo, Shepard y Adalides del Este: Creación. Twitter: @andresortmoy
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: November 19, 2018 at 11:16 pm