Performance. Sarah Minter (1953-2016)
Gustavo Fierros
A principios del año noventa o noventa y uno, cuando finalmente se reconoció que la Ciudad de México padecía alarmantes niveles de contaminación, Sarah Minter, junto con un grupo de actores, había tramado lo que no sé si llamar espectáculo politizado o activismo espectacular, en todo caso algo con tal aire de complot, que cuesta trabajo conciliarlo con el entretenimiento, aunque eso sí, tuvimos mucho público y ciertamente nos divertimos. El proyecto requería un colectivo, por lo menos unos diez participantes, aunque verdaderos actores sólo hacían falta unos cuantos. Los demás éramos actores secundarios, la verdad apenas extras; aunque admito que algunos supieron ascender en protagonismo. La idea era simular una emergencia médica en una esquina concurrida. Un lunes por la tarde, con el tráfico a pleno ritmo, en las cuatro esquinas de un cruce de la avenida Insurgentes, un grupo de peatones y conductores (en realidad sólo uno), caerían fulminados sin causa aparente. Habría testigos alrededor de los caídos, quienes esparcirían el rumor de que la única explicación posible era la contaminación, una contaminación que, apenas hay que decirlo, el gobierno ocultaba.
Sarah fingiría ser una periodista de televisión, y así grabar las reacciones de la gente. Hay que dejar que la realidad hable, decía ella, en una fórmula que a mí me hacía imaginar consecuencias casi ilimitadas, aunque sin decirlo, un silencio que las multiplicaba aún más. Hubo tres reuniones de preparación. La primera se hizo en casa de Paula Capra, junto al parque México, pero fue tal el número de los asistentes que se decidió movernos a la azotea de la casa de Sergio y Raúl, a dos calles de lo de Paula. Había más de veinte participantes y aunque predominaban los teatreros, habíamos llegado espontáneos, entre ellos algunos que yo imaginaba más tímidos, como Rafael, un estudiante de historia cuyos amigos de la prepa ahora eran actores. A él lo recuerdo enfrascado siempre en alguna polémica, casi siempre de saco negro y nunca sin un cigarro sin filtro. Comenzó por entonces a lucir una barba tipo anarquista, corta y afilada, y desde el día en que se presentó a la conspiración que ya llamábamos el performance, descubrí también su propia atracción por el teatro.
Nunca hubo un guión preparado. Raúl, con algunas sugerencias, iba creando situaciones para los actores. Hubo quien opinó que la simulación sería más contundente con otro caído en una esquina diferente. Paula fingiría un ataque epiléptico al abordar un colectivo (nadie cuestionó eso, tal vez convencidos de que la contaminación podía causar cualquier mal); Agustín, otro actor, al cruzar la calle, caería súbitamente sobre el cofre de uno de los autos que estuvieran esperando la luz verde. Otro más: un conductor frente al Sanborns de la esquina con Aguascalientes caería desmayado sobre el claxon de su volante. Habría también otro desmayado entre los peatones. Los demás seríamos mediadores entre esos caídos y la gente que pasa por ahí; algunos esgrimiríamos autoridad médica si tuviéramos que intervenir, “déjenme pasar que soy doctor”, mientras otros agitaríamos esa “realidad”, promoveríamos la búsqueda de un culpable, hablaríamos de la contaminación ambiental ocultada por el gobierno, dejando en claro que callar era peor que contaminar: “es la pinche contaminación, que nos lo digan de una vez, carajo”. Rafael propuso, por cierto, simular ser otro periodista que por casualidad pasaba por ahí.
Desde la primera reunión se acordó mantener todo en secreto. No sólo se corría el riesgo de ser desenmascarados, sino de que llegara la policía. Sabíamos que una vez iniciado, el simulacro no podía interrumpirse; tendríamos que resistir lo necesario, quizás hasta que las ambulancias se llevaran a los desmayados y los curiosos se dispersaran, o hasta que algo hiciera urgente nuestra dispersión.
Se estableció el día: el siguiente lunes a las cinco de la tarde, cuando la prisa de la ciudad hubiera menguado, la hora del mitin perfecto, que como el té, se aprecia mejor sin hambre y sin sueño. La comparación no pretendía contradecir el ánimo de complot, al contrario, Raúl expuso esa relación de una manera que entonces me pareció razonable. Ese era, dijo, el mejor momento para la política y para el teatro, una hora sin premura ni despilfarro, protegida aun por el mundo diurno, pero ya liberada del horario; cuando la gente deja por fin de trabajar para alguien más. Entonces puede uno abrir los oídos y escuchar lo que pasa en la calle.
Unos días antes, en la misma azotea y sobre una larga mesa en donde habíamos hecho un mapa de la zona, se asignaron las posiciones. Yo debía caminar detrás de Agustín y, como un transeúnte inadvertido, asistirlo cuando él cayera sobre el cofre de un auto. Rafael estaría en la misma esquina, pero del otro lado. Un aire de consenso corrió por los rostros en esa azotea cuando a Paula le fue asignada una esquina. Le correspondía, como naturalmente, un lugar protagónico. Al fin y al cabo la mayoría nos conocíamos y nos frecuentábamos por ella. Paula era una de esas raras personas múltiples, que tal vez por eso son tan buenos anfitriones: Para muchos, ofició una época de limbo vocacional como si hubiera sido un salón decadentista de la Ciudad de México. Era inteligente, frívola sin ser trivial, pero también generosa. Había estudiado sociología y teatro, y tal vez por eso una conversación con ella podía llegar a sentirse como un performance colectivo. A su departamento llegaban lo mismo pintores que cineastas, bailarinas y teatreros, músicos o poetas y un largo etcétera que compartíamos una sobrevalorada juventud y una menospreciada y absoluta falta de obra.
Paula trabajó su personaje epiléptico que era, sencillamente, ella misma. Se había preparado durante años, ironizó, pues había sido una niña epiléptica. Ahora podría juntar biografía, sociología y teatro en una esquina de la avenida Insurgentes. Sólo necesitaba, dijo, un par de horas para estar lista. Y en esa misma azotea repasaba sus movimientos: subiría con calma a un autobús de pasajeros, y una vez frente al chofer abriría un monedero, grande como una herencia famosa. Y entonces, junto al conductor y frente al público cautivo de quienes esperaban su turno para pagar y de aquellos otros dentro del autobús, comenzaría a tambalearse, haciendo que las monedas saltaran y cayeran con su escándalo metálico, acompañando su propia caída. Paula relataba (es decir, ensayaba) la escena con dramatismo, y cuando ya todos éramos su público en esa azotea, pedía, “por favor”, que hubiera tres comparsas para sostenerla en su caída. Y todos reíamos, satisfechos del espectáculo de ver cómo una diva sabía reírse de ser diva.
En esas reuniones llenamos con especulación lo que en el teatro se hace con los ensayos. Se hablaba de lo que haríamos, pero sin prever lo que “realmente” sucedería, tal vez como quienes imaginan un atentado: sin la capacidad de repasar los movimientos porque el escenario es la realidad. Todo debía ser sorpresivo, imprevisto por ser real, de una realidad ajena a nuestra intervención y a cualquier simulación, que no proviniera de los ensayos y ni siquiera de nuestra improvisación, sino de las reacciones de la gente ante algo que simplemente habíamos decidido detonar; una pequeña simulación que, como quien miente para lograr una confesión, provoca algo verdadero, que era justamente en donde queríamos meter las manos sin los guantes del teatro.
La última reunión se hizo el mismo día de lo que la mayoría ya llamaba el performance, quizá por no resignarnos al teatro ni atrevernos al complot. Tres horas antes, a las dos de la tarde, estábamos en la misma azotea. Recuerdo el aire de disfraz que había en el grupo, una voluntad de camuflaje como si no hubiéramos sido ya bastante anónimos. Rafael llegó trajeado pero sin corbata, con lápices en la camisa, lentes metálicos, una carpeta y con el infaltable periódico bajo el brazo. Venía armado también con una grabadora, un arma que fue bienvenida aunque no tan celebrada como la cámara de Sarah, que se consideraba una herramienta esencial, como si el posible registro hiciera de la realidad algo más verdadero, algo que podíamos guardar.
De la ejecución del performance me quedan imágenes más bien avaras. A las cuatro y media, en pequeños grupos, comenzamos a dejar la casa de Raúl y Sergio. Yo caminé, disfrazado de estudiante de clase media (es decir, de mí mismo), por Amsterdam, doblé en Culiacán y luego tomé Aguascalientes, ansioso de encontrar pero también de evitar a los demás. Recuerdo esa íntima sensación de conspirar contra el mundo, convencido de saber algo que los demás ignoran. Era como andar protegido por un paréntesis: por las calles que conocía de memoria pero fuera de ellas, una realidad inusitadamente pasiva pero también la misma de siempre. La ridiculez de aquel supuesto disfraz mío la puedo aquilatar ahora: Pasé junto a la señora que vendía las quesadillas que yo frecuentaba sin saludarla. Recuerdo que al llegar a Insurgentes descubrí a Agustín, botas negras y playera blanca, caminando hacía mí. Se detuvo al borde de la banqueta para esperar el cambio de luz. Y luego, cuando apareció la señal establecida, el prolongado claxon de un pequeño auto rojo que distinguí frente a la puerta del Sanborns, se encaminó y a mitad de la calle, frente a un largo auto plateado, se dejó caer. Ese era mi llamado. Improvisé sorpresa, me acerqué al caído, exageré lo que pude, pregunté varias veces si alguien lo conocía, ayudé a cargarlo, pedí que la gente se hiciera a un lado, que lo dejaran respirar, e incluso increpé a quienes gritaban que removieran al herido para no estorbar al tránsito. Recuerdo que desde un principio hubo quienes no eran parte del grupo y que superaron con ventaja mi actuación y la de otros. Por ejemplo, una mujer que gritaba a mi lado como si el caído fuera su hijo y que, apenas se le acercó, lo abofeteó (maternalmente, por supuesto). Agustín aguantó, pero luego simuló unas arcadas que lo libraron de ese doloroso auxilio. Por otro lado, hubo un taxista que encaró al conductor del coche plateado, acusándolo de inhumano e indolente ante la desgracia ajena. Y si yo había iniciado el coro de que no movieran al desmayado sino hasta que llegara una ambulancia, me vi pronto custodiado por tres señoras y dos adolescentes que hicieron una valla para impedir que la víctima fuera movida. Así que, cuando advertí que el performance tenía vida propia, cuando el mismo Agustín comenzaba a ofrecer a su público signos de recuperación, renuncié a supuesto personaje y me dediqué a ser otro testigo más.
En un momento alcé la mirada hacia el otro lado de la calle, frente a la entrada del Sanborns, en donde se había concentrado el resto del grupo. Habían llegado dos ambulancias y una patrulla. Entre el ruido de los autos, motores y sirenas, un rumor de voces se abría paso. Tres paramédicos, batas blancas, colocaban en una camilla a uno de los supuestos desmayados. Hacían su trabajo en silencio, mirándose y evitando los reclamos y las preguntas. Uno de estos paramédicos, un joven delgado y pálido como su bata, parecía más perturbado. Tenía la mirada clavada debajo de la camilla, como si vigilara el movimiento de las ruedas sobre el concreto. A su lado apareció Rafael, impidiéndole el paso, con la grabadora en la zurda, apuntándola hacia el mentón del paramédico, quien, con lentitud, como desconcertado pero sin sorpresa, alzó la mirada hacia Rafael. Otro paramédico gritó a Rafael algo de lo cual sólo me llegó el rabillo “endejo”. Éste, enfático y con el rostro tenso, contestó con otro grito. Alrededor de ellos, entre empujones, se formó un semicírculo de curiosos.
Nunca antes había visto a Rafael actuar tan bien lo que parecían ser sus propias emociones. Le creí todo, sosteniendo su grabadora con decisión, imponiendo su falso oficio al de los paramédicos, erigido en luchador social, encarando a los cómplices del gobierno, más ciudadano que nunca, exigiendo la verdad a esos esbirros del aire contaminado. Tal vez más que cualquier otro actor, Rafael estaba en su papel. Y tal vez también por ser más convincente, pronto aparecieron junto a él dos policías. Él los encaró como a dos culpables más, inmune aparentemente a los garrotes que éstos llevaban. Hubo un cierto revuelo cuando Rafael intentó subir a la ambulancia junto con uno de los desmayados. Los policías se lo impidieron, y en los únicos movimientos resueltos que les vi, se lo llevaron, casi en vilo, cogido por la parte trasera del pantalón, al interior de una patrulla. Pero el performance siguió su curso. Ninguno de nuestro grupo abandonó el secreto o su papel. Y ciertamente éste fue el único incidente con la policía. Los paramédicos siguieron atendiendo al resto de los caídos, quienes poco a poco fueron reaccionando. Y al poco tiempo nuestros agitadores más feroces, Raúl y Sergio, bajaron la guardia y fingieron (o tal vez ya era real) desánimo. Y el tumulto, como una madeja de hilo, se fue deshaciendo poco a poco.
Estaba pactado que mantendríamos el anonimato. Me detuve en un teléfono público afuera del Sanborns y fingí que hablaba mientras en realidad espiaba en la patrulla adonde estaba Rafael (sólo alcancé a verle la nuca). Pero todo fue demasiado rápido: con un policía en cada costado, el auto arrancó. Tomaron Insurgentes hacia el norte, a ritmo lento y con la sirena en silencio. Me quedé unos minutos mirando cómo la patrulla parecía más bien entrar en la noche, a un caos ajetreado y monótono que volvía a tomar la ciudad.
Más tarde nos reunimos en casa de Sarah, una casona de techos altos y desvencijados pisos de madera de la colonia Roma. Había un pequeño jardín en la entrada, en donde sobrevivía una larga buganvilla colgando de un muro. Al entrar distinguí, imponiéndose al barullo, la risa de Paula. Reinaba un ambiente de fiesta, con botellas de ron, mezcal y algún whisky en la cocina, y en la sala una inmensa televisión frente a dos largos sillones. Ahí nos acomodamos “para ver el animal que Sarah había atrapado con su cámara”. En la pantalla vi la caída de Paula. El chofer detenía el autobús y corría a socorrerla. Una voz proponía abrirle la blusa, “para que respire mejor”, seguida por el coro de dos comparsas que reprobaban la ocurrencia. Risas en la sala. En la pantalla, estupor en los rostros de los pasajeros. Momo, otra actriz comparsa, disfrazada de madre joven, diciendo que era la contaminación, que ella también se sentía mareada y que su hija llevaba tres días con dolor de cabeza. Pero los pasajeros del autobús reaccionaban con una empatía y calma que algunos calificaron de decepcionantes. Y tal vez por ello la cámara abandonó el autobús en ese momento, bajó las escalerillas y se dirigió hacia la esquina del Sanborns, en donde un grupo (no el nuestro) exigía a los paramédicos la verdad sobre lo que estaba pasando. Pensé entonces que parecía un documental verdadero, es decir, no el de la verdad que buscábamos, sino simplemente de esa otra que podemos mirar en la tele, y se me ocurrió entonces que si no hubiera sido parte de este proyecto, lo habría creído todo.
El video no era muy largo, apenas unos treinta y cinco minutos, lo que me hacía pensar que todo había sido más rápido de lo que había sentido. Pero justo cuando estaba por terminar, cuando en la pantalla se veía a Rafael entre los policías que lo llevaban hacia la patrulla, en ese instante el verdadero Rafael entró por la puerta de la casa de Sarah. Fue recibido con una ovación que podía ser por su actuación en el video o por su entrada a la casa. El efecto le otorgaba algo irreal al verdadero Rafael y algo de realidad al de la pantalla, como si al entrar a la sala hubiese, de esta manera y en ese instante, escapado de la policía. Se veía radiante, alzando los brazos como quien acaba de anotar un gol. Había librado el arresto por desacato a la autoridad, contó, cuando en la oficina de la delegación pudo hacer una llamada a su padre. La única cosa que su pinche podercillo reconoce, dijo, es un poder más grande. Hablaba ya relajado, convertido en un protagonista, contento como nunca lo había visto. Y su impecable actuación fue celebrada esa noche, una de las pocas veces en que lo vi sin un periódico bajo el brazo, aunque como en muchas otras, apoderado de una barra en la cocina, entre botellas de ron barato, fumando sus delicados sin filtro y reclutando polemistas que esa noche no le faltaron.
La reunión se prolongó por horas, se improvisó una cena y luego se convirtió en una fiesta. Actores parciales, ninguno de nosotros había visto el performance completo, así que estábamos ahí, todavía con la sensación de un secreto, aunque ahora más bien ajeno, como las piezas de un rompecabezas que aun ignoran la imagen que formarán. Cada quien ofrecía su testimonio, que se integraba a otros en un solo relato, pero que parecía siempre parcial (Rafael decía que interminable). Ya avanzada la noche se me ocurrió que tal vez en esa reunión se hallaba el verdadero sentido de nuestro proyecto, el recuento de lo que había pasado, la reconstrucción infinita de un evento inasible para una sola persona. Y creo que por eso hacíamos lo posible por alargar la noche, por quedarnos en esa casa, en esa zona intermedia entre la ciudad y nosotros, temerosos de salir y pasar a ser, sin darnos cuenta, parte de aquella realidad que habíamos querido reventar.
NOTA BENE. Sarah Minter figura como una de las pioneras de la práctica cinematográfica experimental de México a pesar de la predominancia del género masculino en la misma. Proveniente de un periodo de experimentación escénica que provocó una poderosa impronta en ella, eligió y adoptó a la imagen en movimiento como el lenguaje, periplo que arrancó a inicios de los años ochenta. Su vínculo con el video provenía de una necesidad por encontrar un medio flexible, práctico y económico que le permitiera libertad al momento de producir y editar, características que la práctica cinematográfica difícilmente permite. Puede decirse que su obra suele estar atravesada por una mirada de carácter afectivo que expresa un particular interés por las relaciones del individuo con lo social, lo político, la urbe, el cuerpo y el goce. Minter disfruta al observar diversos momentos cotidianos para procurar captarlos, a veces para re-semantizarlos y otras veces simplemente para dejar que las imágenes pasen a través de su ojo/cámara.
Sarah Minter (Puebla, México, 1953) es una figura clave del videoarte mexicano. Inició su carrera realizando películas en 16mm a principios de los años ochenta entre las que destacan San frenesí (1983), Nadie es Inocente (1987), Alma Punk (1991-1992) y El Aire de Clara (1994-1996). A partir de los años noventa, de manera paralela a su producción artística, impulsó diversas iniciativas pedagógicas y de difusión en torno al video como “La sala del deseo” en el Centro de la Imagen y el Taller de video en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Su obra se ha exhibido en México, Cuba, Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Perú, Francia entre otros. Ha sido premiada por instituciones como la Fundación Rockefeller, la Fundación MacArthur, la Angélica Foundation, el FOPROCINE y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ha fungido como jurado del programa Media Arts de la Fundación Rockefeller, de la Fundación MacArthur y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la cual es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. (Con información del Museo de Arte Contemporáneo, UNAM).
 Gustavo Fierros (Ciudad de México) es profesor en la Universidad de Denver. Es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Maryland, y autor del libro Vida contada de Juan de la Cabada (México, CNCA, 2001). Su tesis doctoral, titulada Pasión por el método, es un estudio sobre las poéticas hispanoamericanas de fines del siglo XIX y principios del XX.
Gustavo Fierros (Ciudad de México) es profesor en la Universidad de Denver. Es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Maryland, y autor del libro Vida contada de Juan de la Cabada (México, CNCA, 2001). Su tesis doctoral, titulada Pasión por el método, es un estudio sobre las poéticas hispanoamericanas de fines del siglo XIX y principios del XX.
Posted: April 26, 2016 at 10:22 pm







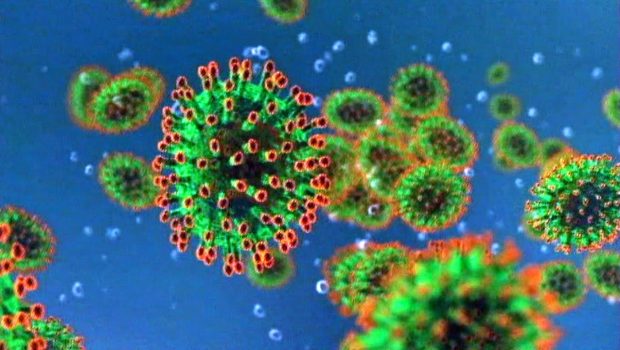
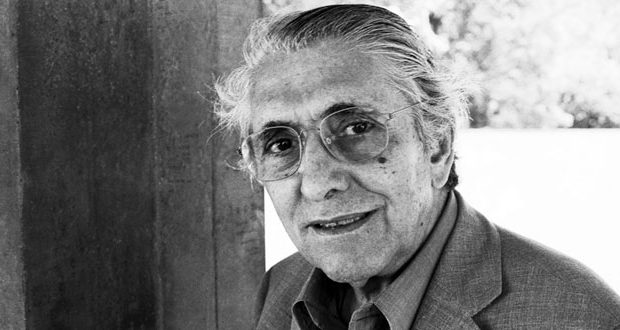


I actually found this more enetatrining than James Joyce.