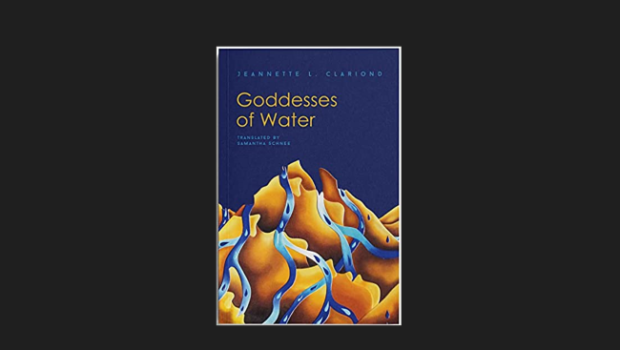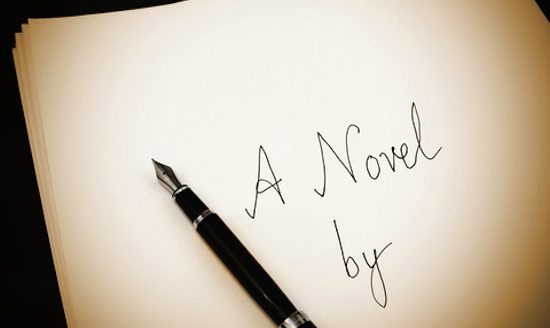Hogar, dulce y siniestro hogar
Giovanna Rivero
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
¿Bajo qué condiciones las cosas familiares pueden tornarse siniestras?, se pregunta el filósofo Eugenio Trías, reflexionando sobre esa súper visitada noción de Sigmund Freud de lo umheilich. Y la pregunta adquiere una maravillosa cabalidad cuando nos referimos a las casas encantadas, pues todo relato sobre paredes que esconden secretos, paredes malditas, paredes traumatizadas es, en gran medida, un intento por describir las circunstancias que han propiciado lo siniestro dentro de lo familiar. Esas circunstancias, por lo general, no se circunscriben al presente; en otras palabras, no están necesariamente relacionadas con el habitante actual de una casa; al contrario, son circunstancias transgeneracionales que vinculan a ese habitante con un pasado y un origen que no conoce del todo. La casa, en este sentido, es el archivo, el texto karmático que viene a arreglar cuentas históricas con un acreedor ingenuo y quizás inocente.
Y como toda cuenta o deuda histórica, el reclamo que una casa tiene para hacer es fundamentalmente político. Pensemos, por ejemplo, en la casa de chocolate a la que arriban Hansel y Gretel, luego de deambular entre los árboles, una vez abandonados por sus padres en el laberinto fáunico del bosque, y una vez que los pajaritos se han comido las humildes migas de pan con las que ellos creían construir un camino de retorno. Es la casa la que los llama con su aspecto acogedor, con ese techo dulce de tejas acarameladas, con esas ventanas de marco color manzana, esa casa que promete sanarles las heridas del hambre feudal. Sin embargo, ya lo sabemos, la ogresa que domina en ese pequeño imperio de chocolate también tiene hambre. Pero esta es un hambre histórica. A esa mujer la ha perseguido la inquisición, es una bruja. Es alguien que, según se la ha acusado, no dudaría en hervir a un bebé en su gran olla. De modo que Hansel y Gretel le tienden la trampa que ya conocemos, y es ella, la hechicera, quien termina tostándose en su propio horno. Todo ocurre en el interior de una propiedad que seguramente le pertenece al rey o a la iglesia, gracias a la seña histórica que nos deja la condición ontológica de bruja. Y es que una casa, en tanto segundo hito del concepto matriz del capitalismo -esto es, la propiedad privada- y toda vez que el primer ícono del capital es el apellido paterno, la casa como propiedad, digo, está plagada de transacciones de orden material, lo cual no impide en absoluto que una energía mística, un espíritu, un ectoplasma termine de completar su presencia, su subjetividad. Y es que, por mucho que una casa esté levantada con trabajo obrero, ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, viga a viga, posee también una fuerza subjetiva.
Ahora bien, nos preguntamos, la fuerza subjetiva de una casa ¿cómo se origina? ¿Depende acaso única y exclusivamente de la proyección emocional que quien la habita o la visita imprime en ella, en sus paredes, en la cerámica del baño o en el patio que emula un antiguo edén? ¿O acaso, con independencia de la figura humana y sus experiencias ónticas, la casa desarrolla una energía a la que podemos llamar subjetividad e incluso “conciencia” y, aun más, “subconciencia de una casa”? Creo, en efecto, que la conciencia de una casa está conformada de ambos nutrientes. No basta la experiencia entrañable o terrible que un sujeto humano ha atravesado al interior de una casa; también importa, y mucho, la propia infraestructura, el esqueleto, los huesos de la propia cabaña, chalet, cholet, apartamento, Airbnb, iglú, cueva o como queramos denominar a una casa. Así, si la casa le da la espalda al sol o si las ventanas del gran living son más curvas, aniquilando las esquinas, de tal manera que el viento, cuando arrecia, solo puede resbalar en sus redondeces, o si el techo es tan alto que se convierte en una tentación para palomas y halcones, o si se trata de un minúsculo piso de venenoso amnios, toda esta contundencia de su ser es también y fundamentalmente su personalidad. Su encanto, diríamos. Y nótese ahora cuán preciosa y polisémica es la palabra “encanto”. Más allá de su etimología latina, incantare, quisiera detenerme en otros de sus posibles devenires. Algunos dicen que proviene del francés “charme”, que significa sortilegio u hechizo; otros, del griego “un Carmen”, para referirse al género musical, a lo que convoca la enunciación en la voz. Ambas posibilidades me parecen ricas y apropiadas para hablar de una casa encantada. Una casa que posee gracia, que se presenta como refugio ante la tempestad, o como nido de amor clandestino para los amantes, pero también una casa maldita, un lugar en el que se ha coagulado el dolor, un trauma que no consigue su sublimación y con resentimiento pasa la cuenta de esa deuda a quien ose atravesar su umbral.
Y así como los seres humanos acarreamos con lo que será nuestra osamenta, la casa también acarrea su fantasma. Pareciera, en este sentido, que, si tuviéramos que trazar una línea de tiempo, el fantasma fuera lógicamente posterior al cuerpo vital, apenas el residuo de algo material. Sin embargo, las casas encantadas saben que el fantasma constituye el cigoto por excelencia. Una casa es primero una idea, un deseo, un anhelo, pienso por ejemplo en la bellísima casa que Paula, la protagonista del cuento “Bruja”, de Julio Cortázar, construye para sí misma solo con desearlo. Cuando Paula muere, las partículas de las blancas paredes de su mansión se desintegran en el aire. Y es así, una casa es tal vez el tercer estadio de una cadena energética. Primero fue el deseo, insisto, luego un plano, una maqueta, una casita a escala como queriendo no ofender la potencia demiúrgica de Dios; y luego, por fin, una piedra, un alambre de púas en un terreno baldío, un río al que se drenará, un cementerio indio que borraremos con un fuerte zócalo, una herencia concreta. Una casa, en definitiva, es una obsesión. De allí que, aunque algunas casas nos parezcan caprichosas en su hostilidad o se comporten literalmente frías, incluso en el verano más agudo, no hay arbitrariedad en sus estados de ánimo; lo que pasa es que desconocemos su primordial origen, las disputas en las que se vieron envueltas, los sentimientos con los que fueron levantadas, e incluso los sacrificios que se tuvo que hacer para edificar sus paredes y escaleras o para cavar sus íntimos sótanos.
Hablando de sacrificios, si bien es cierto que el temido número 13 en los edificios ha obligado a muchos de ellos a omitir ese piso, saltándoselo del 12 al 14, esta creencia cabalística de extendida fama en el mundo occidental no es la única ni la más weird a la hora de pensar, no ya la casa como hábitat familiar, sinónimo de hogar, sino los rascacielos, metáfora ostensiva de la modernidad y la vida urbana. Mucho se rumorea que, en Bolivia, en la zona andina, existe una práctica que data de la época incaica y que la globalización no ha conseguido erradicar; al contrario, la moderna arquitectura metropolitana parece exacerbar el trueque de energías. Me refiero a las ofrendas humanas que los albañiles arrojan a los hondos cimientos de lo que luego será un altísimo edificio inteligente. Y es que, según esta creencia, si los obreros no le entregan a la Pachamama el cuerpo tibio de algún ingenuo borrachín y osan construir una obra gigante, la energía telúrica cobrará venganza tomando sus propias vidas o mínimamente su salud. Mientras más alto el edificio, más hambrienta la Pachamama. No es de asombrarse, pues, que luego los habitantes de esos departamentos sean visitados en sueños o pesadillas por las almas negociadas que, en estado de latencia, como fetos retroactivos, aguardan el momento perfecto para manifestarse. En otras culturas, como en el antiguo Japón, también se celebraron rituales de ofrenda a las altas deidades para merecer su favor y protección a la hora de crear –porque se trata de eso, del atrevimiento de crear, de levantar arquitectónicamente la materia hacia el cielo– un palacio o un puente curvado; en reciprocidad, los albañiles sacrificaban un Hitobashira, es decir, un humano vivo cuyo hálito sostenía, cual viga inmortal, esa nueva obra. Una casa, departamento o edificio encantado no es, pues, otra cosa que la manifestación de un deseo de diálogo, de una interlocución interrumpida involuntariamente.
Déjenme ahora contarles brevemente una anécdota de mi infancia. Esta vez se trata de mi abuela paterna. Viví en la casa de mis abuelos paternos hasta los once años. Era una casa llena de secretos, armarios, patios, pasillos y hornos. Gastón Bachelard habría sido feliz allí, sintiendo cómo cada rincón tenía un temperamento y algo para decir, para susurrar. Un día mi abuela dijo que hacía noches no podía dormir debido al ruido intestinal que hacía la pared. Cuando ella se incorporaba en la cama, podía ver la fosforescencia que emitía ese muro mal revocado. Son fuegos fatuos, le explicaban, pero mi abuela estaba segura de que cuando una pared aullaba era porque quería hacer entrega de un “entierro”. Para quienes no saben qué es un entierro o tapado, permítanme contarles que se trataba, desde mediados del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX, de grandes o pequeñas fortunas en libras esterlinas (por lo general, monedas de plata de alta pureza) que eran emparedadas para resguardarlas de robos y asaltos, o para burlar el hecho de que la esposa o esposo quisiera enviudar demasiado pronto. El entierro se hacía escuchar por quién él deseaba. La destinataria era, pues, mi abuela. Sin embargo, fue su vecina quien, tal vez en un acto de traición a los pactos civiles, o acaso en el legítimo derecho que le otorgaba el plano de su propio hogar, cavó la pared que separaba ambas casas solo para darse de narices con la piedra y el barro antiguo. El entierro se había desvanecido. Tal vez fuera mejor así, decía mi abuela, pues temía enriquecerse con dinero ajeno y contraer, además, las promesas que la persona poseedora habría hecho al esconder esa riqueza en los muros de lo que seguramente había sido su última habitación.
Por eso, les juro que, en cada mudanza que he hecho, y cada vez que me alojo en una pieza de hotel, al marcharme digo mi nombre tres veces; no vaya a ser que algo de mí, una partícula de mi alma, se quede levitando allí, desorientada, huérfana, convertida en un discreto resplandor.
*Foto de Nicolas Gonzalez en Unsplash
 Giovanna Rivero (Bolivia). Es doctora en literatura hispanoamericana por la University of Florida. Es autora de los libros de cuentos Tierra fresca de su tumba (2020) y Para comerte mejor (2015), y de la novela 98 segundos sin sombra (2014), entre otros libros. Fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de “Los 25 Secretos Literarios Mejor Guardados de América Latina” (2011). Académica independiente. Junto a Magela Baudoin y Mariana Ríos dirige Editorial Mantis. Coordina talleres de escritura y lectura online. https://giovannarivero.com/
Giovanna Rivero (Bolivia). Es doctora en literatura hispanoamericana por la University of Florida. Es autora de los libros de cuentos Tierra fresca de su tumba (2020) y Para comerte mejor (2015), y de la novela 98 segundos sin sombra (2014), entre otros libros. Fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de “Los 25 Secretos Literarios Mejor Guardados de América Latina” (2011). Académica independiente. Junto a Magela Baudoin y Mariana Ríos dirige Editorial Mantis. Coordina talleres de escritura y lectura online. https://giovannarivero.com/
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: September 16, 2024 at 8:42 pm