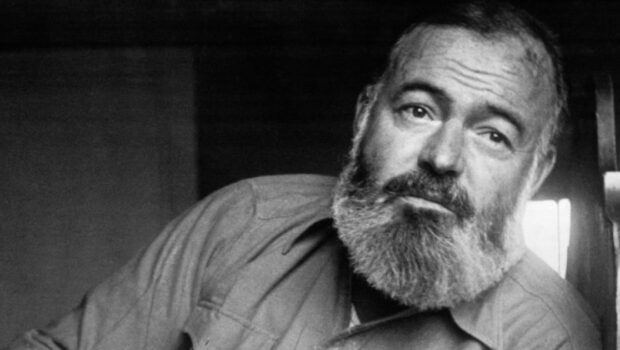Páradais o el problema del mal
Román Alonso
Páradais. Fernanda Melchor. Literatura Random House. México, 2019. 160 pp.
Compré el libro a pesar de la horrible calcomanía amarilla adherida en su portada: “Fernanda Melchor hace magia cuando escribe. Activa, como quien conoce un código enterrado en nuestra memoria, la cadencia primitiva de la lengua”; y a pesar de la cita en la cuarta de forros que usurpa las funciones de la crítica literaria: “Fernanda Melchor explora la violencia y la desigualdad en esta novela brutal. Lo hace con una destreza técnica deslumbrante, oído absoluto para la oralidad y precisión de neurocirujana para la crueldad. Páradais es un breve e inexorable descenso al infierno”.
La alberca fangosa en su portada agringada, bajo un título de grandes letras blancas, me pareció aceptable en su momento, aunque ahora mismo preferiría una edición del libro con otra imagen (acaso más tropical).
Páradais, la tercera novela de Fernanda Melchor (Veracruz, México, 1982), es un libro diseñado, claramente, para su pronta exportación. Por lo demás, es una novela intensa y breve que se termina de leer en un día.
En el frontispicio encontramos dos epígrafes: uno de Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, que bien podría augurar una novela sobre la nostalgia, el amor y la pérdida de la inocencia, y otro de David Lynch: un fragmento de la canción “Up in flames”, utilizada en la película Wild at Heart, que nos promete acaso una historia de talante cinematográfico, con fuertes dosis oníricas y de enigmática oscuridad simbólica, que tendrá como posible epicentro y acaso desenlace el asesinato de una mujer (tema obsesivo en la obra de Lynch).
La acción transcurre en Veracruz, en una zona que Fernanda Melchor ha bautizado, a lo Manuel del Cabral, como el “trópico negro”; sobre todo en el “exclusivo fraccionamiento” Paradise y en sus alrededores: el pueblo de Progreso y el río Jamapa, la ciudad de Boca del Río y una vieja casona abandonada (Mina y Tierra Blanca son lugares apenas mencionados).
Los personajes son pocos, un puñado: Franco Andrade (un gordo que vaga “siempre ocioso y solitario por las calles adoquinadas” del fraccionamiento), sus abuelos y su padre (una presencia que gravita como una sombra lejana sobre el personaje); Polo (Leopoldo García Chaparro): el jardinero del fraccionamiento, su madre, su prima Zorayda, su amigo Milton (expulsado de Progreso y obligado a trabajar en el infierno); la señora Marián, su esposo (el “calvo y chaparro”, pero famoso y millonario señor Maroño) y sus dos hijos: Andrés y Miguel (Andy y Micky). Otros personajes menos relevantes son los dos vigilantes del fraccionamiento: Cenobio y Rosalío; Griselda (la sirvienta de los Maroño), Urquiza (el administrador del fraccionamiento) y el ingeniero Hernández (apenas mencionado), aquellos (entre ellos El Sapo) y sus empleados en Progreso.
El narrador, una conciencia que bien podría ser la de Polo, o bien no serlo pues en las páginas 25, 36 y 54 existe un distanciamiento de su voz que podría no ser un mero desdoblamiento, parece juzgarlo todo desde la perspectiva del jardinero.
Tal vez por eso la novela está narrada en un lenguaje obsesivo lleno de lugares comunes, aquello que se elogia bajo el nombre de oralidad: “como disco rayado”, “les daría una embolia”, “al chile”, “bajar en bicla”, por ejemplo) y que a ratos se vuelve soberanamente repetitivo, frondoso en adjetivos insultantes y en apodos. Así, Andrade es casi siempre “el gordo”, “el muy cerdo”, “marrano” “el tarado”, “el pinche gordo”, “güero mantecoso”, “mastodonte de muchacho”, “gordo infecto”, “baboso”, “el pinche gordo de mierda”, “voz de pito”, “niño obeso”, “seboso”, “cagón y puñetero”, “barril de sebo”, “pinche güerito de cagada, hijito consentido al que nada le hacía falta”; y Urquiza, se nos dice reiteradamente, es un “imbécil” (págs. 12, 29, 31, 33), “imbécil nalgasmeadas” (p. 107), “culero”, “pinche mayate”, “cara de huevo” (págs. 33) “huevón” (p. 35), “cabezota de huevo” (p. 36), “culorroto” (p 51), “puñal” (p. 117).
Páradais es una novela circular que posee una estructura más bien convencional: introducción, desarrollo y desenlace, con algunos flashbacks y pasajes oníricos que, por momentos, aparentan fundirse con la realidad, aunque lo más seguro es que representen estados mentales.
La novela se divide en tres grandes bloques. En el primero (pp. 11-47), todos los personajes aparecen construidos superficialmente, a base de estereotipos, como las actrices porno mencionadas en las páginas 19 y 20: Andrade es el predecible gordo malcriado, de “cuerpo gelatinoso” y frustrado sexualmente, que se obsesiona con una mujer mayor que además es su vecina; Polo es el típico “prieto, no había otra manera de decirlo” (p. 85) trabajador, pobre y acomplejado por su condición económica que sufre injusticias y ahoga sus muchos problemas en alcohol; Urquiza, el administrador del fraccionamiento Páradais, es un ladrón que dicta órdenes incongruentes (p. 57) y abusa de su autoridad amablemente. En general, todos los residentes de Páradais (Marián entre ellos) forman un enjambre compacto de seres despreocupados, hipócritas, vacíos y adinerados que suelen delegar hasta el mínimo trabajo en una servidumbre a la que suelen explotar con trato cordial.
Desde la primera página de la novela, queda muy claro que Andrade está obsesionado con Marián quien, se nos dice (p. 13), era “igualita a las demás señoras que vivían en las residencias” de Páradais: “siempre de lentes oscuros, siempre frescas y lozanas tras los vidrios polarizados de sus inmensas camionetas, los cabellos planchados y teñidos, las uñas impecablemente arregladas”. Marián “más que guapa era vistosa” (p. 14). “Una doña como tantas otras” (p. 13) que disfrutaba usar “trapos lujosos”: “faldas de seda cruda o shorts de lino pálido” (p. 14), jugar con sus hijos llevando puestas ropas de gimnasio (“short de licra y un sostén deportivo” (p. 16), usar “shortcitos” (p. 40) para salir a correr por el fraccionamiento y traje de baño para broncear y lucir su cuerpo junto a la alberca.
En suma, esta primera parte de la novela retrata dos mundos separados por fronteras sociales y económicas, incluso naturales. En Progreso, el pueblo de Polo, las calles son de tierra y las casas tienen “tejado de lámina” (p. 59), mientras que al otro lado del río Jamapa, el fraccionamiento Páradais está lleno de “residencias blancas de tejas falsas”, una de las cuales pertenece a los abuelos de Franco Andrade, quien vive con ellos gozando toda clase de comodidades.
Por otra parte, los residentes de Páradais presumen sus automóviles de lujo; por ejemplo, los Maroño tienen una “Grand Cherokee blanca” y Urquiza tiene un automóvil “Golf rojo”, mientras que Polo viaja kilómetros en bicicleta para llegar a su trabajo.
Los alimentos y las bebidas sirven también en la novela para señalar las grandes diferencias entre los residentes y los “empleados del fraccionamiento”. Los primeros conocen los “cigarros mentolados” (p. 18), contratan empresas de banquetes para sus cumpleaños (p. 38), consumen champaña en Año Nuevo (p. 17), beben ron con “regusto a fruta y caramelo” (p. 71), whisky importado directamente de Inglaterra (p. 32) y vino blanco, mientras que los segundos se conforman con lo que tienen a la mano: comen “empanadas duras” (p. 68), desayunan “pan y una taza de café tibio” (p. 56), toman “cerveza y charanda”, “infame aguardiente” preparado “con alcohol del 96” y “frutos mosqueados” (p. 32) o se empinan “una botella de anís dulce” tan corriente que raspa y cierra la garganta (p. 137).
Andrade consume “bolsas de frituras tamaño familiar” (p. 11); “horrendas frituras cubiertas de polvo naranja” (p. 49) y come “pilas de galletas y pastelillos industriales y enormes cuencos de cereales remojados en leche” (p. 18), mientras que Polo suele fumar “con fuerza” (p. 11) y soplar siempre “el humo del cigarro hacia arriba, para ahuyentar a los mosquitos que giraban en nubes vertiginosas sobre su cabeza” (p. 25) y beber alcohol para olvidarse de sus problemas; “para no tener que regresar a casa sobrio” (p. 27).
Aunque Polo comienza a juntarse con Andrade por “puro méndigo interés” (p. 26), las cursivas son de Fernanda Melchor, pues el gordo le comparte (a cambio de su tiempo y sus oídos) alcohol y cigarrillos que logran comprar gracias al poco o mucho dinero que Franco logra robar a sus abuelos, al final, Andrade y Polo terminan por forjar una complicidad más que real, mezclando y compartiendo clandestinamente pensamientos y bebidas de ambos mundos: “un pomo y refrescos y vasos desechables cuando había fondos suficientes, o latas de cerveza y cigarros sin filtro cuando estaban de promoción, o de plano un cuarto de aguardiente de caña y un cartón de jugo de naranja cuando el botín era más bien escaso” (p. 26) a la orilla del río Jamapa, frontera natural entre Progreso y Páradais.
En realidad, todo en este primer bloque, salvo por las necesarias presentaciones y el primer esbozo de algunos símbolos y escenarios, resulta prescindible e incluso predecible (aunque durante su lectura nunca desaparece la inquietante pregunta de cómo se realizará, si es que se llega a realizar, el crimen).
Todo cambia para mejor a partir del segundo bloque (por páginas 49-109), cuando el reflector de la narración deja de iluminar mayormente lo que ocurre en Páradais y se traslada a sus alrededores, para retratar otro tipo de personajes, conflictos y atmósferas. Me reservo, en beneficio del lector, hablar mucho de éste y del tercer bloque (págs. 111-158).
En todo caso, con una edición a ratos de corte cinematográfico, la novela está repleta de imágenes obsesivas que se repiten “como si las hubiera registrado una cámara de video” (p. 75), mostrando en cada nueva aparición contornos más indefinidamente inquietantes y oscuros, lo que hace que leerlas se sienta como estar despierto mirando una pesadilla: los dientes de Andrade, los zancudos hambrientos en el humo, la casona abandonada, las aguas del río, por ejemplo, mientras que otros segmentos de la narración, los mejor logrados, terminan por parecer las tomas de “una película larguísima” (p. 77).
Trabajando con diferentes niveles simbólicos, un recurso apreciable que Fernanda Melchor parece haber aprendido del director David Lynch, la autora consigue dotar a su novela de una mayor complejidad narrativa. Así, la utilización de los insectos y demás sabandijas en la novela de Fernanda Melchor recuerda el uso que de ellos hace Burroughs en su Almuerzo desnudo, creando entre ellos y ciertos personajes algunas correspondencias, aunque tal vez la influencia principal de la autora sea la serie de televisión Twin Peaks de David Lynch. Entre otras cosas, los insectos también representan, por ejemplo, los pensamientos revueltos, las preocupaciones y las iras: “el remolino de las cosas negras, etéreas pero afiladas, que revoloteaban en su mente como un hervidero de polillas en torno a una luz solitaria” (p. 66).
Comentando otro registro no menos importante, en Páradais se hace un uso pertinente y no gratuito del erotismo, pues el “erotismo siempre en flor”, diría Cabrera Infante (en “Otro inocente pornógrafo”), pertenece al terreno siempre confuso de la adolescencia, de manera que la frondosa vegetación en la novela de Fernanda Melchor se corresponde regularmente con ciertas “ferales selvas instintivas” (otra vez palabras de Cabrera Infante). Todo lo cual hace más inquietante que la vieja casona abandonada y “susurrante” (p. 49), “con sus dos pisos de ruinas enmohecidas”, permanezca, al principio, “oculta tras la maleza” (p. 27).
La mayor parte del tiempo el mundo natural dentro de la novela aparece como indiferente al mal de los personajes, pero en algunos momentos parece reflejarlo (simbolizarlo) o incluso proyectarlo. Sin embargo, no me parece obra del azar, sino más bien un acierto, que el mayor símbolo del mal en la novela sea una construcción humana.
A mi parecer, más que los personajes o la historia, lo mejor escrito en la novela son ciertas atmósferas lynchianas que parecen enlazar los sueños con la vigilia (págs. 60, 66-67 y 69). Así, no me extraña que la obra lleve por título el nombre del fraccionamiento Páradais, lugar que ocupa el centro de un gran escenario iluminado, rodeado siempre por la oscuridad.
Si el fuego es para Lynch un símbolo del mal, Fernanda Melchor ha optado por la tormenta tropical. Un acierto más, sin duda, que nos habla de la originalidad de una escritora capaz de crecer y desarrollarse libremente a partir de ciertas influencias. En realidad, como lo presiente un lector atento desde el principio, el fraccionamiento Páradais está en el ojo de un huracán.
A mi juicio, el gran mérito, insoslayable, de la novela no es su ritmo —bastante convencional en mi opinión— ni su lenguaje —exceso de caló mexicano, o lo que es peor: veracruzano, que dentro de algunas décadas no tendrá ningún significado y terminará por convertirse en una rémora vetusta e incomprensible dentro del libro, como pasó con el lenguaje juvenil, el slang diría Monsiváis, utilizado sin medida por los autores de La Onda. Mejor hubiera sido que Fernanda Melchor se inventara un lenguaje propio, atemporal, como hizo el escritor y músico Anthony Burgess en A Clockwork Orange. El gran mérito de Páradais es su tema (y el tema, que viene a ser una de las características más importantes de un estilo, a menudo es ignorado por los críticos y editores que no saben valorar una obra más allá de su lenguaje, lo que provoca la multiplicación y celebración de libros bien escritos sobre temas francamente anodinos y sentimentales).
Si, como pensaba Michel Tournier en El vuelo del vampiro, la novela corta es un género periodístico, es decir, histórico, y si, como sostenía Vico, todo el movimiento de la Historia no es más que “un vasto esfuerzo, más o menos consciente, por resolver el problema del mal”, me parece justificado anotar que Páradais de Fernanda Melchor es una novela que ha sabido enfocar sus esfuerzos al tema quintaesencial del género, porque el tema de toda gran novela (y de todo gran ensayo histórico en general) no es otro que el problema del mal.
Por eso, acaso lo más inquietante y perturbador para el lector de Páradais sea darse cuenta, poco a poco, de que existe una fuerza siniestra que bien podría ser la explicación al mal dentro de la novela. Esta vibración negativa, una “antigua corriente de energía” (p. 113), sin duda podría ser una proyección de “la oscuridad interior” (p. 138), pero también podría ser “una cosa palpitante y viva” que susurra desde la oscuridad y que goza de completa autonomía. En este punto Fernanda Melchor es ambigua, así que el lector puede pensar lo que quiera, como que una leyenda funciona como la interpretación sobrenatural que damos al mal en la Historia.
Tratando de ser lo más justo posible, he vuelto a leer la novela. Como una película de la cual ya se conocen los periplos y el final, Páradais pierde gran parte de su interés en la relectura. Perdura la maestría de ciertas atmósferas siniestras y algunas fantasías eróticas o no, pero nada más. Usar un ritmo sostenido para escribir fragmentos como “Al parecer lo habían cachado bien pedo, la última vez que chuparon en el embarcadero; se había puesto tan burro que olvidó el camino de regreso a casa […]” (p. 70) no me parece digno de mayor elogio que decir: Fernanda Melchor es una escritora con oficio. Que la mayoría de escritores (mexicanos o no) carezcan precisamente de esta cualidad me parece una justificación más bien pobre para vender el ritmo de la escritora como los nuevos jardines colgantes de Babilonia.
Por otra parte, el suyo es un simbolismo complejo y sin embargo descifrable (por ejemplo, el color blanco, como en las obras de David Lynch, es en Páradais un símbolo del mal), al contrario de lo que ocurre con una obra como Pedro Páramo, rodeada hasta la fecha por una intensidad de luz profunda que le otorga su condición de misterio impenetrable. La distancia es enorme: si la obra de Rulfo todavía es una antorcha encendida en la oscuridad arquetipal, Páradais es una lámpara de luz blanca que ilumina las frondas y los edificios de una siniestra noche veracruzana.
En todo caso, que Fernanda Melchor enfatice tanto el aspecto superficial de sus personajes tal vez tenga por objetivo final hacernos comprender que el mal no tiene rostro definido y se esconde detrás de cualquier máscara, desde la más ridícula, débil o demacrada, hasta la más amable, hermosa o servicial. La distinción económica tampoco sirve de nada: el mal germina en todos los estratos sociales, como es evidente en el caso de Páradais, donde se terminan por unir los dos polos extremos, opuestos y complementarios del mismo, oscuro, imán. Lo que resulta acaso más difícil de aceptar sea que el mal tampoco es un asunto de edad: no existe una línea de tiempo que alcance a precisar el momento donde acontece la pérdida de esta inocencia (la del bien), aunque la novela parece subrayar la adolescencia.
Como heredera del talentoso Jorge Ibargüengoitia de Las muertas (1977), me parece que Fernanda Melchor es la novelista que aborda, con mayor fortuna y fuerza simbólica, el problema del mal en la actual narrativa mexicana.
¿Qué es el mal? ¿Cuál es su origen y naturaleza? Páradais ensaya diferentes respuestas al problema, incluyendo una posible solución sobrenatural. Desde luego, la novela no es capaz de arrojar una respuesta definitiva. Sería injusto exigirla. Después de todo, si Vico tenía razón, es posible que toda la historia universal, y de paso toda la historia de la novela occidental, gire alrededor de estas preguntas y que no tenga otra finalidad más allá de responderlas.
Román Alonso (Ciudad de México, 1985) es ensayista y editor. Dirige la revista cultural Anagnórisis. Su twitter es @RomnBecerril
Posted: March 17, 2021 at 9:40 pm