Biopsia
David Miklos
Primera entrega.
Antesala.
He estado al borde de la muerte, con toda certeza, en un par de ocasiones. La primera es casi literal: jugaba con unos amigos en la azotea de una obra abandonada y, cuando quise hacerle una broma a uno de ellos, di un paso en falso hacia el vacío, mi cuerpo de pronto suspendido en la nada. Pero logré asirme a un muro y, con los brazos y no con el pie y la pierna que flotaban llamadas por la gravedad del suelo, a no sé cuántos metros de distancia, impulsarme de nuevo a la sólida superficie de la azotea. Ninguno de mis amigos se dio cuenta del evento, distraídos todos en no sé qué juego, así que pude recomponerme, recuperar el color y aplacar al corazón que amenazaba con abandonar mi cuerpo, alebrestado por una sobredosis de adrenalina y supervivencia. Recuerdo, hoy, la fugacidad del evento, si bien no sé qué pensé en el momento preciso que estuve a punto de desbordarme y caer. Lo único que yace en mi memoria es la certeza de que había estado o estuve a punto de morir y que aún estoy aquí para contarlo. Ahora bien, la segunda vez que, como se dice, casi la palmo, ya era mayor de edad, acaso a más de tres lustros de esa primera experiencia de casi muerte. Era Viernes Santo y eran las once de la mañana pasadas. Manejaba hacia casa de mi mejor amigo y su esposa. Y, de pronto, de la caja del camión materialista que circulaba frente a mí salió volando una piedra y cayó sobre el asfalto en el momento justo que la llanta delantera izquierda de mi coche pasaba por allí. Alcancé a rebasar al camión e indicarle que se detuviera. El chofer, inmutable, me dijo que la caja de su vehículo venía vacía. No se ofreció a ayudarme a cambiar la llanta, ya del todo desinflada y rajada, inservible, arrancó y se fue. Era un día soleado. Las calles estaban casi del todo vacías. Pensé en circular con la llanta destrozada hasta llegar a una vulcanizadora, pero decidí que era una pésima idea y me apresté a cambiarla. Abrí la cajuela, saqué gato y llave, me remangué la camisa, acepté mi destino. Alzar el coche fue fácil. Pero el primer birlo que encaré parecía fundido al rin. Tomé aire, desaté mi reloj de la muñeca, lo coloqué sobre el cofre y así la llave con decisión y fuerza. Apenas el birlo cedió, sentí un golpe que me hizo volar por los aires y luego me estampó contra el muro de contención junto al cual me había estacionado. Todo se apagó durante un instante. Y cuando la luz regresó me descubrí aferrado a una malla ciclónica (en realidad era una reja de gallinero, colocada sobre unas precarias plantas) y pensé: estoy en un campo de concentración. Me incorporé, giré sobre mi eje, vi cómo un taxi se estacionaba frente a mi coche, le hice una seña y le pedí que llamara a una ambulancia y, sólo entonces, descubrí el cofre de un coche fundido con la cajuela del mío, ambos autos idénticos salvo por el color. El conductor del otro vehículo abrió la puerta y lo vi temblar ante mi aparición, un teléfono celular entre las manos. Le pedí que llamara a mi mejor amigo y le dicté el número, pero el conductor no podía controlar la danza nerviosa de sus dedos sobre el teclado. Le arrebaté el celular, marqué el número, le expliqué a mi amigo lo que había ocurrido y dónde me encontraba. Le devolví el teléfono al conductor y le dije que no era necesario llamar a las autoridades siempre y cuando se hiciera cargo de que yo llegara al Hospital Inglés, no muy lejos de allí. El conductor tuvo un súbito momento de paz cuando me dijo: soy médico. Sólo entonces, tranquilizado por su revelación, me derrumbé y sentí todo el dolor del impacto. Pronto llegaron mi mejor amigo, su esposa, una ambulancia y el tiempo, de nuevo atado a mi muñeca, comenzó a fluir de manera habitual. Una vez más, había sobrevivido.
Toda la vida
El relato anterior viene a cuenta porque, a diferencia de lo que suele decirse, yo no vi toda mi vida transcurrir ante mis ojos o al interior de mi mente cuando estuve al borde de la muerte en ese par de ocasiones. Sin embargo, hoy, a cerca de dos décadas de que fuera atropellado por un anestesiólogo del Hospital Inglés, he visto pasar toda mi vida ante mis ojos o al interior de mi mente en más de una centena de ocasiones: eso me ocurre cada vez que miro a mi hija Anna dormir, su cara en reposo contra la almohada, su cuerpo que respira con una calma insólita si pienso en su vigor sin tregua durante el día, cuando está despierta. Y es que cada vez que miro a Anna dormir regreso de inmediato al 22 de febrero de 2010 a las 7.30 de la mañana en la sala de operaciones donde nació mi hija y la vi y la cargué por vez primera y sentí que todo el tiempo comenzaba de nuevo, como si el universo entero se creara de nuevo, big bang. Nunca he conocido una droga así de potente: la droga de la vida recién nacida, una vida hecha por uno y que, a partir del momento de su llegada a la luz, es una vida ajena y, a la vez y de manera paradójica, propia. Si bien uno es incapaz de recordar de manera racional el momento de su propio nacimiento (aunque el cuerpo, memoria aparte, lo debe recordar con cada latido), el nacimiento de esa otra persona que es un hijo es una manera de revivir lo imposible, y es tal vez por ello que dicho momento tenga tal fuerza. Finalmente, uno es el depositario de ese momento, soy parte y testigo de ese día en el que nació Anna, mi hija, y es mi responsabilidad preservar el recuerdo para cuando su memoria comience a funcionar del todo y ella quiera conocerlo, saberlo, asirlo incluso. El recuerdo de nuestro nacimiento siempre será un recuerdo ajeno, pese a que estuvimos allí. Pienso todo esto ahora que acabo de ver Boyhood (2014) de Richard Linklater, película que comienza no con el nacimiento de su protagonista, sino con una escena que, tal vez, luego se convertirá en uno de sus primeros y más tangibles recuerdos: el momento en el que su padre, al que no ha visto en mucho tiempo, pasa a recogerlos a él y a su hermana para pasar el día con ellos. No hay, en la película de Linklater, un viaje al pasado y al origen sino una proyección hacia el presente desde el propio presente, a lo largo de los 12 años que le toma a su protagonista dejar de ser niño y a su madre enfrentar el momento en que debe dejarlo ir y aceptar que un primer tramo de su vida ha llegado a su término. Más allá de esa simple trama, la gracia de Boyhood es que sus actores crecieron a lo largo de su filmación, es decir, envejecieron de manera natural, sin más maquillaje que el paso del tiempo. Original o no, la película de Linklater es una obra fundamental para comprender cómo funciona nuestro segundero interno: 12 años comprimidos en cerca de tres horas. El instante en el que miro a Anna dormir transformado en cuatro años y once meses y tres horas y cincuenta y dos minutos en el momento preciso que escribo esto, más los cuarenta años que me separan de ella en el calendario, mi vida sumada a la de ella: toda la vida, siempre al inasible borde de la muerte.
D avid Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña entre otras muchas novelas. Actualmente es jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
avid Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña entre otras muchas novelas. Actualmente es jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
Posted: January 26, 2015 at 4:45 pm






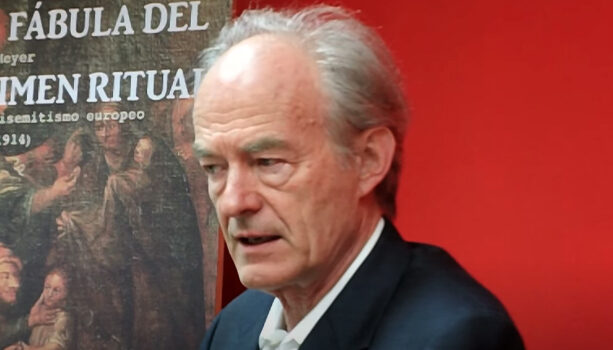




Extraordunario escritor que hace sentir el corazón dentro del pecho. Tus relatos de vida son un deleite, leerte, más.