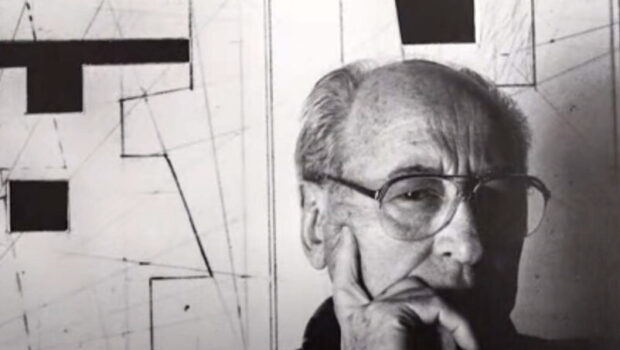Crónica de la muerte enamorada
Gisela Kozak
A Myrna Paula Corvalán-Vásquez
La primera muerte de la que tuve conciencia plena fue la del señor Polo, quien trabajaba conduciendo un transporte escolar de su propiedad. Aquella unidad de color amarillo me llevaba desde Tejerías, un pueblo del estado Aragua, Venezuela, que no cambió sino para peor, hasta el colegio La Inmaculada Concepción, en La Victoria, ciudad pequeña en pleno auge y crecimiento en aquella época y ahora adormilada y apenas en pie. Un día el señor Polo fue sustituido por un joven chofer; tiempo después se nos informó de su deceso y asistí, vestida con el uniforme del colegio y con unos diez u once años a cuestas, a su velorio y a su entierro, ceremonias de pueblo muy concurridas en las que por primera vez contemplé el rostro serio de la muerte, los ojos cerrados y el rostro en reposo de un cadáver vestido de negro, sin su sombrero que formaba parte de su cuerpo tanto como su nariz o sus manos. El coche fúnebre se detuvo a un par de cuadras del cementerio; conocí entonces la antigua costumbre de cargar la urna entre varios hombres, quienes caminaban tres pasos hacia adelante y dos hacia atrás, en pública declaración de que no existía apuro alguno en deshacerse del fallecido. Este homenaje a la persona querida había desaparecido en la capital Caracas, en la que nací y viví hasta los nueve años. Presencié también el entierro del señor Polo, otra ceremonia ajena a mi corta vida de ese entonces. Por cierto, nadie me obligó a participar en estos ritos, lo hice por propia voluntad, envalentonada por una curiosidad y hambre de experiencias estimulada por mi condición de niña lectora.
La muerte constituía una realidad indiscutible pero no por ello menos ajena. A los trece años ocurrió el deceso de mi abuelo materno, Félix Edmundo Rovero, pero yo no lo conocía. Vi su rostro moreno y enjuto por primera vez en su urna en una funeraria caraqueña, conocida por estar muy cerca de un hotel de movida y una discoteca, cercanía que levantaba los comentarios típicos de los velorios, entre pícaros y discretos. Solo una de mis tías lloró de corazón a aquel hombre –muy lector, políglota, inteligente y de buena pluma algo cursi– que no existía para los nietos y nietas de mi abuela materna. Era mucho mayor que ella y tuvo una vida larga y desgraciada de noventa años, de los cuales pasó una parte nada despreciable recluido en un espacio hospitalario, un leprocomio si mal no recuerdo. El abuelo era misterioso, como un personaje de novela de suspenso. Aquel rito se antojaba vacío, un compromiso apenas.
Mi padrastro falleció cuando yo tenía 21 años; papá cuando tenía 23, dos semanas antes de mi acto de graduación en la universidad. Constituía mi primera muerte realmente cercana y significativa, aunque apenas viví con él pocos años de mi infancia. Estuvo presente después del divorcio, con las singularidades y contradicciones de esos inmigrantes que atestiguaron lo mejor y lo peor del siglo XX. Fue llorado por mis hermanas y por mí; también por algunos parientes y conocidos. Un infarto y un edema pulmonar dieron el aviso del fin pocos meses antes; se esperaba pero nunca olvidaré sus ojos abiertos, verdes e inmensos como dos cuentas de vidrio, engastadas en un cuerpo rígido no sometido todavía a los arreglos de los expertos funerarios. Intenté cerrarlos sin éxito y mi novia de aquel entonces rompió en llanto, derramando las lágrimas que a mí no me terminaban de brotar. Mis hermanas y yo, poco aficionadas a las ceremonias funerarias, pasamos la noche con nuestras parejas hasta que en la mañana se presentaron parientes y amistades. En el cementerio lloré con gran tristeza, pero era joven y la muerte para la juventud en realidad no existe.
Pocos fallecimientos he conocido más lamentados que el del mayor de mis tíos, Luis Edmundo Rovero, producto de un accidente automovilístico. Un gentío veló a aquel hombre tan importante en mi infancia, pero del que me había alejado por esas típicas circunstancias familiares que nunca quedan exactamente claras y que no eran mi responsabilidad en lo absoluto. Fue sorpresivo, doloroso e injusto, pues, tomando en cuenta la longevidad familiar, tío Mundo contaba con unos 25 años por delante. Mi madre, mis tíos y tías lloraron a mares, por no hablar de su viuda, tía Noita, que llegó en silla de ruedas y con una pierna enyesada desde la cadera. La consternación de su hijo Luis y de mis primos no permitía los desahogos chistosos de los velorios, aunque el finado era muy reconocido como bromista. Mi abuela, Luisa Caldera, solamente vivió para llorar su ausencia hasta que pocos meses después falleció; me tocó otro velorio en la Funeraria Vallés, elegante espacio caraqueño al que tuve que asistir en otras ocasiones. Tenía 87 años y tuvo la vejez típica de las mujeres bellas con muchos hijos, un deterioro que la castigaba con su imagen en el espejo y múltiples achaques, aunque siempre estuvo cuidada y acompañada. Era toda una matriarca. Me llevaba estupendamente con ella; si con tío Mundo se había marchado definitivamente la juventud de la familia Rovero Caldera, y también la de mis primos y hermanas mayores, con la muerte de la abuela se cerraba la niñez de la mujer de 29 años que yo era entonces.
A los 36 me tocó el deceso de tía Jeanette, con quien me unían los lazos del humor, la risa y el afecto. Se fue después de un cáncer devastador en pocos meses. La parentela Rovero se unió ante su padecimiento y su deceso como nunca vi, pero no pude ir a su funeral porque estaba fuera de la ciudad. La muerte en mi juventud solía encontrarse conmigo en ocasiones festivas e, incluso, algunos fallecimientos de parientes de amistades cercanas terminaban en largas reuniones con ágapes muy bien regados; tía Jeanette falleció mientras yo participaba en una fiesta popular de un pueblo escondido en el Estado Falcón, sin cobertura de celular.
La muerte seguía siendo un asunto que le pasaba a los demás, muy doloroso pero suavizado por circunstancias como la avanzada edad, el sufrimiento tremendo propio de una enfermedad grave o la relativa lejanía de la persona fallecida. A mis 40 años, un cuñado, mucho mayor que mi hermana Alena, terminó su vida en la pobreza, asistido por un pariente que le pagó un funeral digno. En cuanto a mis otros tíos, murieron y, excepto Gonzalo, no estuve en las exequias de ninguno. Quince años después, le tocaría a tía Lola, nonagenaria; ya había emigrado por lo que no estuve en sus exequias, un trámite veloz indigno de ella. Sentí mucho la muerte de mi instruida tía Lola en 2019, quien tanto apreciaba que fuese profesora universitaria y escritora. A mis tías fallecidas las recuerdo siempre, como si estuvieran al alcance de una llamada de teléfono; también a la abuela.
Un día la muerte enamorada, como reza el verso de Miguel Hernández, entró en mí para siempre, momento único de la existencia de cada quien en el que la propia mortalidad deviene en realidad tangible y las interrogantes sobre cómo se ha vivido y cuál será la circunstancia precisa en la que acontecerá nuestro final ya no son preguntas literarias ni filosóficas. El 2 de abril del 2020 murió mi madre en Venezuela, con casi noventa años pero con un sinfín de sufrimiento y dificultades producto de la tiranía madurista y su afán de destrozar la existencia. Es imposible planificar nada respecto a viajar para o desde Venezuela cuando ocurre una situación de esta naturaleza, ni hablar en época de pandemia. Como a mi padre Jiri Kozak Zemanova, quien perdió a mi abuela por una bala perdida rusa en la primavera de Praga en 1968, una tiranía de izquierda me impidió participar en las honras fúnebres de una persona clave en mi vida, como fue Gisela Rovero Caldera. Al menos tuvo una larga existencia, asunto que le interesaba sobremanera pues amaba la vida, amor que sus hijas no heredamos en todo su fervor e intensidad. Mi hermana Alena moriría poco tiempo después, el 13 de agosto. ¿Terminaré como mi pobre hermana, me pregunté? Algún día contaré cómo murió pero su fallecimiento fue devastador, un luto mutilante que me mostró la peor cara de la vida y la peor cara de mi país. La muerte burlona y cruel se carcajeaba con acento entre cubano y caraqueño:
–La revolución ganó, la revolución ganó, tú vas a terminar así, tú perdiste esta guerra.
Una vida no llorada, diría Judith Butler.
Finalmente, partió en marzo pasado una hermana del alma, Paula Vásquez, con 52 años y en plena producción intelectual. A pesar de la distancia geográfica, ella en París y yo en Ciudad de México, la tecnología nos permitió hasta despedirnos, sin despedirnos abiertamente, con un video. Bella vida, llorada, honrada, con buena atención médica, con una obra que deja detrás. Ella conoció el mundo, fue amada, se casó y tuvo una hija deseada, unos padres que la quisieron y la apoyaron, parejas con las que compartió belleza y aconteceres, amistades entrañables. Se trata de una existencia celebrada y recordada cuya interrupción me duele en el alma y me acerca a mi propio fin, pero al mismo tiempo me ha ayudado a restañar aquella mutilación horrorosa que significó el deceso de mi hermana Alena, pues aunque la ida de Paula es injusta y terriblemente dolorosa, su vitalidad excepcional continúa conmigo. Su existencia me hace pensar que tal vez mi propio fin y el resto de vida que me queda no terminen en el carril que predestina la revolución bolivariana. Otro regalo más de los tantos que me concedió Paula, quien me concedió una gema de vida para lidiar con los afanes de la muerte enamorada.
*Imagen de Peretz Partensky
 Gisela Kozak Rovero (Caracas, 1963). Activista política y escritora. Algunos de sus libros son Latidos de Caracas (Novela. Caracas: Alfaguara, 2006); Venezuela, el país que siempre nace (Investigación. Caracas: Alfa, 2007); Todas las lunas (Novela. Sudaquia, New York, 2013); Literatura asediada: revoluciones políticas, culturales y sociales (Investigación. Caracas: EBUC, 2012); Ni tan chéveres ni tan iguales. El “cheverismo” venezolano y otras formas del disimulo (Ensayo. Caracas: Punto Cero, 2014). Es articulista de opinión del diario venezolano Tal Cual y de la revista digital ProDaVinci. Twitter: @giselakozak
Gisela Kozak Rovero (Caracas, 1963). Activista política y escritora. Algunos de sus libros son Latidos de Caracas (Novela. Caracas: Alfaguara, 2006); Venezuela, el país que siempre nace (Investigación. Caracas: Alfa, 2007); Todas las lunas (Novela. Sudaquia, New York, 2013); Literatura asediada: revoluciones políticas, culturales y sociales (Investigación. Caracas: EBUC, 2012); Ni tan chéveres ni tan iguales. El “cheverismo” venezolano y otras formas del disimulo (Ensayo. Caracas: Punto Cero, 2014). Es articulista de opinión del diario venezolano Tal Cual y de la revista digital ProDaVinci. Twitter: @giselakozak
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: April 14, 2021 at 8:24 pm