Cuarentena sin fin
Miriam Mabel Martinez
He perdido la cuenta. Las razones son varias; la principal, que la cuarentena del siglo XXI se comprime en dos semanas, aunque tiene la cualidad de extenderse de acuerdo a las necesidades del virus en turno, hoy promete ajustarse a si la curva se aplana o engorda. La otra, no menos importante, es que pese a las prisas de muchos aún vamos atrás en la pandemia (por lo menos una fase); lo que resulta en que –a pesar de que no nos ha faltado empeño– no sufrimos al unísono el encierro con los italianos ni con los españoles, ni con los gringos, lo que sí es que hemos seguido su mal ejemplo. Pese a que he perdido la cuenta de la cuarentena global (que nos apretuja sin sana distancia en la fantasía de vivir el mismo instante en el mismísimo aquí y ahora de las redes sociales), los palitos y rayitas que escribo en mi cuaderno presumen que voy, al 11 de abril, en el día 20, aunque leo que muchos van por ahí del 23 o del 26, según sus neurosis y posibilidades. Yo, como siempre, voy atrasada.
La primera semana fue arrollada por la vorágine de desinformación, incredulidad y confrontación, tal como ha sucedido en todos lados (véanse las noticas de los opositores de cualquier gobierno, desde el sueco pasando por el indio, el coreano hasta llegar al belga o al mexicano). Esta tendencia ha confirmado que el sospesochismo es una práctica democrática y global, que, así como el Covid-19 afecta con mayor gravedad a personas con el sistema inmunológico comprometido, este mal contemporáneo –heredero de la mano negra– ataca a individuos con el sistema de pensamiento vulnerable o comprometido.
En aquellos días de la ya lejana primera fase, fantasee, al igual que la mayoría, que la realidad copia a la fantasía y que “mi” cuarentena podría durar lo mismo que un capítulo de Black Mirror. Otra vez me equivoqué, como se equivocaron los que le pusieron pausa a su encierro para lanzarse el Jueves Santo a comer mariscos a La Viga, para posteriormente con el corazón contento atender la transmisión en vivo y en privado de la “La pasión de Cristo de Iztapalapa”.
La realidad siempre supera a la fantasía y, aunque la inmediatez sea una de las exigencias más populares de la contemporaneidad, los días siguen durando 24 horas y la cuarentena está regresando a su tamaño original: 40 días (aunque en un descuido podría multiplicarse como los panes). Quizá el yo millenial –que todos ya llevamos dentro– creía que ésta se ajustaría al perfil de FaceBook o de Instagram, pero ni el Photoshop, ni los efectos del Snapchat, lograrán detener a Cronos. Ni hablar. Así, con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer nos enteramos que la vida tiene consecuencias.
Decepcionados y sin poder Swift the future, nosotros que nos queremos tanto debimos separarnos al entrar a la fase 2 de la pandemia, pisándole los talones a los italianos sin alcanzarlos para join them en un FaceTime simultáneo al son de Cielito lindo. Cabe destacar que este desfase no detuvo el entusiasmo de los vecinos de Santa Fe, quienes salieron al quite para demostrar que como México no hay dos (¿o no?, mi gallo), olvidando que, a diferencia de la región de Lombardía, en nuestro Economic District las banquetas estorban a los autos y el personal de servicio entra por la puerta trasera para no “afear” las áreas comunes de los edificios donde vive el éxito. Supongo, que al igual que algunos vecinos –gluten free– imaginan que al abrir sus ventanas observarán la Plaza Loreto de Milán, donde colgaran a Mussolini y a Clara Petacci, deseando, entre otras cosas, que las camisas negras nos madreen si nos atrevemos a salir de casa. Un acto fallido que exhibe su necesidad de que alguien nos venga a reprimir, así como la exigencia a ese presidente –por el que no votaron– de que ahora sí les cumpla, a lo macho, y sea de una vez por todas ese autoritario que está obligado a ser.
Esta imagen discordante sólo se asemeja al video que circuló en redes, en el que los trabajadores de la Central de Abasto de la CDMX muestran como ellos no son guevones. Porque desde su perspectiva –y en la desigualdad de circunstancias– quedarse en casa equivale a vacacionar. Y como alguien tiene que trabajar, ellos se mantienen al tiro porque así lo dicta ese neoliberalismo que también corre por sus venas. Porque ellos, aunque no estén bancarizados, asumen que “los pobres lo son porque no trabajan”, así que antes de exigir su derecho a protegerse y quedarse en casa, a un sistema de salud incluyente y el fin de la necropolítica rampante, exigen su derecho a trabajar, en un intento por escapar de la pobreza que pareciera se han ganado o se merecen, y no porque el capitalismo los está sacrificando en beneficio de unos pocos.
Estas dos realidades simultáneas me han inquietado desde que se anunció la llegada del Covid-19 en dos huéspedes que habían acudido a un congreso a Bérgamo y habían interactuado con el mismo italiano que iba o venía de Malasia. Me inquieta la imagen de una clase media-alta implorando la disciplina comunista china y la de una clase baja exigiendo su derecho al libre mercado. Ambas posturas se me cruzan en la parranda que por mi cuenta agarré sin paloma negra una noche de ronda y contigo en la distancia para bajarme la tristeza y el coraje que me producen las preguntas que los periodistas formulan a diario en el informe técnico. ¿Te cae que ese es el nivel? Pues sí, respondería Alan Deneault, filósofo canadiense que estudia porque hoy los mediocres están “sobrerrepresentados en el personal de las empresas neoliberales y en los pasillos del poder contemporáneo”.
Cruda y sin barbacoa dominical (¿qué día es hoy?) arrastro mi pesimismo junto con mis dos sabuesos. Sin dejar de mover la cola festejan sus paseos cada día más cortos y solitarios, mientras yo me autoflagelo pensando cómo explicar con peras y manzanas el modelo centinela a una sociedad que no sabe distinguir opinión de información (como lo confirma el último examen de PISA) y prefieren las razones para quedarse en casa de Thalía sobre las de Hugo López-Gatell. Ahora sí se notan los años panistas y su modelo educativo, así como la malnutrición de, por lo menos, las últimas cuatro décadas.
Caminar calles vacías me hace a mí también mover la cola y reconciliarme con lo que me tenga que reconciliar. Si ya no puedo vagar a la deriva, siguiendo las enseñanzas situacionistas de Guy Debord, por lo menos puedo, gracias a ellos, seguir pisando el espacio público que hemos tenido que abandonar voluntariamente. Este abandono me produce pesadillas futuristas, ¿será que ahora sí se nos cumplirá el deseo de ser cobijados bajo un protector Big Brother?
Montana y Nico tienen suerte de no estar en la mira del Covid-19 ni de vecinos enloquecidos como los de la Narvarte, que iniciaron una cacería a partir de una nota acerca de un minino belga que dio positivo del virus y al igual que la hermosa tigra del Zoológico del Bronx. Como recientemente declarara Jünger Habermas: “nunca hemos sabido tanto de nuestra ignorancia”. No sé si los canes seguirán gozando de la simpatía popular (circulan notas sobre su creciente abandono), lo que sí sé es que siguen generando empleo. La demanda de paseadores ha subido, ya que muchos de los dueños que obedientemente –y, claro, por el bien colectivo– se están quedando en casa (sin asumir la concesión del privilegio), por lo que un acto de buena ondez –y en contra de sus prejuicios sobre la economía informal– de nueva cuenta hacen una excepción para seguir pagando a otros para que salga a pasear a sus perrijos y ellos puedan cuidarse como debe de ser; y ya de paso les lleven a domicilio los tacos al pastor, el café mañanero y el pan recién horneado ofertados por cadenas… Ah, porque las tortas pachoncitas de chilaquiles que ha puesto a la esquina de Alfonso Reyes y Tamaulipas, en la Condesa, en el mapa Gourmand internacional no están en su menú. Al contrario, han sido uno de los enemigos a vencer por aquellos residentes que han encontrado en este otrora barrio hípster una inversión inmobiliaria. Quizá por ello desean vivir el adentro al estilo B-Grand y sus encargos se basan en la satisfacción individual y no en el apoyo a la economía local que los aleja de la gentrificación aspirada. Ellos siempre preferirán la calidad empaquetada al vacío de City Market, antes que la frescura chabacana del tianguis, a menos que cuenten con un App para trasportar en bolsas de plástico certificadas lozanas coles de Bruselas y edamames listos para el vapor.
Yo, debido a mi malformación situacionista sumada a mi condición freelancera, extraño vagar por las rendijas de la cotidianidad. Me agüita la posibilidad de que la tiendita de abarrotes sobreviviente ahora sí naufrague al igual que el expendio de tortillas de harina hechas a mano. Me preocupan las comadres de las tortas de chilaquil, tanto como el señor que vende tacos de canasta, o “el Winnie” que no deja de pedalear su carrito del pan, al igual que mis marchantes de los tianguis de los martes y viernes. Su cada vez más posible quiebra me aterroriza… ¿Y si sólo sobreviven los más fuertes económicamente? Entonces sí, bienvenidas-welcome las grandes trasnacionales. ¡Felicidades, vecinos!, sus sueños gentrificadores podrían hacerse realidad.
Lucho sin tregua contra estos pensamientos, mientras me extraño a mí en el espacio público junto a todas mis compañeras que apenas un mes atrás nos acompañamos apretujadas, visibilizando nuestra sororidad en morado y verde. Extraño lo que se suponía debía seguir aquel día después de mañana; ese efecto tsunami que ansiábamos arrasara con el patriarcado para ahora sí exigir nuestro derecho a estar y ser en equidad en las políticas públicas y en casa… Good bye.
Siento nostalgia prematura por esa flaneur que mi contexto y mi curiosidad me inspiró a ser. ¿Cómo será ese espacio público que ya venía privatizándose? En mi necedad, me aferro a su imagen desde mi ventana. Durante mis cada día más veloces y eficientes caminatas caninas intento ya no escudriñar sino sentir, oler, escuchar los rastros de la sociedad civil en la intensidad de la urbe. Entonces, fluye en mí la contradicción que se maravilla con el piar de las aves que había sido enmudecida por cláxones y motores. En este silencio global vuelvo a reconocer las diferentes escalas del viento.
El volumen de la neurosis ha bajado dejando en primer plano sonidos que ya empezaba a olvidar. Me alegra oír la campana de la basura que, pese a la contingencia, celebra la cooperación de trabajadores que, sin descanso, siguen barriendo las calles en cumplimiento de su deber. Un campaneo que de repente se confunde con la trompeta y tambores de una banda de pueblo que toca a su estilo “Esclavo y amo”, remontándome a mi infancia acompañada de las serenatas de arrepentimiento (con playlist de Javier Solís), de mi padre… Y al igual que mis padres no podían escapar de sus pasiones, esta banda no puede escapar de la calle, porque aun con sus violencias implícitas y explícitas es su casa, como lo es también del homeless “de la guitarra”, como lo apodamos quienes rechazamos su invisibilidad. Hoy esa mayoría para la que ha sido menos que un fantasma durante los últimos 15 años, le exige desde las redes que cumpla con el #quédateencasa, olvidando que él no pertenece a nuestro exclusivo chat de vecinos, como tampoco el borrachín “del lunar”, quien sin importar la cruda nos cuida y nos advierte de los extraños, y pese a nuestra indiferencia nos saluda con nuestro nombre de pila. Confieso que extraño verlo sentado con un tequila y una cerveza en el restaurante El Diez, donde –en contra de muchos comensales– no se discrimina. Pero hoy nadie puede sentarse ahí ni en los tacos, ni en el japonés, ni en el griego, tampoco en los tlacoyos.
Recorro a paso veloz este mi barrio que ya me hartaba en su gentrificación tan prepotente respaldado por constructoras que, sin decoro planean edificios ya no de cinco pisos más planta baja, Pent House y Roof Garden, sino que amenazan con torres de 12 pisos con 50 departamentos de a 50,000 pesos el metro cuadrado. Desde su displicencia, nos humillan al ofrecernos “generosamente” el beneficio de su plusvalía de ciencia ficción. Una que hoy muestra su rostro distópico en letreros de “se renta” y “se vende”, vaticinando que pronto esos espacios aptos sólo para exitosos tendrán que ajustarse a la realidad de una clase media que hasta ahora se asumía parte del 1%.
Y no son los únicos, yo también he sido forzada a ver cómo se desploma la rentabilidad de un barrio al que ni el silencio de los bares y chelerías le podrá devolver la paz ni la belleza. Porque ahora la mala arquitectura, la voracidad y los huecos de las demoliciones son más dolorosos; como lo es la cortina cerrada del “Güero” (el cerrajero que aprendió el oficio de su padre en el mismo local en el que ahora le enseña a sus hijos), o la ausencia de clientes para Enrique de los clutches y Ernesto “el eléctrico”, que se aferran a subir cortinas con el mismo coraje que la familia del Argentinísima sigue preparando su sabroso pollo deshuesado.
Transito por una colonia que hace mucho fue tragada por las rentas altas y el abuso en el consumo de “un entretenimiento” de cubetazo. Mentiría si no asumiera que mis oídos por fin descansan del ruido de las máquinas de construcción durante el día y de los volúmenes que rompen bocinas y tímpanos de unas las noches que vuelven a exhibir sus estrellas. Sin embargo, a pesar de la destrucción que ha dejado los afanes gentrificadores, no dejo de sentir tristeza porque, así como en otros lugares, ha regresado la fauna, aquí se vuelven a escuchar con fuerza los sonidos del afilador, la chicharra del pan, el chiflido de los camotes, la campanita de las empanadas, el grito de “el gaaaaas”, y no porque recuperen su sitio en la cotidianidad, sino porque no pueden darse el lujo de quedarse en casa sin salir muy raspados; así que con cubrebocas y ansiedad siguen sonando y resistiendo. Para ellos el Covid-19 es un mal más.
Bajo un cielo sin nubes y sin aviones, una vez más me siento sola, en medio de una lucha desigual en la que ambos bandos me desconocen. Quizá debería estar acostumbrada, pero no, no logro acostumbrarme a ver las cosas en blanco y negro, porque a mí me gustan los grises. Acomodada en mi posibilidad de #quedarmeencasa no deja de incomodarme la inequidad de una sociedad que sigue sin querer ver al otro, porque antes de la solidaridad está la desigualdad.
El optimismo de los primeros días –alimentado por la idea guajira de “aprovechar” el tiempo del ocio (ese propio de las sociedades “avanzadas”) para aprender otro idioma, desarrollar talentos escondidos, tejer 15 cobijas, leer 40 libros y escribir otros tanos– ha sido suplantado por una tristeza que crece al ritmo acelerado del Covid-19, un virus que pese a su protagonismo y capacidad de infección no ha logrado detener la violencia ni los feminicidios, recordándonos que la otra pandemia que nos está matando exponencialmente es la injusticia.
Así hoy, desde la desigualdad del encierro, escucho llena de mí, sitiada en mi epidermis, el canto de los pájaros y de las ambulancias sonorizar la distopia –ya no imaginada– de una cuarentena sin fin.

Miriam Mabel Martínez es escritora y tejedora. Aprendió a tejer a los siete años; desde entonces, y siguiendo su instinto, ha tejido historias con estambres y también con letras. Entre sus libros están: Cómo destruir Nueva York (colección Sello Bermejo, Dirección General de Publicaciones de Conaculta, 2005); los ebook Crónicas miopes de la Ciudad de México y Apuntes para enfrentar el destino (Editorial Sextil, 2013), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura libros, 2016).
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: April 15, 2020 at 9:37 pm



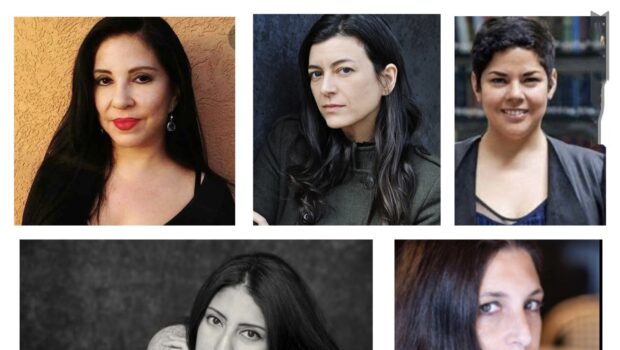







43/5000
Creo que esta es la peor pandemia de la historia.