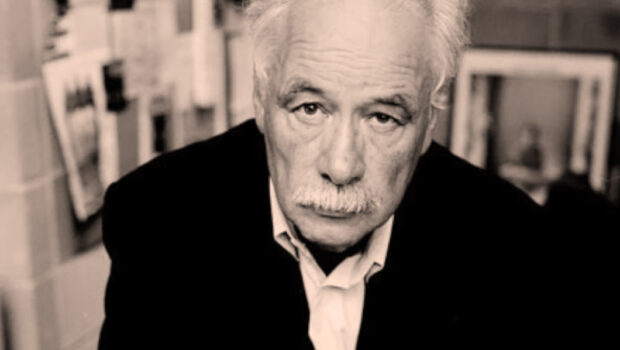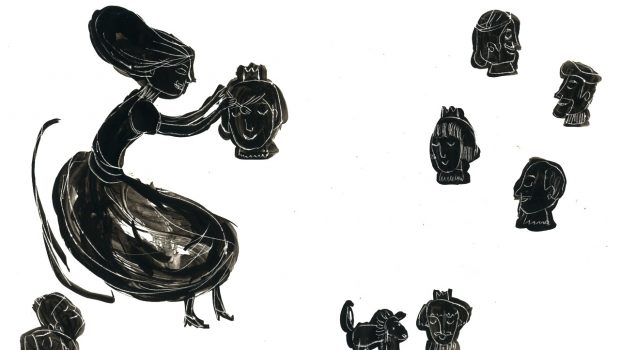Luna y sol en cuarentena
Adriana Díaz Enciso
El siete de mayo celebramos Vesak: el día en que, según la tradición, Siddharta Gautama alcanzó la iluminación, en plenilunio, y se convirtió en el Buda. El Centro Budista de Londres (LBC por sus siglas en inglés) preparó un programa de charlas y meditaciones durante toda la semana, a las que los encuarentonados nos unimos a través de Zoom y YouTube, como se hacen ahora las cosas.
Viéndolo bien, hablar de cuarentena es inexacto. Muchos ya rebasamos los cuarenta días, y no se ve el fin… Dejémoslo así. Hablar de “sesentena”, o “setentena” o qué sé yo, no nos va a hacer ningún bien.
Sea como sea, la noche de Vesak meditamos a través de la reunión en Zoom del LBC más de trescientas personas juntas, no nada más en Londres sino en otras partes del Reino Unido y varios otros países. Más de trescientas personas en su casa, en las circunstancias particulares de su propio confinamiento, concentradas en hacer crecer e irradiar compasión hacia todos los seres vivos; hacia todas las personas que en estos momentos están sufriendo, y en particular hacia los enfermos, los que están muriendo, los que ya se han ido, los que están en duelo. Para mí, meditar es una forma mucho más inmediata de aquilatar la dimensión de la tragedia que estar pegada a las noticias: en la indigestión informativa el horror, el miedo y la tentación de creer que sabemos algo con certeza asfixian a menudo la compasión y la empatía.
Terminamos la meditación a las nueve de la noche y salí a ver la luna. Los días se han estado alargando y todavía quedaba el resplandor rojizo en el oeste que dejara la puesta del sol. Me sorprendió lo azul que estaba el cielo, ya casi nocturno. Desde que empezó el confinamiento, solo salgo de día a mi caminata diaria en el parque. Vasek ha sido la primera vez que salgo de noche, y en lugar de tomar la ruta que lleva al parque eché a andar hacia el lado opuesto, hacia la calle más ancha que me llevaría al este para tener la mejor vista. Había hecho tanto calor durante el día que había en el cielo unos jirones lechosos de casi nubes, entre los que la circunferencia de la luna se asomaba apenas cerca del horizonte, rojiza también. Ardiente. Fui hacia ella, hacia esa linterna encendida, aunque encubierta, con el anhelo de verla iniciar su ascenso.
Podía oír claramente mis pasos, aunque llevaba zapatos con suelas de goma. Así de hondo era el silencio. El sonido de mis pasos, el espacio quieto en que los podía escuchar, me hicieron detenerme y mirar a mi alrededor. Vi la calle vacía, como no la había visto nunca. Vi que unos vecinos habían vuelto a adornar su fachada con las guirnaldas de luces blancas y azuladas que ponen en navidad. Una promesa de alegría, quizá; un mensaje de solidaridad que, en la calle desierta, recibí sin saber muy bien qué hacer con él. En otra casa, unos niños habían pegado en la ventana dibujos con arcoíris dando las gracias al Servicio Nacional de Salud, junto a un sonriente oso de peluche que dejaron viendo hacia afuera. Reanudé la marcha con un nudo en la garganta. Sola, sola, deseando con toda el alma ver a otra persona en esa calle que apenas podía reconocer, tanto la habían transfigurado el silencio y la ausencia. Vi pasar un autobús vacío, el chofer con tapabocas, pensando en vaya uno a saber qué, en esa soledad. La curva de la calle me hizo perder por un momento el barrunto de la luna, mientras cruzaba el puente sobre la vía del metro, que en las últimas estaciones de la línea norte todavía no se mete bajo tierra. Vi entonces pasar un tren: vacío. Luego otro en dirección contraria, vacío también. Era como si la comprensión cabal de la pandemia me cayera encima de golpe, tras siete semanas de encierro, nada más por haber salido de noche a una calle en la que siempre suele haber gente, continuamente transitada, y no ver a nadie, ni andando ni en los autobuses ni en los trenes.
Me atenazó una tristeza inmensa. Sentí miedo también. Un miedo extraño, que nunca había sentido. No miedo de ir caminando sola y que alguien pudiera asaltarme, por ejemplo. Nada tan mundano. Era un miedo casi animal de andar en un mundo vacío. No comprender, sino sentir con todo el cuerpo la enfermedad y la amenaza que han dejado desiertas las calles.
Para entonces ya había caído la noche por completo, pero el cielo seguía siendo azul; un azul oscuro intenso, hermoso más allá de las palabras. Pasando el puente hay un tramo junto a las vías en que hierba y arbustos crecen a sus anchas. Vi que había un montón de flores silvestres muy blancas, brillando como si tuvieran luz propia, y entonces, al fin, la luna.
Se había desembarazado de su ropaje calinoso y, aun baja en el cielo, era un globo de fuego tenue, una presencia venida desde muy lejos, desde billones de años, para alumbrar este mundo frágil, suspendida ahí sobre la calle desierta. Su fulgor concentraba la luz de la mirada de todos los hombres y mujeres, vivos y muertos, o eso me pareció, de una manera vaga, que no podía articular. Era, por supuesto, un misterio, y aunque impersonal en su calidad de mudo cuerpo celeste, me pareció que la luna estaba ahí invocada por la mirada humana, que existía solo merced al acto milagroso e insondable de mirar. Lo mismo, de hecho, podría decirse de las flores blancas.
No sé cuánto tiempo la estuve mirando, estremecida por algo que no puedo definir ni interpretar; algo vibrante y vivo en el sentido de “eterno” hecho de calle sola, flores blancas, trenes vacíos, cielo azul y, arriba, esa lámpara de ámbar que iba palideciendo entre más ascendía, quedando al final muy blanca y luminosa, más allá de cualquier concepto de miedo o soledad.
Cuando al fin emprendí el regreso a casa, un hombre ensimismado esperaba en la parada a un autobús vacío.
Muy distinta era la celebración al día siguiente: los 75 años del Día de la Victoria. El sol quemaba, festivo, como lo ha sido durante casi todo lo que va de la primavera. Se transmitió por televisión y en línea el discurso de Winston Churchill y el del entonces rey Jorge VI: escenas de júbilo en calles atestadas (algunas en ruinas), donde no cabía ni un alfiler. La reina dio un discurso también, invocando el espíritu de resistencia, solidaridad y heroísmo de 1945 para afrontar la incertidumbre actual. Los músicos de la guardia real interpretaron las marchas de “pompa y circunstancia” de Elgar, guardando su sana distancia. Los “flechas rojas” de la Fuerza Aérea dejaron sus estelas rojas, azules y blancas sobre un Londres vacío.
Yo me fui al parque. Algunos vecinos habían colgado en sus fachadas hileras de banderines con la Union Jack. Había una incluso tendida entre dos árboles, atravesando mi calle. Me pone un poco de nervios que se confunda el patriotismo con la realidad de la pandemia, que si algo ha hecho es borrar fronteras, pero entiendo que cada quién busca sus formas de certeza, qué le vamos a hacer.
En el parque, la exaltación de la primavera seguía ininterrumpida: el cielo de un azul cerúleo y límpido contra el verdor imposible de los árboles, como una alucinación; el canto vehemente de los pájaros, que se ha convertido en la constante música de fondo del confinamiento.
En los jardines de algunas casas se organizaban fiestas privadas. Encontré mi refugio secreto en la sección más silvestre del parque, donde se pueden pasar horas sin apenas cruzarse con nadie, sin riesgo de contagiar ni contagiarse. Echada en la hierba, fue desde ahí que escuché la voz de Churchill llegando desde un jardín cercano, bordada por la algarabía de los pájaros. A su God save the King le siguió música, más bien mala, pero no me importó. Mirando la intensidad psicodélica de verde y azul de una primavera a la que el COVID-19 le hace los mandados, las nubes blancas de las flores de espino, entre el aroma de las flores y la hierba, el zumbido de insectos, bajo el sol quemante, me di cuenta de pronto de que experimentaba una felicidad plena, indestructible –al menos en el presente de ese instante.
Ese rapto no dejó de asombrarme. Traigo atorada en la garganta la cifra de casi treinta y dos mil muertos por el COVID-19 en el Reino Unido al momento de escribir estas palabras (hace apenas unas semanas, cuando los científicos advertían que podían llegar a veinte mil, quise creer que exageraban). El sufrimiento que la pandemia está sembrando en el mundo entero es una sombra en el alma que nada borra. Las noticias de México me alarman y atribulan. ¿De dónde, entonces, esa alegría, ese momento extático y perfecto en que no deseaba nada y nada me faltaba?
La respuesta llegó entonces, contundente: “Estoy viva. Estoy feliz porque estoy viva.” No era ignorar la pandemia. Todo lo contrario. Es no solo posible, sino urgente y necesario reconocer la alegría instintiva de estar vivos cuando no sabemos quiénes de entre nosotros sobrevivirán o sucumbirán a la pandemia; adorar al sol y a la luna con un asombro niño y pagano porque los hemos visto, porque no sabemos cuántas veces más los hemos de ver, pero hoy, en el hoy intacto del ser, estamos vivos. En ese momento en un parque en un suburbio del norte de Londres, en mi propio día de la victoria, entendí que no hay alegría más grande que saberse viva, y mortal.
De regreso a casa vi que los vecinos del conjunto habitacional enfrente del mío habían empezado su fiesta en el jardín comunal, también con sus banderas. No me pareció que estuvieran respetando mucho que digamos el distanciamiento social. Ya en mi departamento podía oír sus voces y la música. Me pregunté sobre la prudencia de la fiesta, y si ya borrachos y hartos de tanta distancia no se terminarían besando. Pensé en la escena de esa última y pródiga cena entre las ratas del Nosferatu de Herzog. Luego empezaron las canciones de Elvis Presley.
 Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo, Odio y Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas proféticos de William Blake; los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía. Su más reciente publicación, Flint (una elegía y diario de sueños, escrita en inglés) puede encontrarse aquí.
Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo, Odio y Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas proféticos de William Blake; los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía. Su más reciente publicación, Flint (una elegía y diario de sueños, escrita en inglés) puede encontrarse aquí.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: June 22, 2020 at 8:37 pm