El premio
David Miklos
Para mis cordobeses y para mi tía Susana Quintanilla
En algún momento de 1979, Año Internacional del Niño, mi madre acudió a una entrevista de trabajo a la entonces ENEP Iztacala de la UNAM. Una vez instalada en el cubículo del director del Departamento de Pedagogía, su entrevistador, hizo un pequeño descubrimiento: el recorte de un periódico sostenido por una chincheta en un corcho, rodeado de otros papeles. “Ese poema lo escribió mi hijo”, le dijo mi madre.
Se llamaba Eduardo pero le decían El flaco, porque, sí, era flaco, espiritifláutico de hecho, y lucía un bigote y una cabellera larga y lacia, vestía jeans y una camisa por lo general blanca y arremangada. Nunca antes había conocido a alguien como él, un hombre sin pudor alguno, desbocado en el mejor de los sentidos, siempre ocurrente, amoroso y divertido. No sé cuáles fueron las palabras que me dijo cuando finalmente me conoció, pero habrán sido algo así como “Entonces vos sos el escritor”.
En 1978 yo cursaba el tercer grado de la primaria, recién cumplidos los ocho años. Mi maestra era uruguaya y se llamaba Poli. Sufría de una alergia que la hacía estornudar sin tregua, a veces durante más de 10 minutos, durante los cuales la clase se suspendía y nosotros aprovechábamos para jugar o dibujar en nuestros cuadernos. Yo solía trazar la hoz y el martillo, iluminarlas de amarillo y luego pintar un fondo rojo. En México todavía existía el Partido Comunista y mis padres nos llevaban sin falta a sus festivales. Yo quería ser un pionerito y amarrarme un paliacate rojo alrededor del cuello.
Mi madre cumpliría años. Eran comienzos de diciembre de 1978, a un paso de las vacaciones invernales. Mi padre había llevado a la casa una enorme máquina de escribir eléctrica, una gran Olivetti color azul verdoso. La encendí, coloqué una hoja en su rodillo y escribí un título: “Poesía”. Luego, una primera frase: “En el día de tu cumpleaños vendrán personas y te traerán cosas, cosas como mariposas” y me seguí de largo hasta la última: “Mejor que morir, vivir”. Saqué la hoja de la entraña de la Olivetti, la doblé, la guardé en un sobre y escribí “Mamá” a mano.
“¡Te ganaste el concurso!”, me dijo mi madre, que había llegado a buscarme a la escuela más temprano de lo habitual, solía llegar tarde, cuando ya casi no había nadie salvo por mi hermana y yo. No entendí de lo que me hablaba. “¡Te ganaste el concurso de poesía!”, me explicó, emocionada. Y yo fui y se lo conté a Hans, uno de mis mejores amigos, aunque yo no había metido un poema a concurso alguno.
El poema, me contó mi madre, se lo había mostrado a Poli, mi maestra, y Poli se lo había quedado, esa única copia escrita en la Olivetti, el regalo de cumpleaños de mi madre. El cierre de la convocatoria se acercaba, prosiguió ella, y nada, a Poli siempre se le olvidaba llevar el poema a la escuela. Cuando finalmente lo hizo y quedaban pocos días para enviarlo al concurso, mi madre le enseñó la parrafada de “Poesía” a una escritora, amiga de la familia. “Pídele a David que haga de cada frase un verso y ya está: es un poema”, fue el primer dictamen literario de mi vida. Hice lo que la escritora le había solicitado a mi madre que yo hiciera, en esta ocasión a mano, y no supe más, mi madre nunca me dijo que mandaría su regalo de cumpleaños a un concurso.
En marzo de 1979 viajamos a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mis padres, mi hermana, Poli y yo. Me habían comprado un traje para la ocasión, pero llegado el momento me negué a ponérmelo y preferí usar un suéter. Un día antes, Poli, mi hermana y yo nos subimos a las tazas voladoras de la feria del pueblo. Dimos vueltas y vueltas y más vueltas y Poli no estornudó en ningún momento, pero sí vomitó apenas el juego se detuvo. Ahora, el mareado era yo. Dijeron mi nombre y entendí que debía subir al podio, enfrentar a la audiencia y hacer algo que nunca antes en mi vida había hecho: leer en público. El niño que me había precedido vestía un traje blanco y había leído un poema solemne que decía “Marinero, marinero” una y otra vez. Aplausos. Mi turno. Subí al podio. Y comencé a leer: “En el día de tu cumpleaños vendrán personas y te traerán cosas, cosas como mariposas”. Pronto, la gente comenzó a reír. Me sentí a la vez halagado y ofendido, gocé y sufrí al mismo tiempo, hasta llegar al remate: “Mejor que morir, vivir”. Aplausos. Me estrecharon la mano, me entregaron un diploma y un sobre con un cheque por 5000 pesos en su interior y regresé a mi asiento. Luego volvimos a la ciudad. Con el dinero del premio le compré un oso de peluche a mi hermana y una pista Scalextric, además de mi primer reloj, un Timex de segundero rojo para medir el tiempo del pionerito capitalista.
El 30 de abril de 1979 se publicó “Poesía” en un suplemento que reunía a los demás poemas ganadores, acompañados de dibujos igualmente premiados. No había lugares, es decir, todas las obras premiadas ocupaban el primero, cinco poemas y cinco dibujos, los que habían quedado en la criba y los jurados habían elegido como los buenos. El suplemento, fruto de una colaboración entre el INBA y el Gobierno de Chiapas, además de alguna otra institución que hoy no existe más, se imprimió masivamente y se encartó en diversos periódicos de circulación nacional. Fue de allí que Eduardo, el entrevistador de mi madre, lo recortó y lo llevó a su cubículo, para colocarlo en su corcho, sostenido por una chincheta. Mi madre obtuvo la plaza. Y permaneció en ella durante varias décadas.
“Entonces vos sos el escritor”, me habrá dicho Eduardo, El flaco, cuando finalmente me conoció. Y yo le habré respondido: “Yo no soy escritor”. Él se habrá reído, para luego agarrar un huevo y lanzarlo al techo de la cocina de mi casa.
La mancha, los restos de la yema amarilla, permanecieron allí mucho tiempo, meses, años tal vez, pegados al techo y, por siempre, en mi memoria. Y siempre me recordaban, me recuerdan a Eduardo, a su carcajada estentórea, a su joie de vivre, a los asados que él y sus amigos cordobeses –argentinos, por supuesto, no españoles– hacían en nuestro jardín. Durante muchos años también, Eduardo le regaló libros a mi madre. No libros académicos, sino poemarios y, sobre todo, novelas, siempre con una dedicatoria enigmática en su primera página. Leí casi todos esos libros. Y, gracias a esos libros, me convertí en el escritor que, hoy, escribe estas líneas y todos mis libros. Eduardo Remedi Allione dejó la ENEP Iztacala, hoy una FES de la UNAM, pero mi madre permaneció allí, guardiana acaso de su y mi “Poesía”. Eduardo, víctima de un cáncer recurrente que durante algún tiempo le quitó el habla, murió el 6 de febrero de 2016, poco después de que mi madre se jubilara.
 David Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña, así como de Miramar, entre otras novelas. Actualmente es profesor asociado de la División de Historia del CIDE, en donde se desempeña como jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
David Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña, así como de Miramar, entre otras novelas. Actualmente es profesor asociado de la División de Historia del CIDE, en donde se desempeña como jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: February 8, 2017 at 9:03 pm




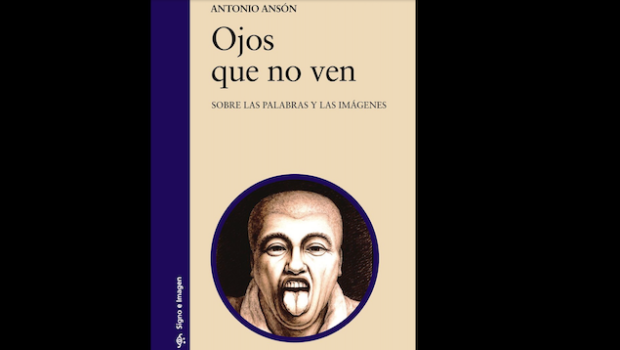

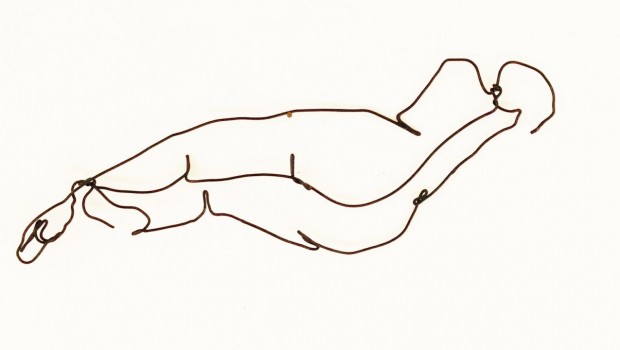



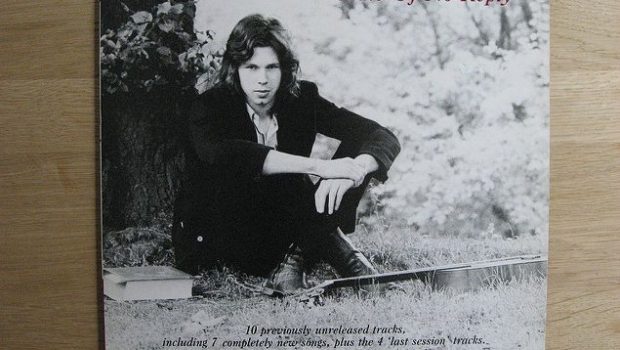
Muy bonito y emotivo texto
Gracias, Ma.
Muy lindo¡
Las enseñanzas y palabras de Eduardo que retiemblan en nuestra mente y corazón.
Bueno, sigo estornudando, che