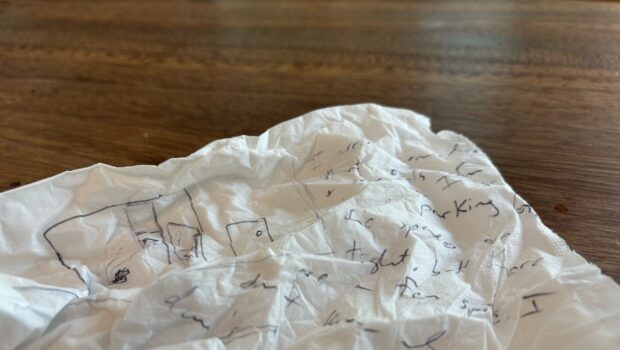Érase una vez una democracia
José Antonio Aguilar Rivera
¿Sigue siendo México una democracia? Si el proceso restaurador no ha culminado es solamente porque la autoridad que organiza las elecciones no ha sido destruida o capturada. El gobierno ha anunciado que va por este bastión.
Una característica del autoritarismo posrevolucionario ha sido cabalmente restaurada: la simulación. En los años del PRI las elecciones servían para muchas cosas, pero no para determinar quién gobernaría. No transmitían el poder: medían fuerzas entre rivales, movilizaban clientelas, distribuían favores y recursos. El principio eficiente era otro. Todo el mundo lo sabía, pero simulaba. La democracia dejó intactos muchos rasgos de nuestra fisonomía política, pero transformó –a veces de manera imprevisible—otros. No construyó ciertamente un vigoroso estado de derecho que habría requerido de un estado fuerte en primer lugar. Sin embargo, hizo que algo de la apariencia se convirtiera en realidad y desautorizó el cinismo más duro que fundaba la cultura de la simulación. Las elecciones dejaron de ser aparentes: el resultado de las votaciones se volvió, por primera vez, incierto. Los actos más desvergonzados de proselitismo debían evitarse, así como la apariencia de romper abiertamente con la ley. Se creó la expectativa de que, imperfecta como era, la autoridad que cuidaba las elecciones tenía un mandato real que debía ser obedecido por los gobernantes. Recientemente un comentarista apuntaba que la ley nunca había sido respetada: ni antes, ni durante, ni después de la democracia. Se equivoca. El grado y las formas de transgresión de la ley sí han sufrido variación. Y la naturaleza –así como el grado– de esas transgresiones importan. No se podría explicar, por ejemplo, la instauración del sistema nacional de transparencia –durante la transición– sin ese cambio toral en las percepciones y las expectativas. Si no existe la presunción de que un funcionario, en principio, proporcionará la información pública cuando se le requiera entonces esa máquina simplemente se quebraría en mil pedazos porque nadie, absolutamente nadie, respondería nada. Los argentinos no creen que tal cosa pueda funcionar.
La revocación del cargo del presidente López Obrador nunca estuvo en juego. El propósito de sus artífices era otro: ratificar y relegitimar a un caudillo populista por fuera del calendario electoral. Como en los buenos años del PRI las urnas sirvieron como una coartada…
Tres años bastaron para restaurar en gran medida la cultura de la simulación. La consulta de revocación de mandato fue, más allá de la información que arrojó, la prueba palpable de que una vez más tiene sentido simular. Marca una encrucijada en el camino de la política mexicana. Se simuló que un plebiscito inconstitucional era una consulta y que quien lo activó fue la ciudadanía, no el gobierno. Como en las elecciones del autoritarismo, el propósito real del ejercicio no era el declarado. La revocación del cargo del presidente López Obrador nunca estuvo en juego. El propósito de sus artífices era otro: ratificar y relegitimar a un caudillo populista por fuera del calendario electoral. Como en los buenos años del PRI las urnas sirvieron como una coartada, un termómetro interno para medir la temperatura de ese cuerpo político. Ahora ofrecieron datos sobre la capacidad relativa de movilización, el compromiso, y el nivel de escrúpulos de la “familia morenista”. El resultado formal –si el nivel de participación en la consulta la haría vinculante– nunca importó. Tirios y troyanos sabían que eso no ocurriría. La simulación tenía otros objetivos: preparar el asalto al INE, unificar al partido gobernante en la segunda mitad del sexenio alrededor de su único factor aglutinador y crear la imagen de un mandato popular renovado para consumar la restauración autoritaria en marcha.
La realidad de la regresión –evidente desde los comienzos de este gobierno– adquirió plausibilidad para una parte de la población cuando a principios de este año el índice de democracia de la revista The Economist dejó de considerar a México como un régimen democrático. Ya es uno híbrido. Para muchos la cuestión no es si el país se encuentra o no en un proceso de autocratización, sino si ese proceso ha culminado. ¿Sigue siendo México una democracia? Si el proceso restaurador no ha culminado es solamente porque la autoridad que organiza las elecciones no ha sido destruida o capturada. El gobierno ha anunciado que va por este bastión. Si bien esta es una imagen fundamentalmente correcta de la situación, no revela la trama fina de nuestra transición al autoritarismo. La pregunta es: por qué tras medio sexenio de asalto queda algo de una democracia incipiente y muy imperfecta como la mexicana. Esta pregunta nos obliga a reconsiderar lo que se conoce como la transición. A menudo se señalan sus fallas, sus muy reales déficits, sin embargo me parece que en ese severo juicio se han pasado por alto factores críticos, como sus nodos de resiliencia. Se ha destruido mucho, es cierto. Tal vez, lo sorprendente no es lo destruido, sino lo que sobrevive, comenzando por el INE. Las décadas de vida democrática crearon un discreto reservorio de hábitos, instituciones, prácticas y expectativas que no han sido barridos tan fácilmente. Hay en el corazón del castillo de naipes que es la democracia mexicana algunos elementos que resisten. Algunos de esos hábitos no son recientes. Me refiero, por ejemplo, a la no reelección presidencial. Construir esa expectativa llevó muchas décadas desde finales de los años 20 del siglo pasado. Algunos presidentes jugaron con la idea de reelegirse, pero después de hacer las sumas y las restas decidieron no intentarlo. La no reelección, esa idea, tiene una fuerza muy real. Eso lo sabe el gobierno. En buena medida, su batalla cultural ha consistido en intentar destruir las ideas fundacionales de la democracia mexicana: que hubo una transición, la necesidad de una autoridad electoral autónoma, el prestigio de esa autoridad, la idea de los contrapesos etc. En algunos casos han menospreciado los novísimos “hábitos del corazón” que más de dos décadas de democracia crearon en la sociedad. Eso es lo que he visto de primera mano en el CIDE. Ignorábamos que existía en nosotros mismos, particularmente entre los más jóvenes, ese reservorio de resistencia y de voluntad por preservar la institucionalidad horizontal y colegial creada en los últimos 20 años que la amenaza autoritaria activó. Esa es una estampa de lo que pasa en otras regiones del país. Hay un elemento subyacente en la construcción democrática que ha sido imperceptible. El INE, culturalmente, es mucho más que el INE. La democracia no transformó muchas cosas en el país, pero cambió más de las que sabemos. El intento por destruirla ha activado un sedimento democrático, antes invisible. No todo ha sido quemado hasta el suelo: incluso los partidos políticos subsisten como cauce.
Hay un elemento subyacente en la construcción democrática que ha sido imperceptible. El INE, culturalmente, es mucho más que el INE. La democracia no transformó muchas cosas en el país, pero cambió más de las que sabemos.
Existe, sin embargo, el otro lado de la moneda. Las siete décadas de autoritarismo no transcurrieron en vano. Los críticos del proceso de la transición a la democracia en España después de la muerte del dictador Franco apuntaban a que años de franquismo dejaron una impronta duradera. Era más fácil cambiar las instituciones que la cultura política. Algo similar ocurre en México. En amplios sectores de la población pervive la cultura del autoritarismo que gobernó al país en el siglo XX. Sin esa supervivencia sería simplemente imposible explicar la existencia misma de este gobierno y la popularidad del presidente. Lo notable, en todo caso, es que el panorama es mixto y complejo: conviven en lucha trenzada la incipiente cultura democrática amenazada con el legado duradero del autoritarismo que el populismo revitalizó. Algunos creen que habitamos un bosque autoritario donde la democracia dejó apenas unas cuantas orquídeas sujetas precariamente a los troncos de los árboles. ¿Cuánto tiempo aguantarán esos brotes democráticos? ¿Podrá regenerarse el bosque a partir de ellos? No lo sabemos, pero lo descubriremos en los próximos años. Por ahora, su existencia misma es motivo de esperanza.
José Antonio Aguilar Rivera (Ph.D. Ciencia Política, Universidad de Chicago) es profesor de Ciencia Política en la División de Estudios Políticos del CIDE. Es autor, entre otros libros, de El sonido y la furia. La persuasión multicultural en México y Estados Unidos (Taurus, 2004) y La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 (FCE, 2010). Publica regularmente sus columnas Panóptico, en Nexos, y Amicus Curiae en Literal Magazine. Twitter: @jaaguila1
(Ph.D. Ciencia Política, Universidad de Chicago) es profesor de Ciencia Política en la División de Estudios Políticos del CIDE. Es autor, entre otros libros, de El sonido y la furia. La persuasión multicultural en México y Estados Unidos (Taurus, 2004) y La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 (FCE, 2010). Publica regularmente sus columnas Panóptico, en Nexos, y Amicus Curiae en Literal Magazine. Twitter: @jaaguila1
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: April 12, 2022 at 11:07 pm