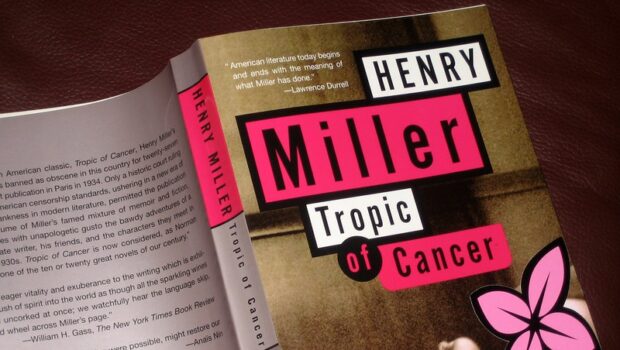Fragmentos de Chéjov En qué sueñan los rusos…
Iván Bunin
En la primavera del año 1900 fui a Yalta donde el Teatro de Arte debía presentarse en una gira por Crimea. Fue la ocasión para encontrarme con Mamin-Sibiriak, Stanioukovitch, Gorki, Telechov, Kouprin. Había cuatro obras en cartelera: La gaviota, El tío Vania, Las almas solitarias de Hauptmann y Hedda Gabler de Ibsen, interpretadas primero en Sebastopol y luego en Yalta.
Formábamos una banda de felices juerguistas medianamente excitados. Chéjov en lo que cabe se sentía bien. En la mañana íbamos al teatro, subíamos al escenario para compartir la fiebre de los preparativos del espectáculo, luego nos íbamos juntos a casa de Chéjov donde pasábamos casi todo nuestro tiempo libre.
Chéjov se interesaba sobre todo en el drama Las almas solitarias, del que hablaba a menudo. Afirmaba que era el registro de obras que más convenían al Teatro de Arte.
***
Stanislavski evoca así aquellas jornadas:
Era un desfile permanente. Una comida se acababa apenas cuando ya servían otra. Maria Pavlovna no se daba abasto y Olga Leonardovna, en calidad de compañera fiel y futura ama de casa, ayudaba en la tarea con la blusa arremangada.
Los invitados se repartían en pequeños grupos; unos discutían de literatura, otros, como niños en un parque recreativo, jugaban en el jardín a ver quién lanzaba más lejos su piedra, otros más hacían círculo alrededor de Bunin mientras ejecutaba una de sus brillantes imitaciones; y donde se encontraba Bunin uno estaba seguro de ver a Anton Pavlovitch en plena carcajada, retorciéndose de la risa porque cuando Bunin estaba inspirado era buenísimo para alegrar a Anton Pavlovitch.
Los relatos de Gorki sobre su vida errante, las bromas atrevidas, a veces subidas de tono, de Mamin-Sibiriak, el humor fino de Bunin, las salidas contundentes de Anton Pavlovitch, los arrebatos espirituales de Moskvin, todo eso creaba una atmósfera de franca complicidad donde cada uno se sentía miembro de una sola y única familia, la familia de los artistas. Todos hacíamos el proyecto de reunirnos con regularidad en Yalta, hablábamos incluso de acondicionar locales con ese fin. Vaya, que la primavera, el mar, la alegría, la juventud, la poesía, el arte se nos subían un poco a la cabeza.
Y yo añadiría: ¡Dios sabe en qué sueñan los rusos cuando se sienten bien juntos!
***
Un día, en medio de toda esta efervescencia, vi que se me acercaba Iván Nikolaievitch Sájarov, un abogado famoso de Moscú, del tipo de los que siempre andan tras las huellas de actores, escritores y pintores. Me interpeló:
—Este no es su lugar Ivan Alexeievitch…
—¿Por qué no?, respondí desconcertado.
—¿No le molesta codearse con todos esos grandes escritores, Gorki por ejemplo?
—En absoluto, respondí con sequedad. Gorki y yo seguimos caminos diferentes. También alcancé el nivel para entrar a la Academia… Respecto a la posteridad, ¿quién puede decir cuál de los dos sobrevivirá al otro?
Se alejó levantando los hombros, con una sonrisita boba. Seguí frecuentando el teatro y a los Chéjov.
Fanny Karlovna Tatarinova dio una comida de despedida en la vasta terraza que había en el techo de su casa; invitó a todos los actores, escritores y otros fieles del teatro. Había un mundo de gente, mucho ruido, tremenda agitación. Fue entonces cuando pensamos en la necesidad de tener lugares específicamente arreglados para nuestros encuentros.
Luego llegó la hora de separarnos. También yo me fui.
Después de mi ingreso a la Academia en 1909 volví a ver a Sájarov en una reunión literaria. Visiblemente sorprendido por la distinción, me recordó nuestra conversación en Crimea…
***
A fines de 1900, de regreso de un viaje al extranjero que hice con Kourovski, salí de Odesa rumbo a Yalta. No estaba Anton Pavlovitch; pasaba el invierno en Niza, pero su hermana Maria Pavlovna me invitó a instalarme en la casa “para esperar la llegada de Antocha”. Acepté de buena gana; viví cierto tiempo con la hermana y la madre de Chéjov y luego, cuando partió Maria Pavlovna, me quedé solo con Evguénia Yakovlevna.
Sé hoy, después de una carta que escribió a su madre, que a Chéjov le daba gusto saberme cerca de su madre y de su hermana.
La estancia en la casa de Autka sólo me dejó buenos recuerdos. Me puse a escribir, a redactar las notas de mi viaje con Kourovski. Leí mucho. Pasé largos ratos conversando con la madre de Chéjov.
A veces Maria Pavlovna me hacía confidencias. Con risa franca y amable me contaba sus relaciones con Levitan; lo llamaba Ma-Pa; sabía imitar su manera de cecear. Se habían frecuentado sobre todo en Babkino, donde también el pintor pasaba los veranos; él sufría crisis de neurastenia. Maria me habló también, durante esa misma estancia, de los tiernos sentimientos que, según ella, Chéjov había sentido por Lika. Ahora que esta historia me ha entregado casi todos sus secretos, sigo convencido de que Antón Pavlovitch nunca estuvo enamorado de Lika (Lidia Stakhievna Misinova). Ella, en cambio, estaba prendada de Chéjov, cosa que con seguridad él sabía. A decir verdad, a Chéjov le chocaban algunos rasgos del carácter de Lika, de los que se quejaba abiertamente en las cartas a su hermana; le reprochaba, entre otras cosas, la ausencia total de gusto artístico. ¿Puede decirse, después de eso, que la amaba? Lika, por su parte, no se hacía ilusiones, como muestra la carta en la que en un acceso de despecho explica a Chéjov por qué cedió a las proposiciones de Potapenko: Es por causa de usted…
Maria Pavolovna y yo hicimos juntos algunas excursiones, a las cascadas de Outchan-Sou, a Gourzouf.
Me confió un día que no se había casado por su hermano.
—Me pidieron en casamiento, me dijo; se lo conté a Antocha. Me felicitó pero sentí en su voz cierta reticencia y pronto entendí por su cara que no estaba contento… Rechacé la proposición.
***
En enero de 1901 seguía yo en casa de los Chéjov. Encontré una nota de esa época:
Crimea, invierno de 1901, en casa de Chéjov
Las gaviotas… de lejos parecen pajaritas de papel, cascarones de huevo, flotadores de caña de pescar cerca de una barca inclinada. La espuma, burbujas de champaña.
Agujeros en las nubes: región celeste, frecuentada por los dioses. Las rocas son de un blanco grisáceo, del mismo color que los excrementos de pájaro. Baklany. Sou-Ouk-Sou. Koutchoukoy. En algún lado más abajo, un rumor, una puesta de sol en el mar, el ladrido solitario de un perro. El mar, muy alto, produce reflejos gris violeta. Cae granizo, las nubes se amontonan.
¡Qué mujer bella esta Beresina!
***
El 31 de enero, primera representación de Las tres hermanas; por supuesto Maria Pavlovna y “madrecita” —así llamábamos todos a Evguénia Yakolevna— se comían las uñas de nervios. El teatro debe enviar un telegrama a Sinani; ellas mandan a Arsenio, el criado; Maria Pavlovna le pide que le telefoneé de la ciudad.
Unos veinte minutos después la voz de Arsenio anuncia, estrangulada por la emoción:
—¡Es un triunfo!…
Nos reunimos algunas personas: V. K. Jarkeievitch, directora de la escuela local, S. P. Bonier, los Sredin y claro que festejamos el acontecimiento.
Maria Pavlovna regresó a Moscú a principios de febrero y me quedé solo con madrecita hasta el regreso de Anton Pavlovitch. Nos entendíamos muy bien. Me contó con tierna adoración muchas cosas sobre Antocha.
***
A mediados de febrero, si me fío de los sellos postales, Anton Pavlovitch regresó a casa y yo me instalé en el hotel Yalta. Pasé una noche espantosa porque en la recámara vecina yacía el cuerpo de una mujer que acababa de morir… Cuando Chéjov se enteró del efecto que produjo en mí esa sorpresa macabra se burló amablemente…
Quería verme todos los días, desde la mañana. Nos volvimos muy cercanos pero sin sobrepasar cierto límite de familiaridad; estábamos muy apegados el uno al otro sin perder las distancias. Fue una relación única que nunca he vuelto a tener con otro escritor; nunca hubo atisbo de malentendido entre nosotros; Chéjov manifestaba hacia mí una constante ternura hecha de reserva y bondad, me cuidaba como mi mayor (tengo casi once años menos) pero sin mostrar ninguna superioridad; apreciaba mi compañía, puedo decirlo ahora con la confi rmación de las cartas que escribía a sus seres queridos: Ya se fue Bunin, me siento solo…
Por las mañanas tomábamos un café delicioso. Luego nos estábamos en el jardín donde Chéjov siempre encontraba ocupación en los arriates de flores, o bien íbamos a instalarnos cerca de los árboles frutales. Hablábamos del campo; me divertía remedar a los campesinos, a los caballeros, le contaba mi vida en Poltava y mi entusiasmo juvenil por las teorías sociales de Tólstoi; él me hablaba de su vida en Louka, en la propiedad de los Lintvariev; a los dos nos encantaba la Pequeña Rusia (así se llamaba entonces Ucrania). Ambos conocíamos el monasterio de las Colinas Santas y la tierra de Gógol.
Cuando estábamos solos se reía con frecuencia, con su risa contagiosa; le gustaba bromear, inventar montones de historias fantásticas, apodos extravagantes. Tan pronto como se sentía bien se volvía un bromista imparable.
También improvisábamos historias entre los dos: las aventuras de un funcionario déspota en una provincia perdida, o los idilios de heroínas de nombres dulces como Irlanda, Australia, Neuralgia, Histeria y así. Tenía una imaginación impresionante. En otros momentos yo me entregaba a la imitación, me hacía el borracho. En la foto de un aficionado —ya no me acuerdo quién la tomó— estamos sentados en su estudio, él en un sillón y yo en el brazo del sillón; su rostro está festivo, el mío muestra una torpeza bestial mientras represento mi papel de ebrio.
A veces le leía alguno de sus primeros relatos, con los que Chéjov preparaba un volumen, y con frecuencia lo vi tachar, corregir, como si retomara todo el texto.
Un día le leí un relato viejo, El cuervo, que había escrito en 1886. Al principio Anton Pavlovitch siguió la noveleta con aire crítico, con las cejas fruncidas, pero a medida que la lectura avanzaba se fue relajando, empezó a sonreír y terminó por soltar carcajadas. No hay duda de que yo tenía talento para hacerme el borracho.
A veces nos quedábamos sin decir nada, ocupados en hojear periódicos y revistas. Algunas reseñas a sus libros y sobre todo a los míos nos hacían de veras reír. Los críticos todavía no sabían muy bien qué pensar de mí y se afanaban por encontrar de quién era discípulo. Me encontraban acentos chejovianos. Entonces sentía cómo lo recorría un enojo frío:
—¡Es una estupidez, una estupidez completa! exclamaba. A mí me tienen harto con mis pretendidos acentos turguenievianos. Entre usted y yo no hay más semejanza que entre un lebrel y un perro corriente. Su estilo es más incisivo que el mío. Usted escribe: El mar huele a sandía… Eso está muy bien, pero a mí no se me habría ocurrido. La historia de la estudiante es otra cosa…
—¿Qué estudiante?
—Usted debe recordar, imaginamos una historia: hace calor, un tren inmenso corre a través de la estepa en los alrededores de Jarkov… Y usted fue el que inventó la continuación: una estudiante con cinturón de cuero vacía una tetera por la ventana de un vagón de tercera clase; el té, arrastrado por el viento, rocía el rostro de un señor gordo que se asoma por la ventana…
Posted: April 13, 2012 at 9:37 pm