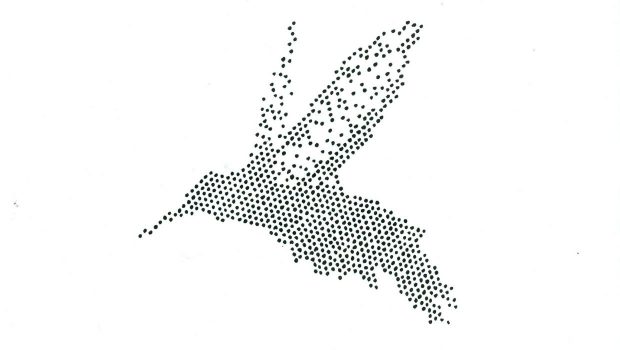Fragmentos de una novela inexistente V
Sandra Lorenzano
Continúo, con vuestra venia y paciencia, queridos, las entregas de la “novela inexistente”. Ésta es ya la quinta. Gracias por acompañarme en esta aventura.
1. En el eco de mis muertes aún hay miedo.
Íbamos en el taxi. Hacía frío. En mi recuerdo, Buenos Aires es siempre una ciudad invernal. Acabábamos de recoger los resultados de un estudio. Las imágenes eran implacables: los huesos estaban manchados.
Miedo a que se quiebre la lengua, a que se convierta en pedacitos de sinsentido que escurran por el desagüe. Palabras como esqueleto y frío, rotas. Supuran las últimas memorias. Manchas. Como marcas en el mapa de una guerra siempre perdida. Cartografías amorosas de nuestras propias derrotas. ¿O acaso no están todas ellas presentes en los huesos de mi madre? Agosto será siempre el mes más cruel. Por eso me llega su voz cada noche. “No pido más que cinco años”. Dijo. Íbamos en el taxi. El invierno.
El kepí heroico del abuelo ruso. 1905. La baba de brazos tibios que la arrullaba de niña. El cello en los ensayos de la orquesta. Los barcos. Y ese río por el que camina para siempre un chico de catorce años.
Pero fueron tres meses. No cinco años. Noventa días. “Hundido”, gritó alguien que jugaba “Submarino” cuando dijeron la letra y el número de su destino. Y puso una X en el papel. Hundida mi madre que no pudo caminar sobre las aguas. Hundida con el mapa de todas los relatos.
Lo sé: no se escribe un libro desde una lengua quebrada. No hay palabras que acompañen el naufragio de sus huesos.
Me acuerdo del taxi, de los ruidos de la calle, del olor a invierno, de su mano agarrando la mía –un gesto extraño; a pesar de lo cariñosa que era no solía agarrarme la mano-, de sus palabras, de mi respuesta tonta, algo así como “Vivirás doscientos años más”, pero lo que tengo más presente es mi deseo profundo -mientras la escucho, mientras siento el leve apretón con que busca aferrarse- de no estar allí. De no estar en ningún lado. De no existir. De borrar esa escena de la historia del universo. De que no hubiera sucedido jamás. De borrarme a mí misma. De no haber tenido origen, ni pasado. De que nunca el azar hubiera hecho coincidir un óvulo y un espermatozoide de esos chicos que fueron mis padres.
No estar allí. Cuatro y pico de la tarde. El frío. La lengua se rompe como los huesos. Uno a uno. Astillas. Deseo de no existir.
2. Un salto más. Pedazos. Fragmentos. La memoria reptiliana toma sus propios caminos. El lagarto y la lagarta. Pequeñas lagartijas transparentes que se cuelan por las ventanas. “Cuijas”, me dice alguien. Gecko. Lepidodactylus. Saurópsidos. Salamanquesas. “Besuconas”, las llaman en Veracruz. ¿Han escuchado el sonido que hacen? El amor después del amor (como la canción de Fito) en los besos “chirriantes” –la enciclopedia dixit– de estas chicas partenogenéticas. ¿Quién dijo que hacía falta alguien más que una misma? Las ganas de ser cuija. Ni un él ni una ella ni nadie. El amor chirriante. Pero está siempre esa memoria antigua haciendo ruido, tirando hacia otro lado.
También el otro sur tiene un norte. Mi sur (de todos los sures) tiene su norte. Duele. Cerros de colores. Silencios. Quisiera haber aprendido a escucharlos. Como el personaje de La casa y el viento de Héctor Tizón: haber aprendido a despojarme de todo lo anterior para quedarme sólo con lo que el silencio tatuara en mi piel.
Allí la frontera es polvo
Malvones que florecen junto a los adobes.
Ríos que son sólo fantasmas hasta que rugen con violencia de mil siglos.
En esas piedras fui cuija, gecko, lepidodactylus, salamanquesa.
El amor después del amor. Lado A. ¿Te acordás? LP les decían cuando éramos chicos. Long play. Una lagartija sabe que los sueños son tierra para las paredes. Soplar el disco antes de ponerlo para que ninguna motita de polvo ensucie el sonido. Que no chirríe. Salamanquesa.
Un día dije: éste es. Habíamos visto “Un lugar en el mundo”. Si Federico Luppi y José Sacristán lo sabían, yo lo sabría. El carro tirado por un caballo compite con el tren. Un sulky. ¿Sólo allá, en aquel sur, se dice así? Las palabras y sus surcos en la memoria. Chirría.
El sulky viene con botellas de leche dejadas temprano en la puerta. Viene con las calles de tierra por las que andábamos en bicicleta a la hora de la siesta. Sulky con caballos cansados.
“Éste es”. Mi lugar en el mundo. El lugar donde el silencio tiene nuestras huellas. Lagartijas al sol. Las mandarinas en las manos de mi hija. Y me llega el olor dulzón. “Éste es”.
Pero no volví. Hace una vida que no regreso. He armado y desarmado casas, cajas, armarios, parejas. Pero no volví.
¿Te acordás qué perdida me sentía cuando llegaba a la ciudad? ¿Cómo me enojaba ver a todo el mundo mirándose el ombligo? Los que se creen la historia de que “descendemos de los barcos”. ¿Cuántas veces nos peleamos con el mundo frente al chistecito aquel? Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descendemos de los barcos. Yo pensaba en mis chicos de la escuela tilcareña copleando… No los ven. No existen vistos desde allá.
También los barcos. Pero no solamente. No todos. Y al final elegí: el mar y la tierra. El mar con la tierra. Pienso en las mejillas al sol de los nenes coyas. En la plaza los veíamos crecer. También mi hija andaba con un ponchito y las mejillas rojas y dulces. Pienso en los cerros de colores hoy que escribo con el Tepozteco frente a esta ventana que me han prestado. En esta otra matria / patria que también me han prestado.
Sobre esa tierra fui cuija, gecko, lepidodactylus, salamanquesa.
Memoria reptiliana. Reptilínea. Lengua quebrada.
El silencio del norte. De ese norte de mi sur. Allí podría encontrar mi rostro. Las palabras que surgen de la entraña de la roca. Del polvo. De los cielos manchados de naranja.
Podría haberlo encontrado.
Pero no volví.
Algo que traspase la piel. Que llegue al hueso. Que sean los huesos los que hablen. Como los huesos manchados de mi madre.
Cinco años.
Falso.
“Hundido”, grita alguien.
Fueron noventa días.
Ni uno más ni uno menos.
La lengua se rompe como los huesos.
Uno a uno.
Astillas.
Deseo de no existir.
“Les va a gustar el norte”, nos dijo. “Les va a gustar México”, había dicho años antes. Y nosotros, obedientes lagartijas, amamos estas tierras otras que nos constituyen con la misma condición irrevocable con que nos constituye el desoxirribonucleico. Mejillas quemadas por el sol colla.
Bajo el sol del desierto de Atacama, Raúl Zurita se quemó la mejilla. Expiación. “Todo sacrificio es en vano”, dice el psicoanálisis.
Cristo en la cruz.
Cuijas bajo el sol del desierto de Atacama.
Todo sacrificio es en vano.
Buscar el cuerpo amado. Celebrar las pieles.
Chirría la memoria. Salamanquesa.
3. “Más historia”, me piden. “Cuenta”. Y yo no logro hacer del quiebre relato: tiempo, lugar, acciones encadenadas. Causa y consecuencia.
Una pura sensación. Eso es lo único que aparece. “Tendré entonces desierta la boca”, escribió un poeta venezolano. Desierta la boca. El silencio como único habitante. El silencio de la imposibilidad. Del relato discontinuo. De las imágenes borrosas. De la grieta que separa: la realidad / el nombre.
Hay un límite. Una traba. ¿Dónde? El miedo dibujado en la piel. Yo que no tuve que esconderme, ni dormir cada noche en una casa distinta. Que no tuve que escuchar los gritos ni los golpes contra la puerta. Que no sentí las manos hurgando en mi cuerpo. Yo que no caí al agua ni me volví hueso húmero en la frontera. Soy también la de la boca desierta.
Shibboleth. El santo y seña. Nos reconocemos en el andar. En la mirada que se aferra al horizonte. En la respiración que busca el aire del río.
La grieta como origen del relato.
Una madrugada fría. Un error de tecla y la madrugada es madrigada. Madriguera. El hogar tatuado en el brazo, como viejo marinero.
Miedo a quedarme encerrada en el minúsculo canto a mí misma. Sospechas, gritos, desamor. No olvidar nunca: vengo de otra parte.
A ver, ordenemos:
Ella y yo. Deseo. Pasión. Amor. Historias compartidas. Proyectos. Hijos. Nietos. Risas. Celebración de los cuerpos. Años de amorosa alianza. De complicidades gozosas. Y de pronto: sospechas, gritos, desamor. Inseguridades, violencia. “Más historia”, me piden. “Cuenta”. No hay más cuento que el dolor, que el miedo. Quieren saber nombres, fechas, causas y efectos. O peor: secretos oscuros. La radiografía del poder.
Hay una línea infranqueable. Ése es mi orgullo. Quizás mi única victoria. Pequeña y mínima para algunos. ¿Para ella? Infinita y fundamental para mí. Vengo de otra parte. Tal vez ese origen lo determine todo. Tal vez seamos sólo ADN y desarticulada autobiografía. Qué hacemos con la herencia. Ésa es quizás mi única victoria. El nonno laburante que llegó a hacer la América. La baba y el zeide que huían de los pogromos zaristas. Honrar la herencia, pienso ahora. Pasándole a la historia el cepillo a contrapelo.
“Cuenta”.
Tal vez otras historias: tal vez las de aquellas mujeres con las que comparto un mapa que poco tiene que ver con ninguna geografía. No conoce mis ríos, ni los cerros de colores en los que mi hija aprendió a caminar (mejillas rojas y dulces), ni el agua que baja arrasando lo que encuentra a su paso, ni una ciudad “terrible, gris, monstruosa” que aún no sé si me cobija. Los mapas de la memoria dibujan los brillos de la piel, la forma de las uñas, y el color que deja la sangre al secarse. Tendría que mentir. Digamos: inventar. ¿Es otro, acaso, el oficio de la palabra? Largas faldas y cabellos que se ocultan. La primera que se asomó al libro de rezos de su padre. Con caireles castaños y unas ojeras apenas marcadas que se acentúan en mi hermana y en mi espejo cuando estoy cansada. ¿Aprendieron a leer? El libro era sólo para la mirada masculina. Para sus plegarias. Pero pudo haber habido una pequeña Ruth, de voz sorprendentemente grave y pies regordetes. Pudo haber sido la abuela de mi abuela. Nombre de mujer engarzado a nombre de mujer. Los mapas de la memoria son implacables. Se sentaba antes de que saliera el sol frente al fuego donde ya había puesto a hervir agua, a buscar las letras que no la condenaran. Las palabras que la regresaran al desierto del origen, al sonido tibio del primer arrullo. La memoria también se crea. Hablo de sus ropas oscuras y de las manos enrojecidas que pasaban las hojas buscando el secreto. Larga cadena de la sangre. O quizás mamá tuviera razón: nada de shtetls. Salieron en 1910. Mi abuela tenía sólo seis meses. Venían de libros y conspiraciones, de bailes y versos. Un kepí quedó en el museo. Con una bala atravesada. Orgullo de la familia. Los hombres cantaban en ruso cuando la nostalgia llegaba húmeda de vodka. Alguien recitaba entonces un poema y ya no importaba la lengua sino las lágrimas de la baba (en esa foto vieja tiene a mi madre niña entre sus brazos gordos y tibios):
Levántate y ve a la ciudad asesinada
y con tus propios ojos verás, y con tus manos sentirás
en las cercas y sobre los árboles y en los muros
la sangre seca y los cerebros duros de los muertos…
(Jaim Najman Bialik,
“En la ciudad masacrada”. Sobre el pogrom de Kishinev, 1903).
“Más historia”, me piden. Y yo no logro hacer del quiebre relato: tiempo, lugar, acciones encadenadas. Causa y consecuencia.
Una pura sensación. Eso es lo único que aparece. Los cerebros duros de los muertos. Las bocas desiertas.
 Sandra Lorenzano es autora de Aproximaciones a Sor Juana (2005) y Políticas de la memoria: tensiones en la palabra y en la imagen (2007), de la novela Saudades (2007), del libro de poemas Vestigios (2010) y de La estirpe del silencio (2015). Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es reconocida como una de las 100 mujeres líderes de México por el periódico El Universal.
Sandra Lorenzano es autora de Aproximaciones a Sor Juana (2005) y Políticas de la memoria: tensiones en la palabra y en la imagen (2007), de la novela Saudades (2007), del libro de poemas Vestigios (2010) y de La estirpe del silencio (2015). Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es reconocida como una de las 100 mujeres líderes de México por el periódico El Universal.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: November 14, 2017 at 10:40 pm