La época de los milagros crueles
Alberto Chimal
Escribo desde la ciudad de México, encerrado en mi departamento, con mi esposa y nuestros gatos.
En México, el martillazo del encierro para contener la propagación del virus SARS-CoV-2 se ha sentido más bien como una disolvencia: una transición engañosa entre dos planos muy distintos de una misma película. Poco a poco han circulado los mensajes; poco a poco se han tomado medidas; poco a poco la gente, alguna gente, se ha encerrado para tratar de no contagiarse y no contagiar a otros.
Nos hemos encerrado.
Sabemos que caminamos un poco a ciegas: que no se puede saber exactamente a dónde ha llegado ya el virus, pues al menos en este momento no hay manera de aplicar pruebas a toda la población. Sabemos que hay muchas personas que no tienen de otra que seguir saliendo, o que no necesitan salir pero no hacen caso, o que son obligadas a salir por jefes severos o insensibles. Pero al menos hasta cierto punto, de mala gana, entre quejas y reclamos, nos vemos ya en el espejo de los países donde el contagio ha hecho explosión: en Italia, en China, en Irán, y en especial (al menos en mi caso) en Estados Unidos, cuyo gobierno da ejemplo al mundo…, pero de indiferencia, de crueldad, de venalidad y de estupidez.
Me asomo a las discusiones bizantinas y envenenadas de las redes, y (aunque es pobre consuelo) me quedo pensando que nadie, ni siquiera los más extremistas o los más idiotas, ha dicho en serio que, en vez de encerrarnos, todos deberíamos seguir trabajando, contagiarnos, y morir (en su caso) para que las grandes empresas no pierdan dividendos, que es algo que sí se propuso –y en esos términos: como una guía de política pública– en aquel otro país.
Es bueno, pues, que no hayamos llegado aún a considerar los sacrificios humanos. Nimio, pero bueno.
Naturalmente, nada de lo dicho hasta ahora es nuevo ni sirve de mucho. No soy periodista, politólogo ni epidemiólogo. Y en cuanto al “lado humano” de la pandemia, ¿qué sentido tiene un artículo más? Ya hay incontables repasos de cómo es la vida en estos tiempos, miles se agregan cada día, y cuando se lee uno ya se ha leído 99% de los otros. Más aún: ninguno hace falta. Con ayuda de las redes sociales, todos nos hemos vuelto especialistas en hacer autoficción de una manera que no se podía prever ni siquiera hace unos pocos años, y en cantidades tan enormes que han sepultado (y vuelto obsoleta, sospecho) toda la “escritura del yo” que estaba tan de moda en el remoto 2019. Ni siquiera hay que escribir: el videoselfie del encierro –que va más allá de las plataformas de imágenes como Instagram o TikTok– es ya un género canónico del mundo audiovisual (y, francamente, la gente joven lo hace mejor, como tantas otras cosas).
Para no hacer solamente ruido, más ruido, tal vez haya que plantear de otro modo cómo pensamos en este momento y qué le pedimos, al menos, a la experiencia del encierro y la crisis. Éstas van a terminar, por supuesto, sea para que intentemos volver “a la normalidad” o para que nuestro entorno local, o incluso el de toda la especie humana, pase a una situación mucho peor, a un estado intolerable y catastrófico en el que ya no tenga sentido ni escribir, ni leer, ni nada.
(Cuando quieren pavonearse en línea o fuera de ella, algunas personas dicen que las grandes tragedias humanas “están más allá del lenguaje”. Suena bonito pero es, desde luego, mentira. Si acaso, los futuros posibles y espantosos que nos empeñamos en no considerar serán intolerables. No indecibles: aquí les podría contar de fosas comunes, sociedades que descienden al caos, pillaje y muerte, simplemente tomando ejemplos de la historia de las pandemias, aunque no lo haré, porque tampoco quiero hacerlo.)
El encierro va a terminar, digo, y por si entonces queda alguna posibilidad de que aprendamos de él, podríamos empezar a interrogarlo desde ahora.
Va un ejemplo. Aunque nos hemos educado en la búsqueda de la atención a toda costa, y nos hemos obsesionado con manufacturar y perfeccionar incesantemente nuestras apariencias como si fuera una actividad indispensable y productiva, el vuelco que ha dado el mundo nos ha llevado a una situación límite. Mientras seguimos queriendo hacer más o menos lo mismo, y fingimos que el plazo de la enfermedad no pesa sobre nosotros, estamos de hecho en una situación distinta. Un nuevo territorio: podríamos llamarlo “el fin de la vanidad”, como dice uno de los personajes de The Terror, la serie televisiva de 2018 sobre un grupo de náufragos en los mares del Ártico, cuando la pequeña sociedad que formaban ya se ha desintegrado por el hambre y el frío. Un periodo en el que otras necesidades, como recordarnos que estamos vivos, mantener nuestra salud mental y nuestros lazos con otros, empiezan a sobrepasar a todos los otros motivos por los que seguimos parloteando y haciendo visajes ante nuestras pantallas. ¿Qué pasaría si nos hiciéramos realmente conscientes de esas otras necesidades?
Va otro ejemplo. Se han hecho muchas recomendaciones de lecturas para estos momentos, pero casi todas acaban –como respuestas de político– en un puñado de títulos más o menos conocidos y obvios. La peste, Ensayo sobre la ceguera, poco más. Yo creo que, al menos en este momento, a quienes estamos en el encierro nos serviría mucho más algo como Solaris (1961), una novela del polaco Stanisław Lem. Llevada al cine varias veces, ninguna de esas adaptaciones es tan pertinente ahora como el texto original. Hay que asomarse a la historia que Lem cuenta acerca de un grupo de personas aisladas en una estación en un planeta remoto, y que poco a poco empiezan a encontrarse con sus demonios personales: los secretos más inconfesables de sus apetitos y sus recuerdos. La novela es fantástica, por lo cual lo metafórico se vuelve literal: el protagonista, Kelvin, no sólo está obsesionado con Harey, una mujer ya muerta, sino que ésta se le aparece, conjurada de no se sabe qué manera por el mismo planeta, que es una mente colosal e indescifrable. A los demás les ocurre lo que a Kelvin: alguien ve una mujer inmensa y morena, alguien un hombre, alguien un sombrero de paja. Aunque las apariciones que afligen a cada personaje parecen triviales para los otros, o al menos aceptables, ninguno es capaz de soportar el tener delante lo más profundo de sí mismo, y reacciona con rabia e incluso con violencia cuando alguien más, otro ser humano, intenta acercársele.
Cualquier semejanza con nuestra situación presente es casualidad, desde luego, pero la literatura sirve también para eso: no para profetizar, o pontificar, sino para aproximarse a experiencias humanas que no puede prever, pero sí iluminar, porque tampoco somos (todavía) tan distintos.
Al final de la novela, los seres humanos intentan por fin luchar contra el fenómeno vastísimo que los ha enloquecido. La crisis pasa de un modo más bien ambiguo, nada se resuelve, y la vida debe continuar a pesar de ello. Entonces Kelvin reflexiona:
Por fuera estaba tranquilo, pero en el fondo, y de forma no del todo consciente, esperaba algo. ¿El qué? ¿Que ella regresara? ¿Acaso era posible? Todos sabemos que somos seres materiales, sometidos a las leyes de la fisiología y de la física y que la fuerza de todos nuestros sentimientos juntos no puede luchar contra esas leyes, únicamente puede odiarlas. La eterna fe de los enamorados y de los poetas en el poder de un amor más fuerte que la muerte, aquellas finis vitae sed non amoris que nos habían inculcado durante siglos, son mentira. Pero dicha mentira es solo inútil, no ridícula. Sin embargo, ¿es acaso mejor ser un reloj que marca el paso del tiempo y se ve constantemente roto y recompuesto? Cuando su fabricante pone en marcha sus engranajes, ya con el primer movimiento se generan la desesperación y el amor, y uno es consciente de que el martirio se irá volviendo más doloroso y cómico a medida que crezcan sus repeticiones. Está bien que se repita la existencia humana, pero no a la manera de un borracho que va echando monedas en la gramola, para escuchar, repetida hasta la saciedad, la misma melodía. […] ¿De qué había servido […] todo aquel tiempo transcurrido entre objetos, rodeados de cosas que habíamos tocado juntos y del aire que aún recordaba su aliento? ¿En nombre de qué? ¿De la esperanza de su regreso? No abrigaba esperanzas. Pero sí conservaba cierta expectación, lo último que me quedaba de ella. ¿Qué satisfacciones, qué bromas, qué nuevos suplicios me esperaban aún? No tenía ni idea, pero albergaba el firme convencimiento de que la época de los milagros crueles estaba lejos de haber terminado.
Esta es nuestra propia época de milagros crueles. Qué aprenderemos de ella está todavía por verse.
*
(Y por el amor de Dios, si creen en uno, no difundan noticias falsas, no le escupan en la cara a los ancianos, no incurran en el discurso de odio de baja intensidad que es el troleo. No sean atroces como si todos los demás fueran a ser siempre más débiles que ustedes.)
 Alberto Chimal es autor de más de veinte libros de cuentos y novelas. Ha recibido el Premio Bellas Artes de Narrativa “Colima” 2013 por Manda fuego, Premio Nacional de Cuento Nezahualcóyotl 1996 por El rey bajo el árbol florido, Premio FILIJ de Dramaturgia 1997 por El secreto de Gorco, y el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2002 por Éstos son los días entre muchos otros. Su Twitter es @AlbertoChimal
Alberto Chimal es autor de más de veinte libros de cuentos y novelas. Ha recibido el Premio Bellas Artes de Narrativa “Colima” 2013 por Manda fuego, Premio Nacional de Cuento Nezahualcóyotl 1996 por El rey bajo el árbol florido, Premio FILIJ de Dramaturgia 1997 por El secreto de Gorco, y el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2002 por Éstos son los días entre muchos otros. Su Twitter es @AlbertoChimal
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: April 1, 2020 at 10:39 pm



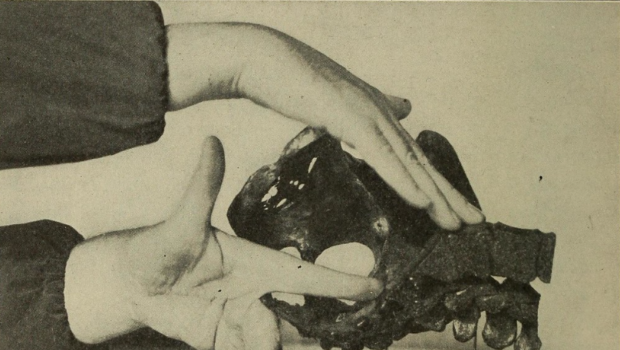

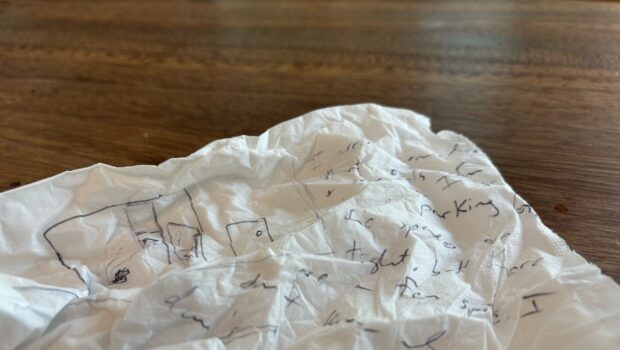





Que texto tan coherente, como abrir un poco de luz en la bruma que se empieza a crear por la incertidumbre.
Muchas gracias por leerlo. 🙂
Hola, Alberto. Un placer leerte, como siempre, en todo (hasta en la eterna guía para el FONCA, que, benditos los dioses, no te cansas de replicar).
Me presenté en Tepoztlán como lector de Lem y hoy que te leo aquí no puedo sino pensar justamente en mis lecturas actuales. No las planeé. Ya sabes, uno lee algo de lo que tiene porque siempre tiene “mucho pendiente por leer”, pero no pensé en Lem. Por el contrario, y sin pensarlo, La llama doble de Paz me pareció algo maravilloso para el momento. Necesitamos revalorizar el concepto de “persona” (ese amor, ese erotismo). En seguida, otra lectura: El ruletista de Cartarescu. Nada más acertado sobre esta humanidad que ha llevado el sinsentido a ser el mejor espectáculo.
Qué bueno leerte porque, así como Solaris, recuerdo El congreso de futurología y un film que sí le hace honor (el de Ari Folman), también otra novela suya que tengo pendiente: Retorno de las estrellas. Creo que gracias a tu texto (al que llegué porque no estaba muy seguro de qué leer) ya tengo mi lista para las próximas lecturas y pelis sin tener que salir de casa. Dice mi amada compañera que, como artistas -ella pinta, yo escribo-, de por sí vivimos así y no estallamos más por estar juntos de lo que hemos hecho siempre.
Mil gracias.
Hola, Andrés. Mil gracias a ti.