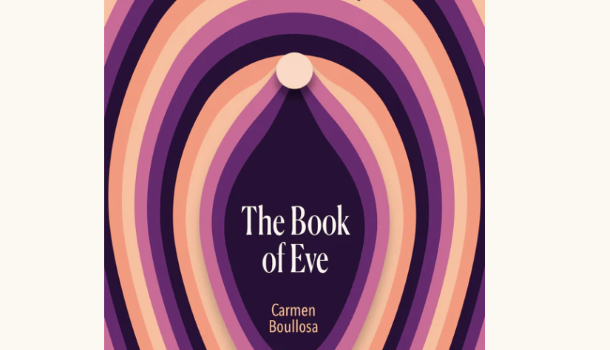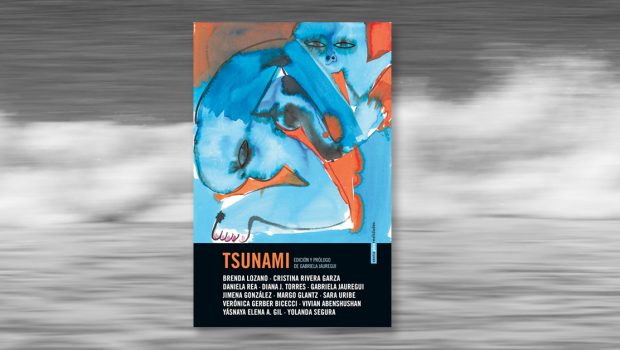La imaginación precarizada
Guillermo Fajardo
El poder no es otra cosa que la ejecución hegemónica de una decisión específica. Votar implica transferir el mando de los asuntos públicos a una administración que decidirá la mejor forma de tutela política, económica y social para un territorio. La dificultad a la hora de analizar las consecuencias públicas del voto, por cualquier opción política, está en imaginar cómo sería el país bajo su dirección. La imaginación, pues, juega un rol importante a la hora de elegir. El problema es que si aquella se encuentra secuestrada en su espacio vital para fabular entonces la decisión pública deviene en cerrazón. México, me parece, pasa por un momento en donde la imaginación pública sufre de una languidez extraordinaria.
A los electores nos cuesta conjeturar un país diferente porque imaginar es memoria —pasado—, discurso —presente— y posibilidad —futuro—. Su temporalidad y omnipresencia chocan abiertamente con la urgencia de la decisión inmediata. Con la elección presidencial mexicana en puerta, vale la pena repensar las posibilidades del país, de encontrar formas nuevas de resistencia para impedir el crecimiento de viejas formas de precariedad hegemónica.
En la política mexicana actual se palpa un colapso entre alternativas políticas que en la superficie lucen diferentes pero que en el fondo son similares porque los ríos profundos —tomo prestado el nombre de la novela que inmortalizó a José María Arguedas— del sistema político mexicano persisten debajo de la expresividad siniestra de Ricardo Anaya; el discurso herbívoro de José Antonio Meade y la elocuencia callada de López Obrador que encuentra adeptos a pesar de un discurso apocado cuya fuerza radica en la repetición. El colapso del que hablo está en la contaminación sutil de los discursos de los candidatos, en donde lo que está en juego ya no es un proyecto de nación, sino un desplazamiento pendular en donde no parece muy claro la zona ideológica de donde provienen esos discursos. Dado que el poder se adhiere a estructuras invisibles que se expresan a través de la agencia política, en algunos casos por una entidad abstracta como el Estado, el racismo o el mercado, su reproducción acrítica significa también su naturalización, resumida en la expresión “siempre ha sido así”, “no hay necesidad de cambiar”, “así somos nosotros”. Naturalizar significa perder el lente crítico. El sistema político mexicano lleva décadas naturalizando la corrupción, la violencia y la impunidad. Es por ello que casi cualquier opción política parece un facsímil de la anterior. No es ninguna sorpresa que solo el 6% de los mexicanos esté satisfecho con la manera en cómo funciona la democracia (Pew Research Center, 2017).
Este trastorno del lenguaje de lo político tiene que ver con una catástrofe similar en el lenguaje de la imaginación social: no hemos logrado construir como sociedad un espacio suave de interacciones en donde las dinámicas intersubjetivas de diálogo encuentren un espacio capaz de articular discurso. En épocas de transición, como la que vivimos actualmente, es normal que un sistema político experimente traumas que terminan volviéndose ideologías. Al orden priista del siglo XX se le contrapone la pluralidad democrática del XXI. El sistema político mexicano y las formas internas de negociación política y económica que dejaron fuera, históricamente, a la sociedad civil, encuentran en el presente su interlocución fuera de la ciudadanía, articulando entre élites la única forma de diálogo: democracia ideológica de castas.
Parece que el mito de la Revolución mexicana, naturalizado a través de una narrativa estatal imperecedera, solo incluía a la clase política, precarizando, durante décadas, el espacio ciudadano. Ahora, la sociedad mexicana experimenta un trauma mucho mayor: las fosas, los cuerpos desmembrados, los desaparecidos. Los vaivenes en la imaginación mexicana han fracturado nuestra capacidad para la utopía.
Este quiebre imaginativo contemporáneo comenzó con la salida del Ejército mexicano a las calles y la guerra contra las drogas iniciada por el expresidente Felipe Calderón. Como lo ha demostrado Oswaldo Zavala, no tanto por un vacío de poder sino por un deseo de un control más incisivo sobre el territorio nacional. Hemos caído en la trampa de repetir el discurso oficial sobre la violencia, dice Zavala, y es que el investigador está pugnando por una interpretación de la violencia más amplia, no únicamente atribuible a los cárteles de droga, no solamente concentrada, creo, en las formas espectaculares de poder necrocriminal y su absoluta negación del espacio público ciudadano sino en la larga historia de la “relación entre la clase política y el crimen organizado” (142). El abanico de narrativas alrededor del crimen ha amplificado la percepción de la violencia al mismo tiempo que ha invadido nuestra imaginación secuestrada: vacíos de poder estatal transformados en centros de dominio entre el Estado que recurre a la amenaza para volverse disciplina, y el crimen, que recurre a diversas formas de ilegalidad para volverse terror.
Si a esto le sumamos la cruzada lopezobradorista —cuyo maniqueísmo le cae mal a algunos por la simpleza con la cual denuncia a su enemigo— de tintes político teológicos, vemos que nuestra imaginación ha sido cooptada por dos narrativas: por un lado, el crimen como única alternativa a contextos de desempoderamiento social; por el otro, el discurso de la izquierda que ha sabido leer el descontento y lo ha polarizado. Un tercer vector está en la herencia política del sistema gubernamental que anuncia reformas estructurales sin entender que un Estado retraído —o al menos su percepción— solamente confirma que las fuerzas del mercado le ganaron la partida a la sociedad civil. La respuesta de un sector de la izquierda está en expurgar los depósitos calcificados del neoliberalismo e imaginar una constelación abstracta de soluciones que lucen anacrónicas: autosuficiencia alimentaria, desarrollo estabilizador.
Más que nunca vemos en López Obrador la reencarnación pragmática de eso que Carl Schmitt adelantó: que todas nuestras nociones sobre la teoría del estado moderno son conceptos “secularizados del pensamiento teológico” (Schmitt 36). Obrador ha sido comparado con un mesías y no tanto, creo, porque busque sacrificarse en aras de un bien mayor, sino porque su vicariato lo representa él mismo: ha vendido la idea de que no hay nadie detrás de él. Al igual que Jesús, su discurso es autosuficiente pues vende una idea abstracta —la salvación eterna; la redistribución económica o la justicia social— en términos totales, en donde su ejecución no depende de los caprichos de una élite —los fariseos; la mafia del poder— sino de un plan que excede a ese tipo de nimiedades. Así, el discurso del Mesías —da igual de quién hablemos— controla sus resultados parapetándose en el lenguaje como segmento unívoco y consustancial a una voluntad permanente. La gran virtud de Obrador está en vender su personalidad como el único factor de cambio político; la gran virtud de Jesús fue hacer de su cuerpo la única vía posible de comunión. López Obrador recuerda, también, a la figura de Octavio Paz, en el sentido de que ambos dirigen las interpretaciones de sus discursos a través de ellos mismos: el primero a través de una narrativa que polariza; el segundo a través de eso que Rubén Medina ha identificado:
La intervención en el destino de su poesía revela, sin embargo, una obsesión por afianzar su autoridad como autor canónico. De ahí que no sea errado preguntarse si Paz, irónicamente, no procede de igual modo que las grandes figuras autoritarias y revisionistas de la historia que tanto ha criticado… (Medina 105).
La matriz del poder en México, es decir, la complicidad entre economía y política, ha resultado desastrosa para el país y para nuestra imaginación: a la percepción de la violencia se le suma la noción de las élites económicas haciendo y rehaciendo los patrones mundiales de poder global: derretimiento del poder público, racismos implícitos configurados a partir del trabajo y la clase social, un capitalismo que no logra poner el acento en la redistribución como emblema tácito del desarrollo. ¿Por qué el dinero y el poder se concentran en las élites? ¿Por qué en México la desigualdad social es tan brutal? La orden es de razón histórica: al orden priista del siglo XX le correspondió repartir recursos a partir de una narrativa específica de control hegemónico sin advertir que la sociedad mexicana buscaba, de antaño, mayor agencia política a la hora de negociar espacios de libertad. Como escribió José Revueltas: “Desde que se fundó el partido oficial y éste fue perfeccionándose como instrumento del dominio de un determinado número de entidades e intereses, el proceso político empezó a cobrar una fuerza en cierto modo autónoma en relación con las personas que en él participaban” (Revueltas 21).
A pesar de que estas palabras fueron publicadas en 1958, siguen aplicando al México de hoy. Con la apertura de México al mundo y con el cambio democrático en el año 2000, las magnitudes del orden y del desorden se fundieron en un mismo universo geopolítico ya no controlado por la política familiar del PRI sino por vectores nunca antes vistos por la sociedad mexicana: el crimen descontrolado, la corrupción expuesta, el sueño expulsado de la educación, las reformas estructurales y los sueños del gigantismo neoliberal como camino último de riqueza. Estos fenómenos —y muchos otros— han capturado nuestra imaginación. Basta leer la novelística tardía de Carlos Fuentes para darnos cuenta de la serie de fracturas imaginativas que México ha experimentado en los últimos años. Obras como “La voluntad y la fortuna” (2008) y “La silla del águila” (2003) se concentran en la representación del poder político como fiesta, desorden e inflexión. Los representantes del poder público son fantasmas, alientos e intersticios irrelevantes si se les compara con la importancia literaria que Carlos Fuentes les da al crimen y a la empresa global en México.
La “mafia del poder” expuesta por López Obrador no es, por supuesto, una noción falsa, solo que esa mafia no la representa Carlos Slim, Enrique Peña Nieto, las élites económicas y ni siquiera el binomio PRI/PAN sino toda una estructura geológica y topográfica de poder descontrolado a partir de capturas regulatorias, económicas y sociales que el sistema permite dada la distribución del poder en México. Es decir, llegamos tarde a la democracia: los contrapesos hegemónicos del PRI nos impidieron crear estructuras sociales de solidaridad que le hablaran al poder como interlocutores válidos. Esperamos los mismos resultados al copiar modelos metropolitanos europeos y norteamericanos sin advertir que la implementación de una técnica gubernativa no solamente tiene que operar en términos formales —sistema de poderes, constitución, leyes, tribunales— sino en términos socio estructurales, democráticos e igualitarios. A esto hay que sumarle la imagen del PRI como la fuerza que todo lo podía, es decir, la “política de la omnipotencia” (Córdova 60) como esfuerzo último de cooptación ritual social.
En México no ha primado tanto el poder como instrumento de realización político social, sino el poder como tabú reforzado a través de liturgias burocráticas, administrativas y políticas —el Informe Presidencial, por ejemplo— que paralizan cualquier intento de agencia social ya que se percibe al poder como coraza intocable e inamovible. La figura de López Obrador concita este tipo de rituales: criticarlo es pertenecer o aspirar a pertenecer a una élite desconectada de los problemas reales de México. El cortocircuito del diálogo político acaba en Obrador porque así él lo quiere. Del otro lado están quienes conciben esa fractura en el diálogo como resultado de los miles de desaparecidos y de una corrupción rampante cuya culminación es la casa blanca de Peña Nieto, defendida por su esposa con una falsa vehemencia que no se molestó en esconder. No hay término medio en esta espacialidad política diferenciada por dicotomías que solamente confirman su alto voltaje.
Uno de los grandes aciertos del PRI fue, precisamente, presentarse no como gobierno, sino como mito. Nuestro desbalance histórico de ser gobernados por una totalidad cerrada como el PRI y enfrentarnos ahora a una totalidad abierta como la globalización, lleva a preguntarnos si sentimos nostalgia por los vectores del orden del priismo —e incluso sacrificar a todos aquellos que desde fuera del espacio político nacional lucharon para abrir a México a la democracia— o un horror bastante extendido respecto a nuestro futuro, en donde prima eso que Villalobos ha llamado la “corporativización del espacio de lo político” (Ruminott posición 274).
La dificultad actual está en establecer un vínculo con el mundo de allá afuera sin perder el vínculo con lo que tenemos aquí dentro. No desde el cliché de perder mexicanidad —ese horror nacionalista que tanto dañó al mundo el siglo pasado— sino de establecer formas nuestras que nos lleven a solucionar nuestros problemas. Ni López Obrador ni el sistema político podrán rehacer el mapa institucional y económico mexicano. No será su culpa: en términos macronarrativos la imaginación mexicana se encuentra fracturada, inhabilitada para generar mapas de resistencia. No solo estamos ante una crisis de la imaginación sino ante la verticalización absoluta de un poder global hegemónico que se ha inoculado en las venas del sistema. Intentamos adoptar modelos metropolitanos que ni a los mismos centros de poder mundial le han funcionado del todo —el Presidente Trump es un ejemplo extraordinario del fracaso de políticas exportadas al mundo que ni siquiera sus inventores supieron desarrollar con éxito— porque nuestra imaginación latinoamericana sigue persistiendo en la nostalgia por nadar en ese cauce de poder que se nos arrebató 500 años atrás.
Por un lado, pues, nos enfrentamos a una crisis política interna fruto de la fractura ideológica del PRI, cuya mimesis no ha desaparecido; por otra, a un agencia internacional históricamente debilitada, producto de la colonización económica formularia decidida desde Washington y de una mirada política autárquica desarrollada por el PRI para controlar resultados electorales y, en términos simbólicos, para desarrollar toda una cosmovisión que empezaba y terminaba en México —quizá no resulte exagerado ver en Comala un espacio político simbólico similar al desarrollado por el PRI— para deleite y aplauso de la clase política. La redistribución del poder en México, al abrirse al mundo y al desdoblarse en sí mismo, no fue ordenada y ni siquiera advertida por los poderes federales. El resultado han sido diversos “procesos de desubjetivación política y jurídica” (Sánchez Prado 108).
México no se encuentra ante ninguna encrucijada ni ante un momento vital en su historia, por mucho que la izquierda pregone el romanticismo de gobernar por primera vez al México contemporáneo. Obrador no representa —lo digo con tristeza— ningún cambio sino acaso una ruptura con lo hecho hasta ahora. La imaginación política también ha sido marginada: regresar al pasado como síntoma de progreso debería indicarnos que la nostalgia es de la izquierda como la esperanza desarrollista es de la derecha. La configuración del presidencialismo mexicano sigue siendo una tara imaginativa en donde la figura del Presidente se articula como centro único de decisión y mando, ignorando las formas plurisoberanas del poder en México —el mercado, el crimen, la globalización—. López Obrador parece ignorar todo esto. Dado que la política se concibe en términos de soluciones prácticas, el campo de la izquierda se verá necesariamente invadido de profetas cuyo mensaje será revertir pero no imaginar. Las soluciones políticas casi nunca se conciben para el futuro, pues su realización inmediata es lo que le permite al gobernante adquirir prestigio y, al mismo tiempo, poder político negociador. Lo repito: no será culpa de los que lleguen al poder sino la de nuestra cosmogonía precarizada. Imaginación inmovilizada, encadenada, aborrecible. Imaginar se ha convertido en una tarea difícil cuya homogeneidad se palpa en la insularidad del discurso cultural contemporáneo alrededor de la violencia.
La izquierda y su cohetería discursiva; la derecha y su resplandor grisáceo: atrapados entre la violencia corporativizada e informal del crimen expansivo y una elección que se presenta como decisión soberana cuando en realidad se trata de una revolución de las élites, México se preguntará, en seis años, si elegir conlleva algo más que quedarnos sentados entre las balas.
Abúlicos y desahuciados, la cruz que nos espera volverá con venganzas que todavía no hemos imaginado.
Bibliografía
- Córdova, Arnaldo. La formación del poder político en México. Ediciones Era, 2012.
- Medina, Rubén. El poder de la escritura y la escritura del poder: Paz poeta y Paz ensayista. Revista Hispánica Moderna, Año 49, No. 1 (Jun., 1996), pp. 92-106, University of Pennsylvania Press.
- Pew Research Center. “Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy”. http://www.pewglobal.org/2017/10/16/many-unhappy-with-current-political-system/. Revisado el 6 de junio de 2018.
- Revueltas, José. México: una democracia bárbara. Ediciones Era, 1983.
- Sánchez Prado, Ignacio. Máquinas de precarización: afectos y violencias de la cultura neoliberal. Edited by Moraña, Mabel, and José Manuel Valenzuela Arce, 2017. Precariedades, exclusiones y emergencias: necropolítica y sociedad civil en América Latina, Gedisa.
- Schmitt, Carl. Political theology. The University of Chicago Press, 2005.
- Villalobos Ruminott, Sergio. Soberanías en suspenso: Imaginación y violencia en América Latina, Ediciones La Cebra, 2013.
- Zavala, Oswaldo. Máquinas de precarización: afectos y violencias de la cultura neoliberal. Edited by Moraña, Mabel, and José Manuel Valenzuela Arce, 2017. Precariedades, exclusiones y emergencias: necropolítica y sociedad civil en América Latina, Gedisa.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: June 24, 2018 at 11:22 pm