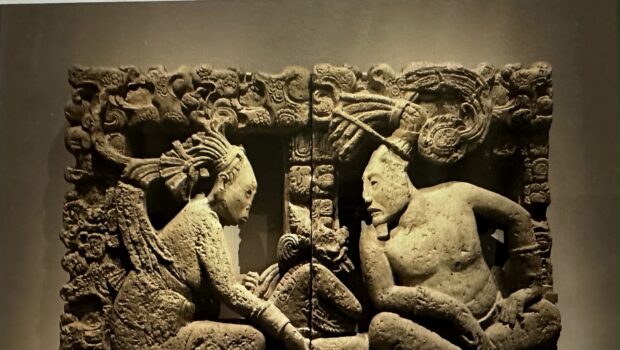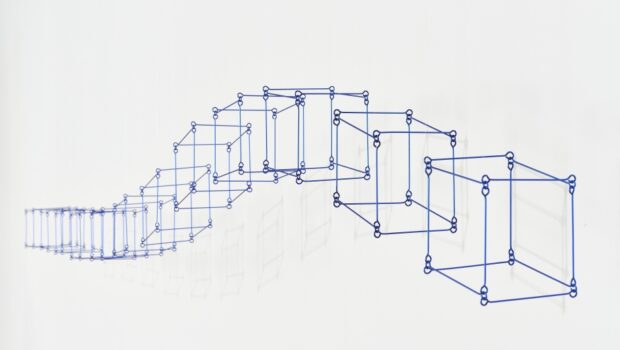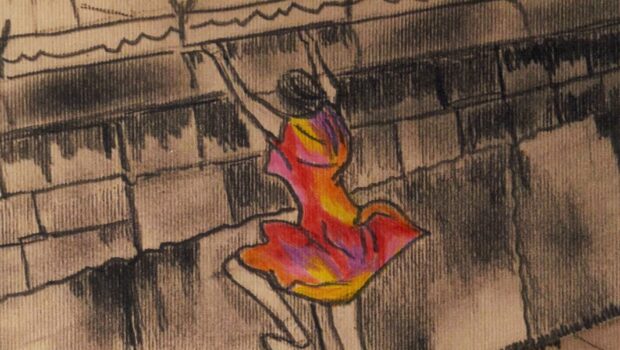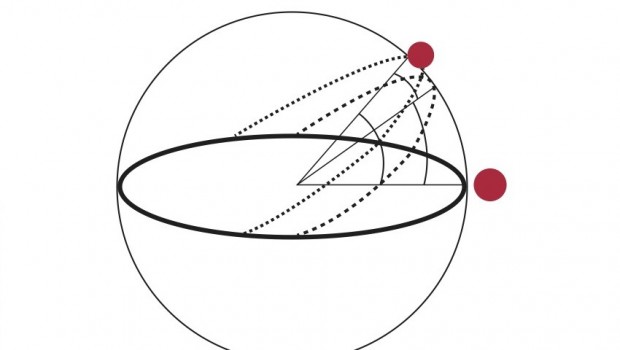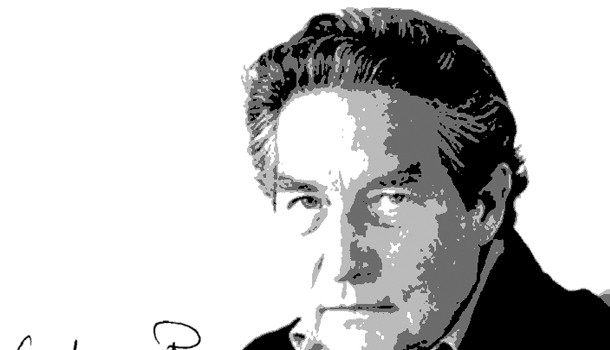Otro propósito de año nuevo
Miriam Mabel Martínez
Estoy harta de fijarme propósitos que emergen de mis fantasías más recurrentes como: haré ejercicio, me pondré buenísima, terminaré mi tesis, ahora sí ahorraré para ir a India, me despertaré temprano, comeré sólo frutas y verduras, dejaré la leche… Así que opté por plantearme otros más cotidianos que me ofrezcan la felicidad –ésa momentánea que refresca mi pesimismo– como no tirar esa sudadera llena de hoyos, ni esperar a que mi mariado se deshaga de la colección de discos de 72 revoluciones de su tío o proponerme hacer amigos y enemigos sin mirar a quien, o simplemente recuperar el sentido del humor, convertirlo en una estrategia de resistencia ante los abusos del capital y como un refugio para no sucumbir a la gentrificación. Tarea titánica, casi imposible, en estos incipientes veintes del XXI, en los que el absurdo de la vida real es el new black. (Ay, ya séeee).
En esta época en la que el seating es el new smoking, debo continuar con mis andanzas situacionistas por salud física y mental, sobretodo en defensa a mi derecho a la anormalidad de ser normal. Y en esta búsqueda de situaciones (Guy Debord se sentiría orgulloso de mí) experimenté un encuentro del tercer tipo que me llevó de nueva cuenta a la dimensión del “no me hallo”.
***
Descripción de la escena: Chica manejando un Fiat, de esos que parecen zapatitos, color crema (¡ay, el miedo al color porque las estadísticas aseguran que el rojo es el más robado y el azul el más chocado… y así para todos los primarios y secundarios… aunque quizá la elección se deba a la austeridad, porque se rumora que, por ejemplo el blanco y el crema son los más económicos, vetúasaberpue’) se estaciona en batería enfrente a un edificio de cinco pisos a medio acabar, aunque su auto cabría por duplicado en el área de entrada a este inmueble del que ondean banderitas de colores.
Sentada en la banqueta, acompañada de dos sabuesos, una señora de chinos entrecanos alborotados (o sea yo) observa no sin resignación, aunque tampoco sin frustración ni enojo, lo chueco de los barandales de dicho edificio, que no termina de construirse debido al exceso de inversión de los dueños (cuya abundancia se ha visto reflejada en el estancamiento de la reparación de los daños a mi casa).
De pronto la chica baja del Fiat mesando su abundante cabellera color Miss Clairol (de ese rubio cenizo cuyas ventas tanto afectan a la inflación, de acuerdo al Índice Nacional de Precios) con una gracia que emula los gestos de Erika Buenfil, cuando protagonizaba “Amor en silencio” (¡oh, gloriosos y patéticos años ochenta mexicanos!). Sin despeinar su fleco de tubo (siempre me he preguntado cuál es la magia de este ya nuevo clásico).
La chica del fleco y su perro irradian felicidad, y sin renunciar a su sonrisa Colgate que combina con su melena Vanart le ordena a su perro, de nombre Galán, seguir sus pasos. Con ganas de hacer amistades Galán se acerca a Nico y Montana, conocidos en el barrio por negarse a ser perrijos e insistir en la práctica de las características de su raza, o sea ladrar, aullar, oler y “cazar” (mi pobre Nico se pasa horas en su antes azotea –ahora roof garden– en posición de ataque, mientras los pájaros residentes del enorme árbol tirahojas, que tanto enoja a mis vecinos gentrificados, le siguen la corriente, ¡pobre!). Con la misma curiosidad con la que yo observé a mi coetánea; mis perros miran a Galán, un sofisticado y elegante animal de compañía (las palabras se me escapan para describir el corte del suéter de Galán, superior, por mucho, a las túnicas de monjes que hace dos años en un lapso hipsteriano adquirí en el famosísimo Perro de mundo)… esperan alguna señal de empatía como mover la cola; pero no sucedió, Galán no es un perro sin modales, antes de saludar miró a su dueña solicitando permiso. No es de perros bien oler la cola de cualquiera, aunque parezca que tengan pedigrí, como Montana y Nico.
***
No. Galán no los saludó, se mantuvo ecuánime, bien educado, sentado, tieso, estoico mientras la chica del Fiat crema se me acercó (no precisamente moviendo la cola, pero sí actuando como tal).
—Hola —dijo sonriendo— ¿vives aquí?
—Sí —la señora de los chinos rebeldes decidió jugar a los monosílabos.
—¡Qué padre!
—Mm —también la señora de los chinos optó por movimientos mínimos, y como si fuera protagonista de un video de Bill Viola, apenas movió los hombros (¿lo hice o sólo pensé que lo hice?).
—¡Seré tu vecina! —dijo exaltada y emocionada como French-poodle, con serias intenciones de abrazarme.
La miré con la parsimonia propia de un Blood Hound. Su vitalidad me recordó aquel comercial de mi infancia en el que una chica decía “hola, me llamo Tere”, sólo que no soy Lalo, ni me gusta el chocolate.
—¡Mi departamento es el del primer piso! —su exaltación era proporcionalmente inversa a la discreción de su perrijo.
Ante tal insistencia no me quedó más que ser amable y responder
—¡Qué padre! —esbocé una de esas sonrisas fingidas que aprendí en mi infancia para defenderme de los saludos de mis tías, pero a la chica del fleco no le importó.
Ella seguía feliz y con ganas de hacer amigos, y a mí lo único que me daban ganas era de hacer enemigos.
—¿Y qué haces? —preguntó.
—Pues aquí esperando al ingeniero de tu edificio para que me diga cuándo retomamos las labores y, por fin, se digne a arreglar los daños que la construcción de tu futuro hogar le hizo al mío.
(Así me las gasto cuando me luzco en la búsqueda de enemigos o cuando mi veta terrorista traviesa aflora. Veta detectada en el examen psicométrico que presenté para entrar a la insigne Escuela de Periodismo Carlos Septién García, el cual confirmó que esta narradora tiene un perfil terrorista. Motivo por el cual, para ser admitida, firme una carta en la que me comprometía a no realizar “ningún acto terrorista” –sic–). Por fortuna, esa carta se limitaba a los cuatro años que acudí a las instalaciones de Basilio Vadillo, siempre con una disciplina ejemplar digna de la adolescente flaquita que fui).
Emulando la mirada melancólica de mi perro Hush Puppie hice gala de mis habilidades histriónicas –las cuales, por cierto, también me he propuesto desempolvar.
—¿Te dañaron mucho? —como si Galán también se solidarizara con mi congoja, ambos, dueña y perrijo, me vieron con ganas de acariciarme el lomo.
—Uff, ¿por dónde empiezo?… —escurrí las orejas como solía hacerlo mi difunto Morgan cuando me pepenaba una trozo de salchicha.
Ni tarda ni perezosa, me solté con la letanía de agravios mientras mi prospecto de vecina, que ya de entrada me demostraba su empatía ciudadana al estacionarse en batería y no respetando las leyes de urbanidad vial y la zona de parquímetros (casi instintivamente la disculpé porque quizá no sabía estacionarse, pero enseguida me retracté, porque no me dejaré dominar por prejuicios machistas). Así, estorbando el paso de los transeúntes que debían bajar de la banqueta para seguir con su camino, la chica del fleco ondulado me escuchó con algo parecido a la conmiseración, pero fake.
Pensarán, queridos lectores, que soy mala por dudar de sus nobles sentimientos. Confieso que, mientras le recitaba el recuento de los daños, con mismo estruendo con el que aún –a escondidas– suelo leer en voz alta El libro de oro del declamador, me recriminé mis malos pensamientos. Pero las palabras de mi maestro de geopolítica de la Septién, don Leopoldo Cano, “piensa mal y acertarás”, salían de mi cabeza como globitos de cómic para desinflarse ante la imagen inmaculada de mi futura vecina con su Galán faldero. Sobra decir que, una vez más, el cascarrabias maestro acertó.
Debo reconocer su aguante, no es fácil ni agradable escuchar los furiosos reclamos de una afectada directa de una de las mil constructoras abusivas que violan una por una todas las reglas de construcción de la CDMX, las cuales prefieren pagar multas antes de invertir ese dinero en buenos materiales, acabados ya no de lujo sino dignos, o en prestaciones para sus obreros. Y pese a la obsesiva lista de daños que desglosé, pacientemente me escuchó.
Una vez que se me acabó el aire, suspiré hondo, como me enseñaron en mis clases de yoga. Volví a respirar hondo, haciendo tadásana y dejando que el frío se inmiscuyera en mis pulmones provocándome tos. Reconozco que me sentí aliviada quizá hasta cansada, ¿cuánto tiempo llevó así, conteniendo las ganas de cumplir con el destino terrorista propio de mi tragedia griega, en la que el héroe –en este caso heroína– lucha contra su propio destino sin evitar que éste lo alcance. Definitivamente necesitaba desahogarme. Ella lo advirtió, así que aprovechó mi debilitamiento para hacerme la pregunta más extraña que me han hecho en mi vida, después de la formulada por un exnovio techno hace más de 26 años: “¿qué haces este verano para que vayamos a Las Vegas a casarnos?”.
—¿Me rentarías tu cuarto de servicio?
—¿Qué? —abrí los ojos e incliné la cabeza como mi perra Beagle cuando trata de entender mi humanidad.
—Sí, que si me rentas el cuarto de servicio que tienes en tu azotea.
(Nótese que para ella mi roof garden es una vil azotea sólo porque mi casa es de los treinta del siglo pasado y no puede compararse con la prestancia del minimal roof garden de su edificio con departamentos de 80 metros cuadrados, 87,500 pesos por metro).
—¿Cómo? —pronuncié estas cuatro letras con acento y signos de interrogación con la lentitud propia de mis épocas de pachequez. Otra vez me sentí atrapada en un video del artista Bill Viola.
—Mira, mi depa sólo tiene dos recámaras y yo necesito un cuarto de servicio para la muchacha.
La miré atónita. Lo que me decía sonaba tan absurdo que mi mente repelía su voz. Pero qué me está sugiriendo esta versión femenina posmoderna de la nostalgia del “Canal de las Estrellas”. Cuál es el mecanismo neuronal de esta chica, que pese a sus esfuerzos aspiracionales no le alcanzó su ingreso para una hipoteca a treinta años para un sweet home a la medida de sus pretensiones. ¡Ah!, porque una niña bien, de esas copycat del libro de Guadalupe Loaeza, necesita de la presencia de una nana en su versión políticamente incorrecta, con la desventaja de que esa nana sólo existe en su ideal de vida hipster del siglo XXI corregido y aumentado por la influencia de la película Roma. Poco a poco recuperé la fuerza. El shock que me provocó su pregunta casi me funde el cerebro.
Qué debes de tener en la cabeza para proponerle a una todavía desconocida (aunque futura vecina) que te rente su cuarto de servicio para que tu “muchacha” duerma en la casa de al lado; porque tú no tienes espacio y ante tal carencia no se te ocurre nada más práctico, justo y lógico que arrendar a los vecinos next door; total, se ve que son “bohemios” y hasta parecen luchadores sociales, así que tienen que comprender las necesidades propias de una mujer pro. Qué les cuesta que una señorita uniformada cruce su casa como un fantasma diariamente a las cinco de la mañana para llegar a tu departamento a prepararte tu minibaño y tu desayuno gluten free y sin lactosa. En qué les puede afectar si esa persona no es nadie. Alguien, que no seas tú, debe resolver tu problema porque te resulta dificilísimo encontrar soluciones como comprar un departamento a la medida de tus aspiraciones, contratar a alguien de entrada por salida, entender que la esclavitud en teoría ya no existe (porque en la práctica todo parece mostrar que sí), aprender a hacerte tus cosas o quizá, lo más pertinente, ajustarte a tu realidad…
—Vaya, creí que la autista era yo —le respondí, le chiflé a mis perros y me di la media vuelta.
Mientras me alejaba tratando de entender qué era lo que más me había sorprendido de la situación: si su estupidez por pagar siete millones de pesos por un departamento de 80 metros cuadrados, si su malaondez por estacionarse en batería sin importarle los transeúntes; si su arrogancia por disponer de la vida de los demás o su ingenuidad por desear una vida “real” sacada de esas telenovelas que se niegan a morir… Ella seguía gritando: “Eso es un sí o no”.
Sin voltear alcé mi mano y la agité haciendo un gesto que según yo es de adiós, pero que seguramente para ella es un sí. Uno nunca sabe cuándo hará un nuevo amigo ni que uno es capaz de cumplir sus propósitos de año nuevo tan espontáneamente. ¿Debería estar feliz?

Miriam Mabel Martínez es escritora y tejedora. Aprendió a tejer a los siete años; desde entonces, y siguiendo su instinto, ha tejido historias con estambres y también con letras. Entre sus libros están: Cómo destruir Nueva York (colección Sello Bermejo, Dirección General de Publicaciones de Conaculta, 2005); los ebook Crónicas miopes de la Ciudad de México y Apuntes para enfrentar el destino (Editorial Sextil, 2013), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura libros, 2016).
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: January 8, 2020 at 9:00 pm