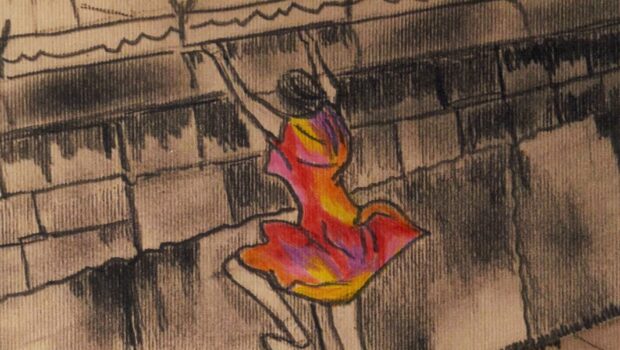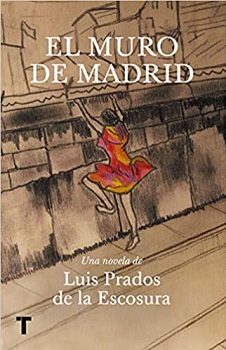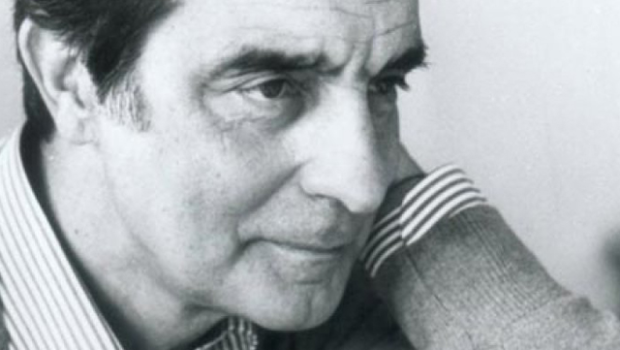El muro de Madrid
Luis Prados de la Escosura
La resistencia republicana en Madrid y el estancamiento del frente del Ebro hicieron que la guerra civil española se alargara y acabara convirtiéndose en un conflicto regional de la Segunda Guerra Mundial. La estabilización del campo de batalla enfrió el entusiasmo nacional y revolucionario de los contendientes al tiempo que sus arsenales disminuyeron. Tras la rendición de la Alemania nazi con el telón de fondo de millones de muertos y la devastación de regiones enteras, con una tormenta de odio barriendo Europa, las potencias aliadas vencedoras se precipitaron a dividir España en dos, ya que como dijo uno de los diplomáticos implicados en las negociaciones “allí ya no es posible ni la venganza ni el perdón”.
Así que al oeste, trazando una línea diagonal desde Navarra hasta Cádiz, incluyendo las islas Canarias y el Protectorado de Marruecos, quedaba constituido un reino con don Juan como rey y jefe de Estado de una democracia confesional y conservadora tutelada por Estados Unidos y Gran Bretaña. La fuerza del catolicismo vasco, las promesas de autonomía de Washington al PNV y la necesidad del nuevo Estado de contar con una base industrial se conjuraron para sellar el destino del País Vasco.
Al este, en Aragón, Cataluña, Baleares, Levante, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Murcia y Andalucía Oriental, se establecía la República Democrática Española (RDE) de obediencia soviética. Madrid quedaba a su vez dividida del mismo modo que Berlín, conservando su capitalidad la mitad republicana, mientras que el Gobierno monárquico se instalaba en Valladolid.
El general Franco había muerto en un oscuro accidente aéreo y los jefes militares más destacados en la sublevación contra la Segunda República habían sido destituidos –e incluso juzgados– por su complicidad con la Alemania nazi y la Italia fascista. De hecho, la implicación de estos países en el conflicto español había debilitado la llamada causa nacional de los primeros años de la guerra. No obstante, el Ejército ejercía una gran influencia política, como también lo hacía la ultra- conservadora Iglesia católica.
En la zona monitorizada por Moscú el anarquismo, la libertad sindical y la autonomía catalana habían sido erradicados. En el nuevo país, Cataluña era un gigante industrial, pero un enano político. Su fragilidad, consideraban los nuevos dirigentes republicanos, no podía permitirse el lujo del nacionalismo. El PSOE se había desgarrado hasta casi su desaparición, absorbidos, perseguidos y exiliados sus principales líderes y militantes. Un puñado de supervivientes había logrado, no obstante, fundar un pequeño Partido Socialista (PS) en la España monárquica. El PCE, con Enrique Líster como secretario general, controlaba la vida de los ciudadanos, pero la lejanía geográfica con el Kremlin atenuaba los excesos de la dictadura del proletariado convirtiendo la RDE en un experimento de socialismo real original, distinto al de los países del Este o incluso al de la Yugoslavia de Tito.
En la zona monárquica se había operado una profunda castellanización del pensamiento y una glorificación de lo hispánico, alimentado con las fraternales relaciones con los países iberoamericanos, a excepción de México. “Fe y orden” era uno de los lemas oficiosos del régimen. Del otro lado, “España, república de trabajadores” y un difuso concepto de “socialismo del sur” como tributo a la herencia mediterránea eran los mantras de la retórica oficial. La pléyade de intelectuales y artistas del primer tercio del siglo había brincado de un bando a otro durante casi una década de guerra participando al igual que cientos de miles de españoles en una frenética carrera para obtener salvoconductos, refugio o seguridad.
Ortega y Gasset, Salvador de Madariaga, Ramón Menéndez Pidal y Josep Pla, que había abandonado su aislamiento en el Ampurdán para refugiarse en las montañas asturianas, daban brillo intelectual a la mitad monárquica; Rafael Alberti, León Felipe y Miguel Hernández imponían su dominio cultural en la otra mitad. Muchos se mantenían a la espera en el exilio como Américo Castro, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda o Manuel Chaves Nogales, por citar unos pocos. Otros mal vivían en un exilio interior como eran los casos de Antonio Machado, Max Aub o Arturo Barea en la zona republicana, y había quienes daban lustre de libertad artística a la RDE con su surrealismo, como Salvador Dalí o Luis Buñuel. La prensa privada sobrevivía, pese a la censura y la penuria económica en el reino, recogiendo cierto pluralismo democrático, mientras que del otro lado los diarios oficiales y la radio pública ofrecían una versión uniforme de la actualidad. El fútbol y el ciclismo, aunque este solo en la zona monárquica, copaban la sección de deportes. En cuanto al ocio, en el oeste mandaban la comedia, la revista y la canción ligera, y todas las formas artísticas que evadieran del presente con humor. En el este triunfaban el drama clásico, los coros y danzas regionales y las orquestas, tanto cultas como playeras. Las fiestas populares mantenían sus tradiciones en ambos lados con la única diferencia de que en la zona republicana habían sido rebautizadas con los nombres de leyendas y héroes laicos.
Pero en 1950 ninguna de las dos Españas estaba para fiestas. La guerra había devastado económicamente la península haciendo retroceder la renta per cápita más de treinta años. El hambre, la enfermedad y la escasez hacían estragos en una población dislocada por años de odio y persecuciones políticas, donde el orden apenas comenzaba ahora a restablecerse. El casticismo y la negligencia, la picaresca y la burocracia regían la vida de unos españoles que sentían, en ambos lados, que habían sido embaucados por la Historia.
I
Madrid era una ciudad de un millón de supervivientes. Una ola de frío intenso azotaba a mediados de febrero la capital dividida. En el Palacio de Correos, junto a la Cibeles, ondeaban la bandera republicana y una bandera roja. No lejos de allí, en una calle estrecha se encontraba la sede del diario Ahora, órgano del Gobierno. Era lunes cerca del mediodía. Apenas había periodistas en la redacción. Algunos comentaban la derrota del Real Madrid frente al Athletic de Bilbao en la liga del otro lado. El Atleti había empatado en casa contra el Elche en la raquítica liga de la RDE. Fermín Salvatierra, un joven escuálido de veintisiete años, ojeaba aburrido el periódico. No había mucho que leer. Inevitablemente Líster ocupaba la fotografía de primera página, esta vez saludando a un ballet ruso de visita en Palma. Al menos, contaba que estaba a punto de estrenarse Los olvidados, la última película de Buñuel. La densa penumbra causada por el humo de los cigarrillos se disipó con los gritos estentóreos de Padilla, el viejo jefe de redacción, desde el fondo de su cubículo:
–¡Salvatierra! ¿Está por ahí Salvatierra?
Este acudió a la llamada temiendo que se le ordenara cubrir algún evento aburridísimo.
–Ha habido una explosión de gas en la calle de Hilarión Eslava. Creo que hay un montón de heridos o intoxicados o lo que sean. Ya estás yéndote para allá. Y nada de lírica, no me jodas.
–Esto me pasa por venir temprano –se maldijo Salvatierra. Cogió el tranvía y se dirigió hacia la plaza de la Moncloa, llamada ahora de los Mártires de Madrid. Desde el fin de la guerra se había establecido una línea de separación entre las dos zonas que, como una rara cicatriz, arrancaba en Ventas, torcía en la plaza de Manuel Becerra hacia el noroeste, bajaba por Diego de León, atravesaba la plaza de Emilio Castelar para subir luego hasta Arapiles, cortando el barrio de Chamberí, y terminaba en Moncloa. Varios puestos de control salpicaban la raya. Sacos terreros y alambradas oxidadas interrumpían de golpe calles y avenidas. Algunos rótulos deteriorados prohibían cruzar y aconsejaban precaución en una estrecha tierra de nadie.
Pese al frío, las calles estaban llenas de gente haciendo cola en el Socorro Rojo, en la sede de los sindicatos, en el Ministerio de Educación…, hacer cola a todas horas y por todo se había convertido en una rutina diaria. Había muy pocos automóviles, viejos y reparados mil veces, y la mayoría eran oficiales. El mono azul, uniforme de la ahora llamada guerra antifascista, seguía vigente, y era raro ver a alguien con corbata. La moda femenina parecía haberse detenido en el tiempo. Un enorme telón con las efigies de Marx, Lenin, Stalin y Líster colgaba del edificio de las Cortes, ahora Congreso del Pueblo. Más adelante podían leerse otras proclamas como “Madrid, tumba del fascismo” o “la paz es la victoria”. La escasa circulación se había detenido. Los guardias de asalto escoltaban a un grupo de escolares con bonitos uniformes de marinos mientras cruzaban la calle. Se había implantado un ceremonial de la solidaridad obrera como moda social, una especie de orgullo de la austeridad que todo el mundo compartía y que hacía la vida más llevadera.
Buena parte de las casas seguían mostrando la destrucción de tantos años de guerra, la intensidad de los bombardeos sufridos por la ciudad. Aún había gente viviendo en casas de vecinos sin fachada, como si fueran escenarios teatrales o enormes casas de muñecas. La falta de recursos para la reconstrucción de los edificios más emblemáticos había dado lugar al debate sobre si dejarlos como estaban –testimonio de la barbarie fascista– o levantar otros nuevos y pasar la página de un pasado atroz.
Salvatierra caminaba por la calle de Hilarión Eslava buscando los primeros indicios de la catástrofe. Al fondo se alzaba una nube grasienta que surgía de las fritangas y del gigantesco mercadillo de puestos de estraperlo que se había creado justo en la línea de separación. Almendras, turrones, naranjas, mandarinas y verduras de un lado; paños, medias de mujer, cosméticos y mantequilla, del otro. Y toda clase de baratijas, desde peines y espejos hasta cuadros y lámparas, pasando por juguetes y objetos de plástico. La frontera a partir de aquí y sobre todo más al oeste, hacia lo que iba ser la Ciudad Universitaria, era una zona llena de desmontes, viejas trincheras y socavones causados por los obuses, y también el lugar indicado para pasar mensajes urgentes al otro lado, para tener noticias de los parientes y amigos separados.
Entre la muchedumbre, Salvatierra distinguió a lo lejos a Elena Arizmendi, flaca –como todo el mundo: los gordos parecen seres del pasado más remoto–, rubia, pálida y esos ojos “como pozos violetas de pasión”, una frase leída no sabía dónde y que le vino de golpe a la mente. Pero con el humo de la explosión y el polvo de los escombros apenas se veía. Los vecinos, los tenderos y los clientes del mercadillo se habían lanzado a rescatar como podían a las víctimas de los cascotes. Entre gritos y llantos iban sacando a los heridos, hombres, mujeres y niños, algunos con horribles quemaduras causadas por el cloro, según decían. Retirados, yacían tres cuerpos tapados con mantas. La gente pedía guardar silencio y apagar los cigarrillos por temor a una nueva explosión mientras se afanaba en la búsqueda. Había pasado más de media hora desde la tragedia, pero las ambulancias seguían sin llegar. Aparecieron por fin al comienzo de la calle dos vehículos de la Cruz Roja renqueantes causando mucho estrépito y poco después, en un Fiat negro, Romero, el concejal de Seguridad, tan temido como popular por su negro pasado en la Checa.
Salvatierra tomó sus notas y buscó a Elena. Fueron a tomar un caldo o lo que fuese que hubiera caliente a una tasca. Se conocían desde que eran adolescentes, cuando la vida era aún un juego inocente. Sus institutos estaban más o menos próximos y siempre se habían gustado, un primer amor con su secuencia de miradas intensas, celos agónicos y hasta promesas de lealtad eterna, pero su mutua atracción se había interrumpido mil veces por la tragedia política formando una línea quebrada de pérdidas y reencuentros. Aquí estaban de nuevo después de no sabían cuánto tiempo. Y ese ¿desde cuándo? fue el comienzo de su conversación. Elena no tenía mucho tiempo, vivía al otro lado y estaba aprovechándose del caos causado por la explosión y de sus buenas relaciones con el turno de guardia de la frontera para sus trapicheos. Cruzar de una zona a otra no era imposible, pero tampoco fácil. Se necesitaban contactos y astucia para descubrir ese momento de oportunidad en que la simpatía o la negligencia de los agentes se imponían sobre la cerrazón de las normas. Elena había abandonado el dibujo y las clases particulares a niños. Ahora vivía con lo que sacaba de su tenderete de antigüedades en la línea de separación. La vida al otro lado no era mucho mejor. La retórica de la libertad ocultaba un mundo de gazmoñería y brutalidad. Se despidieron prometiéndose estar en contacto a sabiendas de que no estaba en sus manos cumplir sus palabras.
De vuelta en la redacción, Salvatierra comenzó a redactar la nota y poco después se la entregó a Padilla. Al rato este le llamó a gritos, como de costumbre.
–¿Qué coño es esto? ¿Tú te crees que trabajas para el Nu Yor Taim?
A Padilla se le daban fatal los idiomas, pero hasta el más lerdo lo entendía en cualquier idioma que pronunciase.
–¿Qué es esto de titular “Tres muertos y veintisiete heridos en una explosión de gas en Madrid”? ¡Cómo pones que Ro mero llegó el último y no se bajó del coche! Si publico eso me mandan a las minas de sal y ya estuvieron a punto de hacerlo hace años y no quiero volver a pasar por eso. O lo corrijo yo o lo corriges tú, como quieras.
–Yo lo hago, pero algún día tendremos que publicar algo que se parezca a la verdad –respondió Salvatierra.
–Algún día. Yo de momento me contento con haber salido del infierno y morir en el purgatorio –dijo Padilla.
Salvatierra retituló el artículo “El Ayuntamiento de Madrid reconstruirá las viviendas afectadas por una explosión de gas”, destacó bien arriba a Romero y se marchó corriendo al Teatro María Guerrero, donde hacía un poco de chico para todo, des de ayudar en la contabilidad hasta tramoyista, con lo que completaba su escaso salario como periodista. Una vez más la obra en cartel era La Numancia de Cervantes en versión de Alberti, que a estas alturas desde su estreno en la Guerra Civil se había convertido en una especie de Don Juan Tenorio del régimen. El teatro era un espacio de libertad y bohemia que le encantaba. Acabada la función echaba una mano recogiendo el attrezzo a Loli, una chica morena con ojos de caramelo, siempre alegre, con la que le gustaba coquetear, y después se unían a la tertulia de los cómicos en el café de la esquina. Allí se hablaba de todo y se trapicheaba con todo, principalmente con libros, y allí se enteraba uno de las verdaderas noticias que nunca se publicaban. Esa noche hubo un momento que deprimió el ambiente.
–Machado se está muriendo, creo que es cuestión de días –musitó con su voz profunda Verdaguer, uno de los actores más mayores.
La noticia golpeó a todos y no tardó en disolverse la reunión.
No hubo preguntas. Todos conocían la historia.
El autor de Campos de Castilla había pasado en los últimos años de una suerte de exilio interior al arresto domiciliario en la casa familiar de la calle del General Arrando número 4. Muy lejos quedaban ya los tiempos de su apoyo a la causa republicana durante la Guerra Civil y de aquellos versos dedicados a Líster:
Si mi pluma valiera tu pistola de
capitán, contento moriría.
Acabada la guerra, su antimarxismo, sus llamadas a la reconciliación nacional y sus frases como “allí donde a la razón y a la moral se jubila, solo la bestialidad conserva su empleo” le fueron alejando del régimen hasta convertirle en un personaje muy incómodo. La tristeza no era popular, pero sobre todo no era revolucionaria.
Salvatierra volvió al cuartucho que ocupaba en un piso compartido en la calle Bailén. Leyó unas páginas de una novela prohibida de Baroja que le había pasado clandestinamente un compañero de la redacción, dejándole el libro en su mesa bajo el disfraz de unas tapas azul marino y el título de Crímenes reales, y tomó la resolución de pasarse por la mañana por la casa de Machado. Soñó con Elena y con volver al mar.
II
Unas viejas rezaban frente al número 4 de General Arrando bajo una fuerte aguanieve mientras el guardia de asalto que custodiaba el portal tiritaba de frío y miraba para otro lado. Algunas personas entraban y salían del portal. Fermín hizo unas cuantas preguntas a los vecinos y al camarada policía que resultó ser un palurdo que solo respondía que estaba allí siempre a la orden. No sacó nada de interés salvo la confirmación por parte del tipo de la carbonería de enfrente de que en los últimos días había bastante trasiego en ese portal. Fermín se fue para la redacción y entró a hablar con Padilla.
Este corregía pruebas a la luz amarillenta de una vieja lámpara mientras, como era habitual, su jersey se iba llenando de ceniza. Padilla era de los pocos que aún llevaba corbata, siempre la misma. Estaba convencido de que eso le daba un toque impersonal, que era en su opinión cómo debían vestir los periodistas, pero el hecho era que a estas alturas ese detalle más bien lo hacía único.
–¿Qué traes? –le preguntó.
–Una gran noticia que puede ser también un gran problema –dijo Fermín–. Parece que Machado se está muriendo y que es cuestión de días. He pasado esta mañana por su calle y hay cierto movimiento.
–¿Tu fuente es buena?
–Sí. ¿Qué hacemos? Como se filtre antes al otro lado habrá lío…
–La verdad es que puede ser un problema. Consulto con la superioridad y te digo algo.
–Supongo que ellos ya lo sabrán.
–Sí, pero estará bien que sepan que nosotros lo sabemos –respondió Padilla–. Existe el riesgo, además, de que la muerte coincida con la visita del expresidente de México, Lázaro Cárdenas, que encima parece ser que viene con Jorge Negrete. Así que vamos a vivir por una vez días interesantes. Tenemos que cubrirlo bien. Cuento contigo.
Tras una breve pausa, Padilla añadió:
–Otra cosa: coge lo que diga Tass y las agencias que veas y componte algo de Internacional, que parecemos un diario de colonias. No sé, mira a ver lo del tratado de amistad entre Stalin y Mao, lo de Corea o eso de que los del otro lado están negociando un nuevo Concordato.
Padilla le caía bien. Había salido de lo que ya parecía otro siglo de El Telegrama del Rif y, por lo poco que sabía de su vida, desde luego no era un tipo con suerte. A veces sentía que era como verse en un espejo que le anticipaba el futuro. Admiraba su criterio, cómo entendía el oficio, su honradez, incluso alguna vez se había sorprendido a sí mismo imitando inconscientemente uno de sus gestos o repitiendo un sarcasmo suyo. Pero al tiempo temía acabar como él, envejeciendo cada vez más solo en la tela de araña que uno mismo se teje.
Esa misma mañana Elena desayunaba con su hermana Inés en la llamada “zona libre” de Madrid.
–¿A que no sabes a quién me encontré ayer?
–¿A quién?
–A Fermín Salvatierra. Flaquísimo, con la nariz más aguileña que nunca y tan pintón, a su manera, como siempre.
–Siempre te gustó. ¿Qué ha sido de él?
Elena le contó lo del periódico y el teatro, pero a Inés se le hacía tarde.
–Estás cruzando demasiado al otro lado. Ten cuidado, cualquier día puedes verte en un lío serio –le dijo antes de irse.
*Este fragmento pertenece al libro El muro de Madrid de (Editorial Turner, 2021) y se puede adquirir aquí
Posted: May 13, 2021 at 9:08 pm