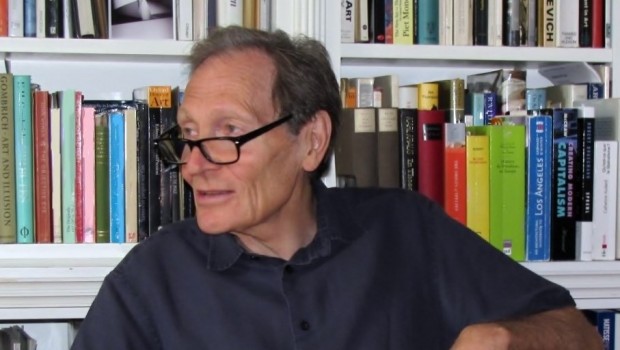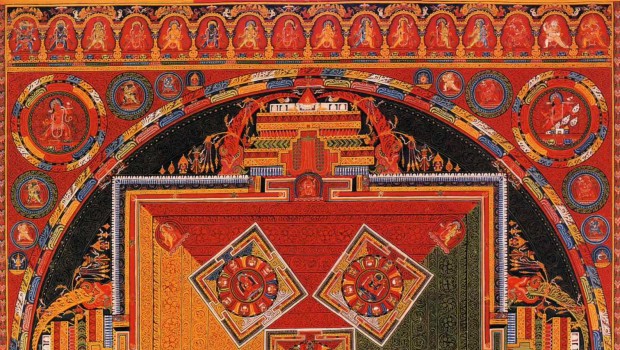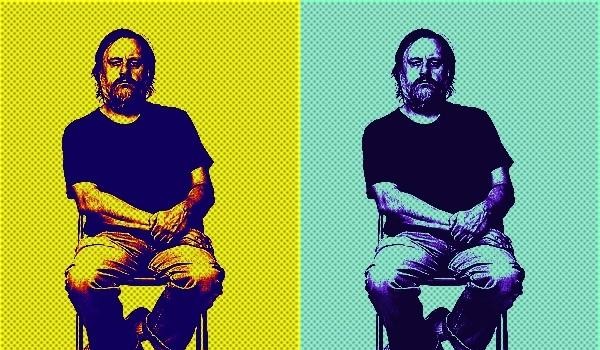¿“Suficiente” reemplazará a “siempre más” como medida de progreso?
Edmund Fawcett
Traducción de David Medina Portillo
Los liberales viven tiempos difíciles. Pocos años antes de morir en 2012, el historiador británico Eric Hobsbawm emitió un juicio sumario sobre el futuro de la democracia liberal. “Ninguno de los principales problemas que la humanidad enfrenta en el siglo XXI se resolverá”, escribió en la revista británica Prospect, “mediante los principios que continúan dominando en los países desarrollados de Occidente: crecimiento económico y progreso técnico ilimitados, ideal de autonomía individual, libertad de elección, democracia electoral”. Sin embargo, Hobsbawm nunca dijo en quién recaía una mayor culpa: en los objetivos liberales o en las capacidades liberales. Poco importaba. Su voz profética parecía aludir al miedo creciente entre los liberales de que, quizá, sus días habían terminado.
Sin embargo, hay algo más en juego que un simple temor irracional. Mucho de lo que ha hecho tambalear la autoestima liberal desde la década de 1990 es bastante real y está bien documentado: golpes externos provenientes del islamismo violento; agravio a los valores liberales por parte del espionaje, la guerra y la tortura; derrumbamiento bancario global con sus costosos rescates y un daño económico prolongado.
Las tendencias adversas no son menos preocupantes. En el mundo occidental la desigualdad económica amenaza la paz social. Hundidos por las deudas, los gobiernos apenas si pueden remendar sus gravosos sistemas de bienestar en lucha por cumplir sus promesas. Decepcionados, los electores abandonan el centro-derecha y el centro-izquierda en favor de los recientemente saneados extremos. Lejos de la desaceleración y el envejecimiento occidental, la política antiliberal apela a las potencias revisionistas de rápido crecimiento: China, por ejemplo, y en cierta medida, la India, Turquía e Irán.
Con tantas cosas alimentando sus temores, es extraño que los liberales puedan dormir. Sin embargo, ¿no es ésta una imagen demasiado sombría? ¿Acaso no ignora aquellos logros por los que los liberales deberían sentirse orgullosos o las fortalezas que, de ser recordadas, podrían reanimarlos?
Desde los inicios del siglo XIX, cuando el liberalismo se arraigó por primera vez como práctica política, al doblegar o negociar con un rival histórico tras otro los liberales han oscilado entre la euforia y la desesperación. Hábilmente, el liberalismo cooptó a sus primeros competidores, el conservadurismo y el socialismo. En Europa, despachó a los dioses fallidos de principios del siglo XX, el fascismo y el comunismo. Finalmente y comprometiéndose con el populismo democrático, se reconfiguró a sí mismo estableciéndose, después de 1945, como democracia liberal. Los pensadores liberales trabajaron intensamente para demostrar que el liberalismo no sólo era más fuerte y resistente que sus rivales sino también más justo, racional y benéfico –en pocas palabras: era mejor.
El filósofo de la ciencia Karl Popper dio una expresión elocuente a ese sentido de superioridad moral del liberalismo en una charla titulada The History of Our Time: An Optimist’s View, dictada en 1986 en honor de Eleanor Rathbone, una reformadora social británica, pionera de la pensión para los hijos. Las personas que han tenido la suerte de vivir en las democracias liberales de Europa occidental y de Estados Unidos han conocido y experimentado una mezcla torpe pero perfectible de mercados libres, elecciones populares, sistemas de bienestar social y libertad personal. A propósito de tales personas, Popper observaba: “nunca antes sus derechos humanos ni su dignidad habían sido tan respetados; tampoco existieron antes tantos individuos dispuestos a realizar grandes sacrificios por los demás, especialmente por los menos afortunados. Me parece que estos son hechos tangibles”. Popper reconoció los desafíos futuros pero juzgaba que los liberales podrían enfrentarlos si se apegaban a sus ideas. En especial, su disposición intelectual a la experimentación, la argumentación libre de prejuicios y su rechazo a la tentación de profetizar.
Hobsbawm y Popper ofrecen polos opuestos a los desconcertados liberales: falsos ídolos e incapacidades históricas por un lado y, en el otro extremo, orgullosos logros y una mentalidad sólida para hacer frente a peligros futuros. Antes que buscar un punto de vista correcto, el zoon politikon de Hobsbawm y de Popper hablaba de fijar necesidades.
Si, como yo, usted piensa que vale la pena defender el liberalismo y si, también como yo, está preocupado por su futuro, entonces resultará útil saber qué es el liberalismo. De otro modo, apenas sabremos de qué nos preocupamos: desconoceremos qué rasgos del liberalismo son esenciales, cuáles secundarios o dónde anda mal. Tampoco sabremos qué aspectos de la democracia liberal deberíamos conservar y cuáles sustituir o reparar.
Entonces, ¿qué es liberalismo? Podemos abordarlo como un credo ético, un cuadro económico de la sociedad, una filosofía política, una lógica capitalista, una perspectiva provincial de Occidente, una fase histórica pasajera o un cuerpo intemporal de ideales universales. Nada de eso es estrictamente malo –pero cada uno es parcial. En mi relato, el liberalismo es una práctica moderna de la política, con una historia, profesionales y una perspectiva para guiarlos. Para identificar el liberalismo, debemos seguir la pista de esos tres elementos.
Históricamente, el liberalismo siempre fue una gran tienda de campaña. Dio cabida a derecha e izquierda, radicales y tradicionalistas, partidarios del libre mercado y socialdemócratas: a Hayek y Keynes, Hoover y Roosevelt, Reagan y Kohl, pero también a Johnson y Brandt. No es exclusivamente estadounidense o peculiarmente europeo. No constituye ningún monopolio anglófono ya que ha contado con brillantes tradiciones en Francia, Alemania y la Europa continental en general y, también, aunque menos consistentemente, en América Latina. El liberalismo rebosa ideas pero no ha sido en sí mismo un cuerpo de ideas, mucho menos una doctrina para ser descubierta por doctas aunque especulativas investigaciones en los Padres Fundadores, Spinoza, Locke, el protestantismo luterano, la pre Reforma católica, Cicerón o Sócrates. El pensamiento liberal difícilmente podría desligarse de la práctica liberal. Según la especialidad, esto es cierto incluso en un sentido personal: los liberales anteriores al siglo XX eran comúnmente pensadores y políticos –o funcionarios; Humboldt, por ejemplo, o Constant, Guizot, Tocqueville, Cobden y Mill.
Respecto de su origen, el liberalismo no tiene un mito de fundación ni año de nacimiento. Surgió como una práctica política en los años que siguieron a 1815 en todo el mundo euro-atlántico; antes de esa fecha no existió de manera significativa en ninguna parte. El liberalismo respondió a las nuevas condiciones y exigencias de las sociedades impulsado por el capitalismo y sacudido por una revolución en la que las poblaciones crecieron súbitamente y en la que, para bien o para mal, el cambio material y ético ahora era incesante.
Las fuentes intelectuales del liberalismo se remontan tan lejos como la energía y la curiosidad pueda llevarnos. Tuvo deudas inmediatas y reconocidas con los movimientos y pensadores de la Ilustración del siglo XIX; por ejemplo, cuando el jurista italiano Cesare Beccaria abogó por la humanización de la justicia, Montesquieu y Madison por la división de poderes institucionales, Voltaire y Jefferson por la tolerancia religiosa, Hume y Kant por la libertad de la tutela ética. En Escocia, Adam Smith dio la bienvenida a los primeros brotes del capitalismo moderno. Ninguno había entendido, y mucho menos sentido, esa nueva situación de cambio permanente como la que enfrentaron los primeros liberales. Tampoco habían experimentado antes un mundo lleno de gente nueva, nuevas riquezas, nuevos problemas y en el que la vieja estabilidad se había ido para siempre. Si sacudimos el gran árbol del pensamiento político anterior al siglo XIX obtendremos una rica cesta de fruta, algo de ella estará madura y otra demasiado madura. Sin embargo, el liberalismo no estará en esa cesta.
El liberalismo carece de dinastías, presidencias o revoluciones que marquen su vida. Sin embargo, en él se destacan cuatro periodos –en mi libro Liberalism: The Life of an Idea (2014) he acentuado esas fechas en aras de la claridad. El primero va de 1830 a 1880, una época de juvenil autodefinición, con un posterior ascenso al poder y el éxito. Este liberalismo ofreció a las naciones los medios necesarios para adaptar las leyes y los gobiernos a los nuevos patrones productivos de la industria y el comercio, y para mantener unidas a las sociedades divididas una vez que las jerarquías de organización familiar y las creencias dominantes fueron desapareciendo. Fomentó los valores humanitarios, en particular las normas por las cuales el poder del Estado y el poder del dinero no deben atentar en contra de u omitir a las personas con menos poder.
De 1880 a 1945 el liberalismo maduró y emprendió un compromiso histórico con la democracia. Una élite creciente de hombres educados y propietarios, de quienes podría esperarse que descartaran los principios democráticos en la política, la economía y la autoridad cultural, suscribieron la soberanía popular en las urnas, el reconocimiento de la voz de los obreros en el trabajo y la eliminación de las jerarquías culturales. A cambio, las mayorías populares aceptaron límites liberales en cuanto al ejercicio del poder, particularmente una división constitucional del poder así como la protección de la propiedad y el respeto a los derechos individuales. El compromiso no fue ni fácil ni automático sino reticente y muy disputado.
Aunque con frecuencia se aluden a ellos indistintamente, el liberalismo y la democracia no son idénticos. El objetivo del liberalismo es cómo controlar el poder, de qué manera podemos mejorar la vida humana y cómo las personas gozarán del necesario respeto. La democracia consiste en quién pertenece a este círculo feliz del progreso y la seguridad. El liberalismo responde a la pregunta sobre el “¿cómo?”, la democracia al “¿quién?” El liberalismo alude al contenido, la democracia a los ámbitos de aplicación. El liberalismo limita las formas de ejercer el poder. La democracia insiste en que el control del poder reside en los muchos, no en uno (autocracia) o en pocos (oligarquía). El liberalismo prepara el banquete, la democracia elabora la lista de invitados. Con sus promesas de beneficios y protección, el liberalismo puede ser exclusivo o inclusivo. El desafío democrático de los liberales en el siglo XIX fue, igual que hoy en día, mostrar cómo sus ideales podían ser extensivos para todos sin exclusión, quienesquiera que fuesen.
Después de algunos fracasos casi fatales (guerras mundiales, colapsos políticos, crisis económicas), la democracia liberal obtuvo una segunda oportunidad con la derrota militar y la ruina moral del fascismo en 1945, su rival de la derecha durante el siglo XX. El tercer periodo de logros y reivindicación, transcurrido entre 1945 y 1989, concluyó con la rendición incondicional del comunismo soviético, su rival en la izquierda durante el pasado siglo. Hoy nos encontramos en una nueva fase de auto cuestionamiento liberal.
Indudablemente, los liberales han defendido la libertad. Sin embargo, también la reclaman la mayoría de los no liberales. Casi todos los rivales modernos del liberalismo han buscado, de una u otra manera, mantenerse del lado de la libertad. En el Manifiesto Comunista (1848), Karl Marx y Friedrich Engels esperaban el arribo de una sociedad sin clases en la que “el libre desarrollo de cada” individuo sería “la condición para el libre desarrollo de todos”. Benito Mussolini describió a los fascistas italianos como “libertarios” que creían en la libertad, incluso para sus enemigos. Uno no puede dejar la libertad fuera de la historia. Sin embargo, al igual que el rey en una partida de ajedrez, la libertad alcanza su plenitud casi al final del juego. Pese a su derecho a la corona, la libertad es una posición errónea si se asume como punto de partida.
En su sentido más amplio, el liberalismo aspira a mejorar la vida de las personas por igual protegiéndolas de un poder excesivo. Bajo esta premisa, existen cuatro ideas en particular que parecen haber guiado a los liberales a lo largo de su historia.
La primera es que el choque de intereses y creencias en la sociedad es ineludible. La armonía social, sueño nostálgico de los conservadores y esperanza fraternal de los socialistas, no es factible ni deseable. La armonía ahoga la creatividad y bloquea la iniciativa mientras que el conflicto, si es domesticado y transformado en una competencia dentro de un orden político estable, podría dar sus frutos como razonamiento, experimentación e intercambio.
En segundo lugar, el poder nunca es confiable. Sin embargo, ésa es su lógica y no podemos esperar que sea de otro modo. Ya sea el poder del Estado, el mercado, las mayorías sociales o las autoridades éticas, el mayor poder de algunas personas sobre otras tiende inevitablemente a la arbitrariedad y la dominación, a menos que se vea acotado y fiscalizado. La prevención de la dominación de la sociedad por parte de un mismo interés, una fe o una clase es, por lo mismo, un objetivo fundamental del liberalismo.
Los liberales sostienen también que, contra lo que afirma la sabiduría tradicional, la vida humana puede mejorar. El progreso en aras de algo mejor es posible y deseable tanto para la sociedad en su conjunto como para cada uno de los individuos por medio de la educación en general y la educación moral en particular.
Finalmente, el marco de vida pública tiene que asegurar respeto cívico para cada uno, independientemente de lo que crean y sean. Tal respeto exige la no injerencia en la propiedad o la vida privada de la gente; no obstruir sus objetivos elegidos ni sus empresas y no excluir a nadie de tales protecciones y sanciones.
Conjuntamente, estas cuatro ideas han dado al liberalismo su perspectiva característica, con un alto grado de unidad y continuidad bajo una superficie de vocabularios en conflicto y estrategias competitivas. La forma liberal de preservar tales ideas consiste en reiterar cada una de ellas, buscando no sacrificar ninguna o dar a una el predominio sobre las otras.
Aunque pocos han utilizado la etiqueta de “liberal” , la corriente principal de los partidos progresistas de Europa y Estados Unidos han sostenido estas ideas de forma evidente. El término “liberal” desapareció prácticamente de la política partidaria francesa posterior a 1870, pero fue una extinción verbal, no factual. Persistió en Francia como corriente principal de la política progresista, con los liberales de derecha conocidos como republicanos y los de izquierda conocidos como radicales.
Estas cuatro ideas clave distinguen también, punto por punto, a los liberales de los socialistas y los conservadores del siglo XIX y, en el siglo XX, de los fascistas y comunistas. Idénticas ideas continúan distinguiendo a los liberales de sus rivales de hoy: el autoritarismo competitivo (China), el nacionalismo étnico (India), el populismo militar (Egipto, Venezuela), el islamismo nacionalista (Turquía) y el islamismo teocrático (Irán).
Al insistir en la consecución de todos sus ideales a la vez, el liberalismo realiza una apuesta muy difícil. Nunca fue fácil mejorar la vida de las personas en tanto que se respeta su individualidad, tampoco preservar sus creencias mientras se alienta el desarrollo de su conciencia. Al mismo tiempo, el gobierno podía proteger a los mercados del poder del Estado o a la gente del poder del mercado, asegurar la opinión de las mayorías mientras se protegía a las minorías. Esa apuesta mayor del liberalismo lo ha transformado en una doctrina de esperanza pero también en un motor de decepción, lo que nos lleva de nuevo a las perspectivas optimista y pesimista ofrecidas por Popper y Hobsbawm.
Debemos recordar que la duda liberal sobre sí mismo no es nada nuevo. Elijamos cualquier década entre The Strange Death of Liberal England (1935), de George Dangerfield, y The Strange Death of American Liberalism (2001), de H.W. Brands, y encontraremos a un autor liberal entusiasta y con un diagnóstico fresco o a otro con un nuevo obituario.
Tampoco hay que dejarse llevar mucho por esas afirmaciones teóricas habitualmente genéricas que caricaturizan la opción liberal invocando una vaga sociología para desacreditar sus ideas. John Hallowell, por ejemplo, argumenta en The Decline of Liberalism as an Ideology (1943) que la sociedad de masas ha neutralizado el ideal liberal de autonomía individual. En sentido contrario, otros pensadores han culpado a las ideas liberales de herir gravemente a la sociedad. En After Virtue (1981), Alasdair MacIntyre sostiene que el individualismo liberal ha socavado la comunidad y la solidaridad. Una estrategia común entre los críticos del liberalismo es endosar a su carga doctrinal una suerte de auto justificación innecesaria que muchos liberales jamás han aceptado.
En lugar de enfocarnos en una más alta metodología y una filosofía, deberíamos concentrarnos en aquello que marcha mal en el actual liberalismo. Su fracaso más evidente hoy es permitir que el poder del mercado se desarrolle sin control. La consecuencia directa de esto es el incremento de la desigualdad, el tema número uno en el debate público. Los argumentos económicos sobre esta cuestión son viejos.
Desde finales del siglo XIX el pensamiento económico liberal ha oscilado entre utilizar al Estado para controlar el poder del mercado, o al revés, emplear al mercado para domar el poder del Estado. Después de 1945 las democracias liberales parecían haber conseguido el equilibrio adecuado. Luego, en la década de 1980 y tras diez años de inflación, desempleo y revueltas fiscales, la balanza se inclinó lejos del Estado y en favor del poder del mercado. La híper rentabilidad para unos cuantos y el estancamiento salarial para muchos han creado desigualdades sociales éticamente ofensivas y, dentro de una democracia liberal, políticamente insostenibles. Alguien tiene que ceder.
Gracias al derecho de libre mercado el motor del capitalismo propaga sus beneficios como un fin en sí mismo. Si mientras tanto la desigualdad se extiende, no hay nada que hacer… En esta lectura, las esperanzas igualitarias de la democracia liberal se ven obligadas a ceder. Sin embargo, los liberales de izquierda no ven que haya nada inevitable aquí. En su opinión, si el capitalismo extiende la desigualdad es porque la política lo permite. Aún confían en la capacidad de la política para dominar los mercados, por lo cual –para ellos– el capitalismo sin trabas es quien debe ceder.
Curiosamente, el best-seller de 685 páginas sobre desigualdad económica del francés Thomas Piketty, Capital in the 21st Century (2014), combina elementos de ambas perspectivas. Con una visión neo-marxista de la implacable lógica económica del capitalismo, Piketty sostiene que el capitalismo tiende naturalmente a generar desigualdad. Las sociedades occidentales posteriores a 1945 crecieron con una mayor justicia, argumenta, sólo gracias a factores episódicos o contingentes, como los gastos en capital replacement de la posguerra, más altos que el crecimiento demográfico habitual y que –por ello– inclinaron temporalmente la ventaja económica del capital sobre el trabajo. Sin embargo, Piketty adopta un enfoque de izquierda liberal sobre las posibles soluciones. La suya es una opción asistencialista clásica que sólo requiere de voluntad política: impuestos a la riqueza.
Los críticos hostiles desafían a los números de Piketty, incluso sus simpatizantes han cuestionado tal remedio por considerarlo fuera de alcance debido a las voces corporativas y los lobbies del dinero, muy poderosos en la actualidad. Ahora bien, aquí tampoco hay cosas inevitables, lo que nos lleva de regreso al optimista Popper.
La actual práctica del liberalismo no es como debería ser. Según el acertado juicio de Popper, el liberalismo obtuvo fuerzas de su capacidad de adaptación, reconfigurándose a sí mismo y con éxito como democracia liberal. Si hoy encuentra un mejor equilibrio entre el Estado y el mercado, las necesidades de la democracia liberal se reconfiguraran nuevamente. No es sólo cuestión de encontrar las políticas “correctas”: no existe un modelo adecuado para todos y ninguna política funciona bien por mucho tiempo. El desafío es modificar las mentalidades, crear agendas y establecer puntos de resistencia ante lo que parecen desafíos invencibles. Nada sucederá automática o rápidamente. Para llevarse a cabo, la primera transformación del liberalismo –su arraigo entre las fuerzas populares de la democracia– necesitó de la década de 1880 a la década de 1960. Dicho logro requirió tenacidad, imaginación y claridad de ideas. Lo mismo ocurrirá en el caso de una nueva trasformación.
El debate sobre la desigualdad es un comienzo, pero hay más. La desigualdad en el mundo rico podría ser la manera más evidente en la que el liberalismo de hoy falla, pero no es la única ni la más grave. El sombrío Hobsbawm tenía razón. Dio a entender que la economía capitalista estaba creando una amenaza planetaria que la política liberal democrática era incapaz de concebir. El cambio tecnológico y el crecimiento económico podrían haber mejorado la vida de las personas, pero hoy corre sin control poniendo en peligro al planeta y amenazando las vidas futuras.
Los objetivos e ideales del liberalismo continúan siendo los de siempre: resistir al poder dominante, fe en el progreso humano e insistencia en el respeto cívico de los individuos. No necesitamos cambiar o abandonar ninguno. Sin embargo, los liberales necesitan repensar con urgencia cómo dichos objetivos e ideales se realizarán en condiciones asombrosamente novedosas. ¿Cómo domesticar el poder de mercado? ¿“Suficiente” podrá reemplazar a “siempre más” como nuestra medida de progreso? ¿Cómo incrementar potencialmente el respeto por el presente y el futuro de la gente?
Se trata de preguntas intimidantes cuya respuesta no se dará mañana. Encontrar esas respuestas y el cambio de mentalidad correspondiente es un trabajo de décadas. Los liberales han buscado sus puntos de equilibrios y estabilidad en medio de desconcertantes cambios durante 200 años. Ninguno de esos puntos de equilibrio es definitivo, pero sólo los liberales podrán culparse a sí mismos si esta búsqueda se detienen. Lo que necesitamos hoy son propósitos firmes.
© Aeon Magazine
Edmund Fawcett colaboró en The Economist durante más de tres décadas, desempeñándose como corresponsal en jefe en Washington, París y Berlín, así como editor literario y especialista en Europa. Sus artículos ha aparecido también en The New York Times, Los Angeles Times, The Guardian y The Times Literary Supplement, entre otras publicaciones. Su más reciente libro es Liberalism. The Life of an Idea (Princeton University Press, 2014).
Posted: August 25, 2014 at 10:21 pm