Todos nuestros muertos
Alberto Chimal
Lo que voy a contar ocurrió (si no recuerdo mal) en 2007. Aquí en México ya se veían las consecuencias desastrosas de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón, y todos los días se actualizaba en los medios el conteo de muertos que ofrecía el gobierno: una cifra macabra que, se suponía, había que celebrar.
Entre las muestras de indignación y repudio de esa política, una serie de declaraciones de una misma persona me llamó la atención por extraña. Ahora ya no puedo encontrarla porque la red internet es falible y efímera, pero entonces, tal vez, no fue única, y ciertamente ha vuelto a aparecer, dicha de otras maneras y por otras personas.
En aquel tiempo, un colega escritor empezó a publicar en línea –en las plataformas disponibles, en alguna entrevista: lo dijo varias veces– que no había manera de describir los hechos de violencia de la época con palabras. La realidad nacional había llegado a un límite del lenguaje, dijo. No había manera de decir el horror que estaba pasando. Los escritores eran unos necios por seguir intentando abarcar, describir, comunicar de cualquier manera ese espanto y ese sufrimiento indecibles. Nunca en la historia se había llegado a tanto.
Algo me chocó de esas palabras: no era vergüenza, porque ya tenía experiencia con la escritura de propósito humillante que había surgido con la red mundial como precursora del troleo, y que hoy es tan abundante que ya ni siquiera la percibimos. Es decir, no me sentí personalmente cuestionado ni descalificado por los fines o los medios de mi trabajo como escritor. Tampoco me sorprendió la especie de disonancia cognitiva, de pensamiento vagamente esquizoide (o fariseo), de quien hablaba mal de su propio gremio sin reconocer en absoluto que pertenece a él. Es otra costumbre que persiste y es una forma más de encontrar otros, enemigos que denigrar y aplastar con palabras desde la seguridad aparente de internet.
Y tampoco me asombró ni me indignó la hipocresía (porque esa persona seguía publicando, anunciando sus libros y sus actividades literarias, y ha seguido haciéndolo). Ahora me basta recordar el ejemplo del poeta Javier Sicilia, que también renegó del lenguaje tras el asesinato de su hijo en 2011, pero sí renunció de plano a la literatura y se pasó al activismo político.
Ahora me parece que lo más molesto de esas palabras era (y pido perdón por lo que voy a decir) la arrogancia.
Las palabras de mi colega me recordaban a las que se atribuyen al poeta alemán Paul Celan (1920-1970). De origen judío, Celan fue confinado en campos de trabajo nazis, sobrevivió al genocidio y terminó su vida, atormentada en sus últimos años, suicidándose en París. Según la leyenda, Celan habría dicho que no es posible hacer poesía después de Auschwitz. En realidad, quien escribió algo parecido fue –en un aforismo– el filósofo, también alemán, Theodor Adorno (1903-1969): “Escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie”. Lo escribió en 1949, cuando lo ocurrido durante la Shoah, que también llamamos el Holocausto, era bastante menos conocido que en la actualidad, y muchas personas en el mundo occidental reaccionaban todavía con sorpresa ante los relatos de aquel horror sistemático, infernal, y a la vez humano en sus sentidos más espantosos, como a estas alturas se ha dicho tantas veces.
Adorno pensaba que la literatura, la crítica, el lenguaje mismo habían llegado a un punto de quiebre por no haber podido evitar el exterminio ni la guerra. Su reacción era de pavor, de consternación: acaso se sentía incapaz –como le pasó a Sicilia décadas más tarde, como le pasa a incontables personas que sufren pérdidas debidas a la violencia– de soportar la idea de que el mundo sigue existiendo tras tanta muerte injusta. ¿Quién puede buscar sentido, desear la busca del sentido, cuando el sinsentido manda y perdura?
Pero la poesía no dejó de existir. Cuando mucho, se dejó de hacer poesía en lengua alemana como antes de la Shoah, que es un acontecimiento de gran tamaño, pero infinitamente pequeño en comparación con algo como “el final de la poesía”, o (en términos menos literales) el del lenguaje como reacción ante el mundo. Los poemas con los que el propio Celan manifestó su experiencia del Holocausto –incluyendo el más conocido, “Fuga de muerte”, de 1948– son posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Para 1967, Adorno había cambiado de parecer, o por lo menos de tema, y hablaba de “la exigencia de que Auschwitz no se repita”. ¿Qué sucedió? Que la especie humana no dejó de existir. Solamente ese final absoluto, definitivo, podría marcar el final del lenguaje. Entretanto, éste nos sigue haciendo falta porque nuestra capacidad para la violencia tampoco desapareció después de Auschwitz y porque no todos podemos leer alemán de la segunda posguerra, mucho menos relacionarnos con él de la misma forma visceral y cercana que Adorno, Celan y el resto de sus hablantes.
La forma de abordar el problema del mal y de la violencia en nuestras vidas no es poner a competir a “nuestros muertos” con los “otros muertos”. No es, de ningún modo, tratar de comparar el tamaño, el salvajismo, la “magnitud” de las muertes de aquí con las de allá, las de antes con las de ahora. Llevar a la realidad las implicaciones del aforismo de Adorno –tratar de forzar el final de la poesía, por extensión de la literatura o el pensamiento escrito entero, por un fracaso de las lenguas europeas– habría significado que todo el mal que nos hemos hecho desde aquel tiempo quedara sin testimonio. Que no se escribiera sobre (para empezar) las masacres del colonialismo europeo, la guerra de Vietnam, el golpe contra Salvador Allende en Chile, la empresa destructora de los Jemeres Rojos, las campañas extractivistas y las nuevas formas de esclavitud del presente siglo… Más cerca de mi colega escritor y de esta región de la Tierra, jamás se hubieran escrito los poemas de David Huerta alrededor de la masacre de Tlateloco; jamás se hubieran escrito “Los muertos” de María Rivera y “Antígona González” de Sara Uribe, dos obras señeras acerca de nuestra violencia todavía presente. Etcétera.
Cada muerte puede ser un infinito de dolor para una persona, o para muchas. No puede serlo para todas, siempre y en todo lugar, porque no dejamos de aparecer y de olvidar, de hacer nueva violencia, y a la vez de cambiar el lenguaje, las muchas lenguas que nos acompañan. Temo que en las décadas por venir –incluyendo las primeras que ya no veré– vamos a encontrarnos con la necesidad de muchísimos testimonios nuevos de desolación y sufrimiento. Si esto ocurre, como parece inevitable hoy que escribo estas palabras, no nos van a bastar únicamente los boletines de noticias o los videos de catástrofes. El lenguaje tendrá que lidiar con lo limitado del conocimiento de cualquier persona en cualquier parte, con el problema de darle un sentido mayor y más profundo a lo que por sí solo es una experiencia fugaz, fragmentaria, pero eso es lo que siempre ha hecho, usando en su favor su principal debilidad, que es su carácter provisional: el hecho ineludible de que tarde o temprano sus hablantes desaparecerán y se volverá ininteligible para quienes lleguen después.
Los grandes poemas sobre lo peor de nosotros –o historias, o testimonios, o lo que se quiera– son siempre así: limitados, transitorios. Pero por ese mismo pueden hablarle más de cerca a quien vive en un entorno y un idioma particulares, y no entiende todavía qué pasó, ni por qué ese mal le pasó aún más a otros: a esos que ya no están y sólo han dejado la huella de su desaparición.
 Alberto Chimal es autor de más de veinte libros de cuentos y novelas. Ha recibido el Premio Bellas Artes de Narrativa “Colima” 2013 por Manda fuego, Premio Nacional de Cuento Nezahualcóyotl 1996 por El rey bajo el árbol florido, Premio FILIJ de Dramaturgia 1997 por El secreto de Gorco, y el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2002 por Éstos son los días entre muchos otros. Su Twitter es @AlbertoChimal
Alberto Chimal es autor de más de veinte libros de cuentos y novelas. Ha recibido el Premio Bellas Artes de Narrativa “Colima” 2013 por Manda fuego, Premio Nacional de Cuento Nezahualcóyotl 1996 por El rey bajo el árbol florido, Premio FILIJ de Dramaturgia 1997 por El secreto de Gorco, y el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2002 por Éstos son los días entre muchos otros. Su Twitter es @AlbertoChimal
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: November 8, 2022 at 6:06 pm



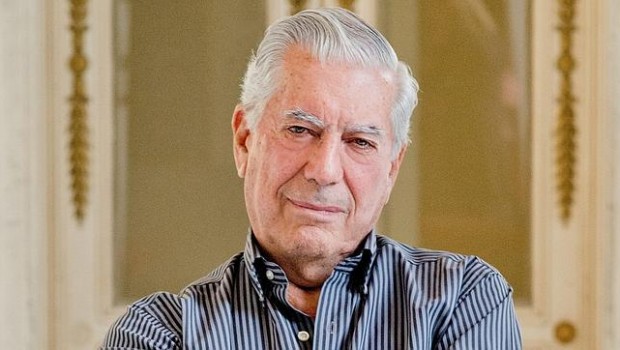







Excelente texto que deja mucho en que reflexionar.
Alberto, maestro, carnal (lo digo todo dramático con la mano en el pecho), me atrevo a decir colega -sólo por el oficio, no por la maestría y experiencia-, este texto dice, en muy poco, mucho. Y juega ese juego limitado de las palabras para demostrar lo más en la brevedad. Quienes jugamos con la lengua, y quienes la estudiamos, a menudo caemos en el hueco creativo de no sentirnos capaces de tocar esto o lo otro por no poderlo abordar o conocerlo en suficiencia. ¡Vamos! Que para una investigación académica lo vale, pero no para todo uso lingüístico, menos aún para la literatura. Siempre te leo por 2 cosas: tus reflexiones sobre la creación literaria (y sus consecuencias sociales) y tus reflexiones sobre la tecnología/ciencia ficción (y sus consecuencias sociales). Y aquí aparece tu texto; en el fondo, el lugar común de “no alcanzan las palabras” me parecía eso: muy común, aceptable, entendible; pero lo que dices es otra cosa, no lo juzgas, sino que das una lección ética, creativa, humana: no somos para tanto, no somos La Voz, ni siquiera la única y, con esa humildad, sabiendo esa limitación, podemos y debemos seguir escribiendo.