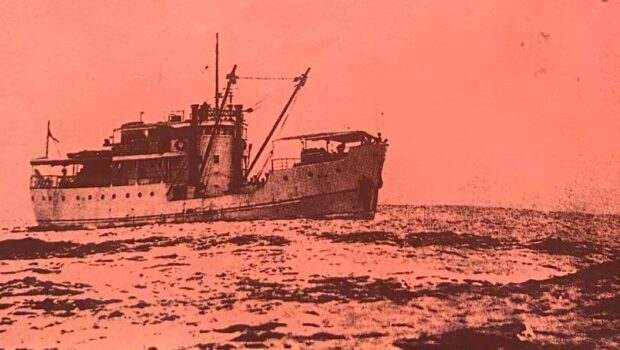Una escalera portátil que poner entre el cielo y lo que hay abajo
Ricardo Pohlenz
Durante el tránsito que hubo entre siglos tuvimos la oportunidad privilegiada de tergiversar versiones y diversiones, romper convenciones para enmendarlas desde los vínculos que se crean en su ausencia, saltar de los rigores de un imaginario a otro de la misma manera que lo hacen los trapecistas; trazar líneas y unir puntos nos resulta tan sencillo como pasar de una sala de museo a la siguiente. Se nos ha dado intervenir sin empacho los grabados que hizo Gustave Doré para ilustrar la Comedia con las etiquetas de latas y envases que nos encontramos en el bote de basura o escriturarlos con ceras y lápices para indicar los resquicios por donde brilla aquello que viene a sustituir eso mismo que nunca tuvimos (un grabado de Doré) y que se convierte, más allá de su reproducción, en un mapa que rompe y transgrede (niega) esa reproducción para insistir en ese nuevo lugar que desdice a Doré (o que lo dice de la misma manera en la que dice blanco de plomo) en una red de agujeritos en la que conviven, empalmados para siempre, viéndose las caras, Dante, Jimmy Page y Robert Plant. No hay escaleras en el Infierno de Dante que representa Doré, unos cuantos escalones rematados con la grandeza perdida de esfinges y elefantes de piedra (eso es lo que podemos ver o que creemos ver, en el grabado, ese mismo número de escalones que vemos repetido en los portales de las casas en Brooklyn que salen en las películas, no hay puerta (que nos lleve a ningún parte) en el umbral inmenso (tanto como para contener el rizo de una parvada) los elefantes se repiten para darnos la ilusión de desmesura: un valle se abre en abismo más allá. Un abismo que se abre ante nosotros, por asociación libre, con las escaleras que se tienden al infinito en los grabados de M.C. Escher: una pista scalextric que flota emulando la banda de Möbius (pequeños chasises electrificados que corren –en lugar de las hormigas escherianas– en una última sinécdoque de la modernidad). Tampoco hay escaleras en el Paraíso de Dante, (la hay para Jacob, que la sueña y que lucha contra el ángel) lo que usan para la elevación son alas. Algo tienen las alas extendidas que imponen en su gesto –seas hombre pájaro o hombre murciélago o superhombre sin más (¡a falta de dios nos consolamos con tantos sucedáneos flamígeros!)– como un lienzo que pierde sus proporciones –como el cielo mismo– y se levanta para abarcar todo el campo de visión. Frente a las alas (que son siempre un regalo) está la escalera, que siempre es armada –peldaño por peldaño– para ayudar como extensión esta ascensión que es la metáfora de un edificio que insistimos en visualizar: caemos in media res en este mundo sin saber. Frente a la torre que emula –vestida con el holán de una espiral tapizada de asfalto por donde igual ascienden que descienden los vehículos de nuestra visión– nos afanamos para atar palos con cuerdas y poner una escalera para no tener que dar toda la vuelta. (Luego tuvimos clavos pero la metáfora de la escalera no nos sirve para los clavos). ¿Qué vamos a hacer con esa escalera una vez que hemos hecho trampa y hemos subido por ese atajo que hemos improvisado para ahorrar tiempo, para llegar antes? ¿La jalaremos para llevarla a cuestas, para ponerla en el siguiente promontorio? ¿La dejaremos ahí para que quien pase se suba también (si no es que pasa de largo, como si nada, porque no la ha visto, porque la vio pero duda de su fin o su eficacia)? La tiraremos, emulando la metáfora de la que se vale Ludwig Wittgenstein para llegar al sentido a través del sinsentido) en el entendido de que nadie más puede usar la escalera que hemos armado para recargarla sobre el lienzo (que hemos trazado, ahí, encima del lienzo) como el fantasma, podemos ver la cara del desafortunado que subía por la escalera (y que nos persigue, que siempre nos persigue) cuando la empujamos y se va para atrás. La mirada del perseguidor traza una parábola en el abismo que sobrevive –más allá de su acontecimiento– como ese gesto mecánico que se repite, ese irse para atrás con la escalera una y otra vez para regresar –del límite del suelo al borde del cielo– al lugar de origen. Es el gesto que vemos repetido en el slapstick de cómicos y dibujos animados, para pasearse con la escalera como quien se pasea con la propia estela, que como cola, nos sigue, se nos pega, se convierte en metáfora –que salvamos gracias a nuestros reflejos– en cada uno de sus nuevos embates; ese seguir al otro que no puede ser, que termina con el otro que se ha vuelto, no para vernos sino darle fin a nuestro seguimiento empujando la escalera hacia afuera, convirtiéndola en un hacia atrás que pende del suelo –si quisiera y pudiera– como la escalera de bomberos que corre sobre el carro hacia el firmamento llevándose cuando cable y cordón que se le cruza como los flecos de un vestido de noche.
El cómico camina sobre dos zancos para alcanzar el cielo mientras persigue al día.
Somos una tirada de dados que se confunde con todas las tiradas de dados acontecidas desde que le aprendimos a los perros como escarbar para hacer un hoyo donde quepa la escalera para meternos y asomarnos a lo que fue, a todas esas otras tiradas de dados que fueron soltadas en todo ese antes. Querríamos decir que primero fue la idea de la escalera que la escalera misma, pero la escalera es inseparable de la idea de la escalera; sucede antes incluso de su propia posibilidad, van de la mano irremediablemente, como signo y extensión de sí misma. Cada peldaño que se dibuja en el papel o en el lienzo toma el lugar de un peldaño en la percepción, de un peldaño que puede ser subido, en la estela que vamos dejando en nuestro trayecto en el tiempo y el espacio. Es la metáfora de la ascensión y el descenso (igual sirve si es eléctrica o portátil) que nos permite querer algo más que el lugar donde estamos parados. Es un hilo conductor, un álbum abierto, un carrusel de transparencias que sigue funcionando –sin tener porque o más bien, porque nadie lo ha apagado– que nos dice el provenir, una y otra vez, en la tentación de que pueda ser distinto, en la certeza de que siempre será igual,
Usted está aquí –dice el cartel– y aquí, y aquí, y allá y allá también.
En ese lapso ínfimo que le toma a la mirada convertirse en trayecto, en ese ir y venir (no nos hacemos la ilusión de que otra cosa que nos sean los ojos de alguien más nos devuelva la mirada, si fuera así, no veríamos el algo con tanto detenimiento e intensidad, a menos claro, de que suframos de estados alterados o infatuación) en el que podemos o no haber respondido a la pregunta que nos hacemos frente al objeto de nuestra atención (sea un objeto poético o artístico o peor: el objeto de nuestro afecto u obsesión) disponemos una escalera, de la misma manera en la que lo hacen los personajes de Cortázar en su novela sobre afectos y trayectos (y mandalas infantiles) entre dos ventanas (aunque esta escalera sea más bien una tabla– como la metáfora de un triángulo amoroso que quiere trascenderse a sí mismo para convertirse en alegoría (sea arcano o no, sea estampa medieval o –incluso– grabado de Doré). Se miran entre sí mientras los miramos, convertidos en un retablo de la modernidad: el viajero inmóvil que está frente a su sosias involuntario (que ha venido a sustituirlo) y entre ellos, la dama (en desgracia o ataviada, o a su merced o en pie de lucha) que igual es el obstáculo o el vínculo o la llama (el dragón es el propio afán) que se transparenta –sutil– para afirmarse como el centro alrededor del que gira un tiovivo (la escalera de vueltas, se dúplica, se convierte en hélice, se eleva) como ilusión, como apariencia, como intuición, como esencia, como secreto a punto de ser revelado (secreto que, una vez que ha sido revelado, no puede volver a esconderse).
Si me mordiera la cola sería el sueño de Kekulé: estaría en lugar del misterio de hélices y peldaños.
Las escaleras tuvieron una finalidad bélica, se llevaban a cuesta para el ataque, se subían para hacer fuerte en las alturas, más allá de toda flecha, esas mismas que forman una escalinata escindida (¡encendida!) de la cual colgarse, se empujaban –en lo que puede describirse como un tajante acto filosófico– para que nadie más pudiera subir, para mandar al abismo a los que la escalaban todavía y no pudieron llegar a la cima. La escalera se convierte en un signo y un vínculo, en una clave que se proyecta –como la escalera cortazariana que es una tabla– entre dos ventanas: una mira desde percepción y la otra (que no mira) desde la representación es el otro que es el uno mismo. Es el dragón que igual vale –culebra con alas– como serpiente en un juego de ascensos y caídas, La ventana duplicada se repite y se desdobla hasta convertirse en un tablero donde cada ventana es un retablo (un animal o una acción) que se dice en lugar de lo que muestra (una vez que sabe que significa cada uno no puedes dejar de saberlo, como con los arcanos del tarot) y en el que subes o bajas según tu suerte o tu fortuna (y que, cuando juegas, está también en lugar de algo más: ¿es que juegas o es que quieres saber?). Quién quita y el cuadro puede ser un oráculo, puede contener una revelación, una escalera que sube y que da a una puerta, puede uno verse subir por la escalera mientras la ve (no puede dejar de hacerlo, toda escalera se sube con el cuerpo o con el corazón) y uno entra, sin querer, por esa puerta que dice esa otra cosa, que no se ve, pero que luego, descubierta, no puede dejarse de ver. No es lo primero sino lo último, que acaba por ser lo primero y que lleva a lo primero, que ahora no puede dejar de ser lo último.
Los de adelante corren (delante del toro y son) mucho(s), los de atrás (cantando) se quedarán.
Los dibujos de escaleras que trazas en la pared, puestas ahí de antemano para que las busques, las encuentres y las sigas (aunque nunca pases debajo de ellas) es un cable electrificado o una lata de pintura y siempre está por caer, en un ton y son que se soluciona y define a cada momento. Los dibujos de las escaleras no están en lugar de la escalera, no son algo más, sino que la dicen, en esencia o por default: son la quintaescencia de la escalera. Como dije, una vez que las encontramos con la mirada no podemos sino subir sus peldaños en un ejercicio que emula la ascensión (y todo su esfuerzo físico). No es que vengan a significar –en stricto senso– o que accionen el dispositivo que se acciona con tal o cual palabra (que es una clave y que por tanto, es una llave) y que nos revela –saltando con un resorte– el sentido de los retablos que acaban por ir apareciendo en el proceso que nunca vimos pero que vino a definir los distintos estratos de los cuerpos de composición en las distintas superficies con las que nos topamos. Es un poco como la sensación (ilusoria) que ha quedado en nuestro imaginario de lo que fueron los recorridos en tren. Es algo cinematográfico, algo que sucede en un sueño, que es a la vez metáfora y signo del tránsito: las líneas que definen todos los mundos, grandes y pequeños. Para viajar en tren tenemos que ir a otro país, como aventureros de postín o sobrevivientes de la necesidad, y es ahí donde, bajo el techo lleno de estrellas, que podemos gozar como se abre en toda su extensión el paisaje del mundo. Es también algo que igual hacemos todos los días subidos en trenes urbanos sin querer vernos las caras: es otro mundo pero es también un paisaje. Podríamos saltar a pensar que las escaleras son las vías y los durmientes los peldaños en cuanto que subir una escalera o viajar en tren suponen recorridos en el tiempo (mientras el paisaje se desdibuja y en nuestra percepción viene a confundirse nuestro propio flujo de conciencia). La mancha sobrr la que ha sido dibujada la escalera es una figuración literal que se desarticula (que se desdibuja) que se esconde, como había dicho antes) en pos de una abstracción (que la esconde, como había dicho antes) mientras el gesto de la mano consigue la ilusión –como el mago– de una profundidad de campo en los reductos donde queda la tela desnuda, que brilla, como los cuerpos, llena de luz. Es el signo en la pared que nos lleva –de la mano de la esperanza del buen tránsito– a la salida, sea de emergencia o no, con un greca ascendente que prefigura vínculos y conducciones, que presupone trazos más eléctricos y llenos de ruido: el registro de la voz humana o de cualquier otro ruido, modulado en intermitencias, convertido en ondas, descendiendo como el rayo entre las nubes, alucinando esa última escalera posible, la que hay entre el cielo y la tierra –has tierra, te dicen, estás haciendo tierra; haz de tierra, podrías decir, jugando con las posibilidades de sentido que nos dan las asonancias– saltar desde el malentendido a nuevos significados: la escalera es greca que es rayo.
No soy más que el rayo que salta de gato en gato en las pilas de la lámpara.

Ricardo Pohlenz es escritor, poeta y crítico. Ha colaborado en diversas publicaciones, entre las que destacan Flash Art, Art Nexus, Vuelta, Letras Libres, Errr, Icónica, Mula Blanca, entre otras. Es autor del libro de relatos Lounge, los libros de poemas El azul del cielo, Cetacea y Bac Kga Mon y el libro de varia invención La vocación de submarino. Conduce el programa “La vocación renacentista del mil usos” en radio.centrocultura,digital.mx e imparte el Taller de poesía visual en Taller Prosperidad.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: December 6, 2018 at 11:50 pm





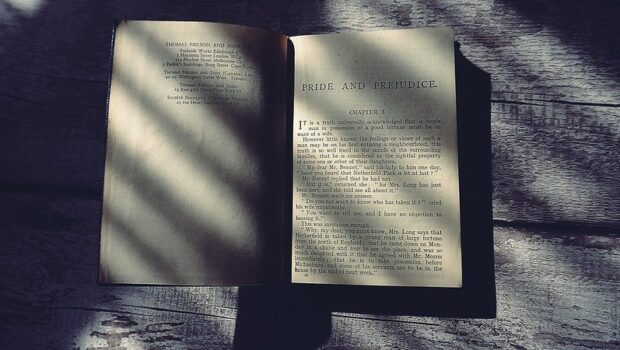


![Nothing Is Lost * [Seven poems]](https://literalmagazine.com/assets/33011326721_2c0940fac0_z-e1496377778765-620x350.jpg)