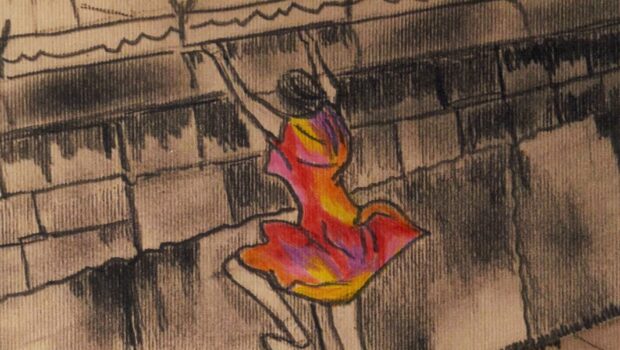Viaje sin fin
Milton Hatoum
En 1959, cuando vi a Felix Delatour por primera vez, en la puerta de una pequeña casa en el centro de Manaus, no sabía que aquel encuentro sería para mí un gran descubrimiento: la lectura de un texto que, todavía hoy, me parece enigmático.
En las noches de mi infancia huérfana repetía mentalmente una palabra o un pedazo de frase, como un niño que, embrujado por una oración o un canto, se entrega a un aprendizaje litúrgico, a un culto del que sólo nosotros dos participábamos.
No era sólo la voz de Yasmine la que contrariaba al patriarca de la casa. Ella, Yasmine, tenía unos amigos que mi abuelo esquivaba: eran esnobs, altivos, ignoraban a la sociedad amazonense y sólo frecuentaban los salones de fiesta de los transatlánticos que atracaban en el Manaus Harbour. Había dos tipos raros y esquivos, que ella mencionaba con frecuencia; uno de ellos era Armand Verne, “un hombre muy imaginativo, que tiene gestos de dandy y ya vivió en Lisboa y Macau antes de llegar a Manaus”, me dijo Yasmine. El señor Verne hablaba varios idiomas y era un estudioso de las lenguas indígenas. En Manaus se empeñaba en realizar un curioso trabajo filantrópico que, según él, iba en contra de la catequización: incitar (discretamente) a los indios contra los padres y los patrones y promover la cultura indígena. Para ello, fundó la “Sociedad Montesquieu del Amazonas”, cuyo lema era “educar para libertar”.
¿Se aprende el pensamiento de altos vuelos? El entrenamiento y el ejercicio pueden fortalecer la memoria. Las técnicas de meditación permiten profundizar el tiempo de interioridad y concentración. En ciertas tradiciones orientales y místicas, en el budismo por ejemplo, esa disciplina abre el acceso a grados casi increíbles de abstracción y de intensidad. En la formación de los matemáticos, de los lógicos, de los programadores y de los jugadores de ajedrez, pueden transmitirse métodos analíticos no exentos de un sentido draconiano de los encadenamientos formales. Impedir que los niños aprendan de memoria es atrofiar, irreversiblemente quizá, los músculos del espíritu. En los concursos cerebrales, en la receptividad e interpretación desarrolladas, hay muchas cosas que pueden enriquecer y realzar la enseñanza y la práctica.
Felix Delatour, otro amigo raro de Yasmine, era un bretón circunspecto, casi albino, que sufría de una enfermedad poco común: el gigantismo. Daba clases de francés y, al contrario de Verne, nunca fundó ninguna sociedad filantrópica ni nada parecido.
Nunca me interesaron los amigos esnobs de Yasmine; en realidad, seres esquivos y sólo era posible encontrarlos en los clubes ingleses de la ciudad o a bordo del Cyril y del Hildebrand. Sin embargo, Felix Delatour y Armand Verne despertaron mi curiosidad.
Mi abuela nunca me presentó al Sr. Verne; pero cuando supo que quería estudiar francés, me dijo: “Debes visitar a monsieur Delatour mañana mismo”. Con una sonrisa enigmática, agregó: “Es el francés más excéntrico del Amazonas”.
En nuestro primer encuentro Delatour fue lacónico. Sucedió una mañana de julio de 1959. El adolescente flaco y tímido ve la estatua de una Diana en medio de un jardín, atraviesa un pequeño patio y toca en la puerta de madera. Apenas pude ver la mitad de un rostro de cera en la puerta entreabierta. Parecía que inclinaba la cabeza y el cuerpo. Con voz titubeante, murmuré: “Yasmine me dijo que monsieur Delatour da clases de francés…”
Él me observó por un momento, entonces oí una voz áspera: “Hace tiempo que no doy clases de nada, pero puedes entrar”.
Cuando abrió la puerta, Delatour se enderezó e inmediatamente percibí su estatura de gigante. La puerta era demasiado pequeña para él, y todo a mi alrededor pareció encogerse. En la sala oscura el mobiliario era un montón de sombras. No sé por qué, él siempre evitó frecuentar ese lugar de la casa; en realidad, sólo conocí el piso superior: una habitación amplia cercada por una terraza, de donde se podía contemplar un horizonte de aguas oscuras, recortado por una colina de palafitos. En el centro del cuarto, una mesa de madera y dos sillas de mimbre; cuatro libros abiertos y cuatro lápices rojos estaban alineados sobre la mesa. Un mapamundi, colgado en la pared blanca, hoy resurge en mi memoria como una cámara de luz intensa.
En los meses que siguieron, Delatour habló poco acerca de la lengua francesa; cuando le pedía una explicación gramatical, cambiaba de tema, enfadado. Supe que había dejado la Bretaña hacía muchos años; su deseo era partir en busca de lo desconocido, pero lo que le interesaba no era exactamente el viaje, el descubrimiento de un paisaje o de un país. Para él, viajar era una forma de vivir en tiempos distintos. Un día le pregunté si conocía el dialecto bretón o una de las muchas lenguas indígenas del Amazonas. Vi su rostro blanco ruborizarse: un rostro sin arrugas, imberbe, los ojos azulados que parecían expresar duda o indagación; de repente se levantó, fue hasta el balcón y, de espaldas al río, dijo:
“Yasmine me confundió con Armand Verne. Él, sí, es un lingüista aplicado y tutor de los nativos. Verne piensa que puede promover la cultura indígena elaborando cartillas bilingües. Es un equívoco: no se puede dominar totalmente un idioma extranjero porque nadie puede ser totalmente otro. Un desliz en el acento o en la entonación ya marca una distancia entre los idiomas, y esa distancia es fundamental para mantener el misterio de la lengua nativa”.
Un fuerte acento en la voz de Delatour reiteraba su afirmación. Aunque con timidez, hice otras preguntas: ¿Por qué había venido al Amazonas? ¿Por qué vivir en Manaus, esta ciudad aislada y tal vez perdida?
Miró hacia el mapamundi y señaló una región de Francia:
“Ahí pasé mi infancia”.
“¿Dónde?”, pregunté.
“En Finistère, en una villa aislada y tal vez perdida. En cierta ocasión, un viajero bretón que anduvo por Amazonia me regaló el mapa de esta región. Y los mapas, como tú bien sabes, les fascinan a los niños, son dibujos misteriosos que los invitan a hacer viajes imaginarios. Los periplos de mi infancia, irreales como los sueños, comenzaron en los límites del cuarto cerrado, mientras esperaba el sueño, no lejos del mar y de los acantilados abruptos de la Bretaña”.
Por un cierto tiempo no tocamos más el asunto. A veces, no hablábamos de nada; en la habitación blanca, iluminada por el sol, escuchábamos el ruido de un motor, monótono, insoportable. Mientras yo pensaba en alguna pregunta o duda, Delatour leía un libro y hacía apuntes con un lápiz rojo. El ruido de los barcos, la estridencia que venía del Mercado Municipal, el calor matinal, nada le molestaba. Era un lector que parecía dialogar con el texto, y eso, para mí, era una novedad, un descubrimiento.
Una de esas mañanas, alguien tocó a la puerta. Delatour bajó a ver quién era y después escuché la voz de una mujer. Empecé a hojear uno de los libros abiertos, pero antes tuve el cuidado de memorizar la página que él estaba leyendo. Aquella voz femenina despertó mi curiosidad y, cuando Delatour regresó al cuarto, dijo: “No es una visita cualquiera. ¿Conoces a la india Leonila? Pasa por aquí una vez al mes. Me pide que la deje entrar, observa los libros de la biblioteca, toma una siesta en la hamaca del patio y se va sin avisar. Anda descalza, usa siempre la misma ropa y puede ser confundida con un mendigo. Pero es una mujer que conoce la historia de su tribu. Un día, sin que yo se lo pidiera, comenzó a hablar sobre eso: la historia, la violencia, los mitos… Armand Verne también aprendió mucho de ella, pero Verne insiste en querer hablar por ella”.
Había algo entre Felix Delatour y Armand Verne, pero no quise entrometerme. Yasmine no me contó nada al respecto; sólo dijo: “Verne viaja en el espacio, y Delatour, en el tiempo”. En la mañana de la visita de Leonila, él notó que yo hojeaba un libro, y entonces pasó a leer en voz alta poemas de Rimbaud. Después me pedía que los recitara sin imitar su acento.
“No logro entender mucho”.
“Por el momento, eso es lo de menos”, sonrió Delatour. “Lo que importa, ahora, es encontrar otra voz de Rimbaud o sólo captar el ritmo y la melodía de cada verso”. Fue hasta el balcón con el rostro mirando hacia el horizonte: “A primera vista, la selva parece una línea oscura más allá del río Negro. No se logra distinguir casi nada. Pero en el interior de tanta oscuridad hay un mundo en movimiento, millones de seres vivos, expuestos a la luz y a la sombra. La naturaleza es lo más misterioso que existe”.
Delatour citó como ejemplo el mapa de Amazonia que lo había fascinado en su infancia. Para él, la selva era un mundo casi inverosímil, y por eso mismo fascinante. Llegó a construir una selva en miniatura, surcada por un tejido de ríos, cuyos nombres de origen indígena decía que pronunciaba como un bárbaro.
“La imaginación se nutre de cosas distantes en el espacio y en el tiempo, pero el lenguaje se encuentra en el tiempo”, afirmó, como si hablara consigo mismo.
Hizo ese comentario poco antes de que me fuera de Manaus. Cuando supo que yo pretendía viajar al sur de Brasil, se entusiasmó y dijo ciertas cosas que nunca olvidé. “El viaje”, dijo, “además de hacer más silencioso al ser humano, depura su mirada. La voz del verdadero viajero hace eco en el río silencioso del tiempo”. Después agregó que no se refería a una vida con rastros de aventuras, como la del viajero seducido por un misterio: “Lo más importante es la aventura del conocimiento: alguien que viaja para aprender, y aprende para recordar”.
Una semana antes de que me embarcara a Río de Janeiro, me dio una plaquette, en cuya portada se lee Un voyage sansfin.
“Comencé a escribir ese texto en Finistère y lo terminé aquí, en Manaus”, dijo Delatour. “Casi veinte años para escribirlo, una página por año, pocas palabras por día. Es el ritmo de la frase lo que debe causar asombro. Ese fue mi gran viaje”. No escondía una expresión de desánimo, tal vez fatiga. Se inclinó para darme un abrazo y desapareció entre los libros.
En la madrugada del día siguiente, Yasmine y mi abuelo me acompañaron hasta el puerto, donde me iba a embarcar en un navío de la Booth Line. Le pregunté a Yasmine si Armand Verne realmente existía o si era una invención de la “Sociedad Montesquieu del Amazonas”. ¿Verne es visible o es sólo una broma? Yasmine sonrió, callada. Mi abuelo dijo que Verne era un viajero incansable, un andariego que coleccionaba leyendas y mitos del Amazonas. “Es un hombre que se apropia de la cultura de los nativos, con la esperanza de salvarlos”, me dijo.
Poco después escuchamos el sonido grave y breve de una sirena, y observamos a bordo el vaivén de los estibadores y marineros. El navío era una sombra más impresionante que las otras. Las grúas del muelle flotante estaban iluminadas y, en la oscuridad aún espesa, parecían sueltas en el espacio, como tentáculos de luz. No había luz de luna ni viento. Tal vez un leve soplo, húmedo, proveniente del final de la noche. Era una noche de adiós.
A bordo del Neptuno, y ya cerca de Salvador, comencé a leer el escrito de Delatour. En aquella época me pareció un texto extraño, pero el lector de 1959 no es el lector de 1981. Hoy, después de releerlo tantas veces, suena como un manifiesto poético sobre la alteridad.
Viaje sin fin evoca pasajes de la vida de un personaje que abandona un país europeo para vivir en una región ecuatorial. Con el paso del tiempo, ese personaje percibe, aprehensivo, que el estigma de ser extranjero ya es menos visible: algo en su comportamiento o en su voz se enturbió, perdió un poco de su relieve original. En ese momento, los orígenes del extranjero sufren una conmoción. El viaje permite la convivencia con el otro, y ahí reside la confusión, fusión de orígenes, pérdida de algo, surgimiento de otra mirada. Viajar, pregunta el personaje de Delatour, ¿no es entregarse al ritual (aunque simbólico) del canibalismo? Todo viajero, aun el bien intencionado o el que se pretende neutro, corre el riesgo de juzgar al otro. Consciente o no, intencional o superficial, este juicio casi siempre deforma el rostro ajeno, donde se proyectan los horrores y las taras del extranjero.
El viaje más fecundo, dice el personaje, es el que devela la cara oscura del puerto de origen. El placer del viaje es efímero, porque está permeado por un sentimiento de pérdida, y la sensación de libertad en la tierra extraña es la revelación de algo que nos falta, algo que buscamos en el puerto del pasado. Por eso el personaje viaja para descubrirse a sí mismo. Este descubrimiento, que es también búsqueda y extravío, no excluye la imagen que el narrador-viajero construye de lo desconocido: imagen huidiza o difuminada, pero de alguna forma presente en la visión de quien navega en aguas extrañas.
El viajero, en ese convivió con lo extraño, pasa a privilegiar la mirada. Es en el silencio de la mirada donde todo sucede: el deseo de poseer y ser poseído, la entrega y el rechazo, el temor a perderse en el Otro. El silencio de la mirada teje una imagen que la memoria, a lo largo del tiempo, puede evocar, perder, inventar.
¿De dónde parte el personaje-viajero de Delatour? De Cancale, en la Bretaña, “un puerto tan extraño que nadie o casi nadie es capaz de dejar”. En Cancale comienza la travesía del Atlántico, una travesía tempestuosa que termina en un puerto también extraño del hemisferio sur: un lugar sin nombre, aislado, habitado por personas que parecen resignadas al confinamiento y a la clausura.
En el pasaje más enigmático del texto, el narrador, al evocar ese puerto, acaba inventando un lenguaje. El ritmo de la frase se altera bruscamente y la voz del personaje se vuelve una confusión de neologismos e injurias que bordean la bestialidad: esa voz recuerda la de un loco vociferando en varias lenguas. Son apenas doce líneas que desentonan de este manifiesto poético, como una breve fiesta de sonidos, o una explosión en una noche serena. Por causa de este pasaje, nunca traduje ese Viaje sin fin.
Casi veinte años pasaron entre el primer encuentro con Delatour y mi regreso a Manaus. Lo busqué por toda la ciudad, en vano. Yasmine, con una voz débil que parecía un soplo, dijo que en enero de 1978 subió por el río Negro, hasta alcanzar la frontera con Colombia.
En el consulado de Francia en Manaus, no conseguí ninguna pista sobre su destino. Muy temprano fui a visitar la casa en que vivía, en una de las calles que desembocan en el río Negro. Una casa en ruinas: raíces de apuizeiro estrangulan la estatua de Diana y amenazan una pared que fue blanca. Niños inmundos y miserables huelen cemento y, con pedazos de carbón, garabatean en la pared que cerca el jardín; otros, dormidos en el patio, parecen solidarios y tristes en el suelo húmedo de la casa abandonada. Un olor de putrefacción y excremento exhala del interior de la sala, antes una biblioteca. En la fachada verde y descolorida leo una frase curiosa, escrita con cal: La naturaleza se ríe de la cultura.
Al mirar hacia el balcón que da hacia el este, me acordé de Delatour contemplando la selva en el horizonte, como alguien que se deja arrastrar por la corriente de un río.
Antes de alejarme de la casa, percibo que uno de los niños que garabateaba en la pared se vuelve hacia mí. Callado, inmóvil, con el pedazo de carbón en la mano derecha, me mira con extrañeza. Esa mirada me paraliza y asombra. Y, a semejanza del texto de Delatour, parece decir: somos algo esencialmente misterioso, como aquel mapa que nos fascinó en la infancia.
– MILTON HATOUM (Manaus, 1952) es autor de novelas como Relato de un cierto oriente (Cotovia, 1999), Dos hermanos (2000), Cenizas del Norte (2005). Su obra ha sido galardonada con el Prémio Jabuti —uno de los más importantes de la literatura brasileña. Cenizas del Norte fue distinguida con el Premio PT de Literatura Brasileña. Su obra ha sido traducida y publicada en Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, Holanda y Líbano.
Posted: April 8, 2012 at 10:17 pm