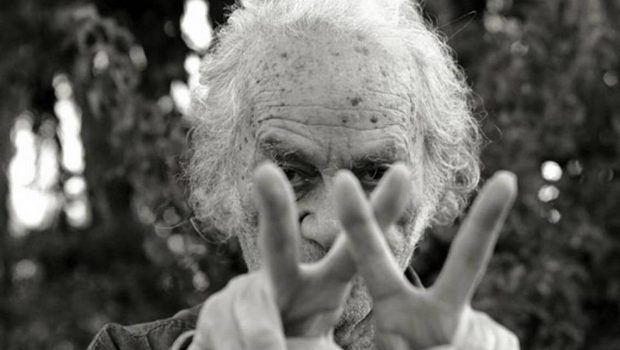A solas acompañar al mundo
Adriana Díaz Enciso
Llevo trece días de confinamiento al escribir estas palabras. Serán varias semanas para cuando las lean ustedes, muy probablemente encerrados también. Acá en Londres yo empecé una semana antes: mi doctor me dijo que, por mi asma y otra condición alérgica en los pulmones, debo mantenerme bien alejada de la gente. Solo puedo ir al parque una vez al día, y ruego porque conservemos esta libertad mínima.
Como todos ustedes, no sé por cuánto tiempo viviré así. ¿Dos meses? ¿Tres? ¿Un año? ¿Un año y medio, hasta que exista la vacuna? Al principio me pareció incomprensible, e intolerable. Pasé los primeros días asfixiándome en un nubarrón de ansiedad, anticipada soledad, ataques de pánico a media noche. Apenas podía comer, con un nudo constante en el estómago. Poco a poco, sin embargo, algo extraño ha ido sucediendo en mi conciencia. Por lo que he hablado con otras personas, creo que no es descabellado pensar que dicha transformación es al menos uno de los filamentos de la nueva conciencia colectiva.
Antes (hace un mes apenas, dos semanas), siempre que alguien hablaba de lo mal que están las cosas, de que ahora sí nos acercábamos al fin del mundo, yo respondía, porque así lo creo, que a quienes vivieron la peste negra en la Edad Media, o las dos guerras mundiales en el siglo XX, les habrá parecido que aquello era, indiscutiblemente, el fin del mundo; que lo fue de alguna forma, y sin embargo el mundo no se acabó, ni la vida.
Con la pandemia del Covid-19, y pese a los momentos de pánico, mi opinión no ha cambiado. Estamos compartiendo el sentimiento de nuestros antepasados de siglos atrás ante otras calamidades colectivas. ¡Pero qué distantes nos parecen nuestros más lúcidos razonamientos cuando tocan al momento presente! Es como si un mismo pensamiento habitara dos conciencias —la de antes y la de hoy— alejadas por un abismo insalvable.
Aclaremos más las cosas: no es que el mundo se vaya a acabar con la pandemia del Covid-19. El mundo, como lo conocíamos los habitantes del siglo XXI antes de que estallara esta bomba invisible, ya se acabó. No existe más, para mal, por supuesto, pero quizá también para bien, si logramos sobrevivir con al menos un poco de cordura y los sentidos bien abiertos. Finalmente, esto es lo que sucede con cualquier tragedia, individual o colectiva. No es posible dar marcha atrás; el estado de inocencia previo a la tragedia (confundido con la simple inconsciencia, nuestra infinita trivialidad) es por completo irrecuperable.
La pandemia está sacudiendo los andamios del planeta entero. Estamos todos en duelo, sin aquilatar todavía la dimensión de las pérdidas; todos asustados, tensos, sumergidos en lo que parece una extraordinaria irrealidad. Ya nadie puede darse el lujo de sentir esa pena inevitablemente distante por las tragedias que tocan a otros, ni el a menudo correspondiente alivio de que no hayan tocado a nuestra puerta. Esta tragedia nos toca a todos. He ahí lo extraordinario, y es ahí donde vamos a tener que hincar los dientes —no nos queda de otra— para aprehender este nuevo mundo, esta realidad apabullante, y volver a definir nuestra humanidad.
¿Hay alguien en estos momentos que no se pregunte si resultará contagiado? ¿Si será entonces el suyo un caso de enfermedad engorrosa nada más, o un caso mortal? ¿Si golpeará a las personas que amamos, o conocemos? Pensamos incluso en las que no amamos o ni siquiera conocemos pero que, de pronto, sentimos una desgarrada necesidad de proteger. Habrá muy poca gente hoy en el planeta que no se pregunte cómo vamos a sobrevivir tanta incertidumbre, miedo y, en muchos casos, dolor, sin contar por quién sabe cuánto tiempo con el más importante de todos los consuelos: el contacto con otros. Eso que no se le niega a nadie ni en la guerra. El abrazo. El apretón de manos.
Enfermar en soledad. Morir en soledad, entre aterradores dispositivos de protección, como en las películas más chafas. Una de las cosas que más me han extenuado es preguntarme cuándo, si acaso, volveré a ver a alguna de las personas que amo sin que sea a través de una pantalla. ¡Vaya ironía! Si acaso existe algo así como una conciencia universal, a la que, puesto que no conocemos otra, le prestaremos por hoy una lógica antropomórfica, la puedo imaginar diciendo: “¿Así que esto es lo que querían: experimentar la vida entera a través de una pantalla? Muy bien. Concedido.” Y claro está que la tecnología es ahora nuestro salvavidas para no sucumbir ante el aislamiento, para resolver todas nuestras cuestiones prácticas, para hablar unos con otros. Pero, forzados a pasar horas y horas ante la pantalla no nada más para trabajar e intentar hacer el súper (si es que los más estúpidos, que parecen ser legión, dejaron algo), sino para comunicarnos con quienes amamos, estamos al fin empezando a ver la diferencia. La vida a través de una pantalla es un pobre sustituto, que ahora estamos convirtiendo en una verdadera herramienta de comunicación acuciados por la necesidad, ahogándonos en el agua digital de nuestro propio chocolate.
Mientras nosotros nos tambaleamos en nuestro desconcierto, los animales empiezan a caminar por nuestras calles; se limpian las aguas, se limpia el aire. Por mucho miedo que tengamos, dolor o incertidumbre, habría que ser muy necio para ignorar el deslumbrante equilibrio que nos es ahora manifiesto. El horror de las imágenes del mercado de Wuhan en China –ese infierno creado por el hombre, ese patético monumento a la crueldad y la inconsciencia— es nuestro más elocuente espejo. ¿Contra quién vamos a quejarnos, a quién vamos a apelar? ¿Con qué cara vamos a decir, como humanidad, de esta pandemia: “no es justo”, o “no entiendo”? En un mundo donde existen semejantes realidades, al igual que las condiciones que hacen posible que alguien elija (quizá con muy pocas alternativas) ganarse la vida operando en esas tinieblas, una pandemia como la que ahora nos tiene aterrorizados es el cumplimiento de una ley inapelable. No se trata de castigo divino. No hay dioses a los que apaciguar, ni autoridad moral dictando sentencia. Los actos tienen consecuencias, nada más.
La barbarie del mercado de Wuhan es solo uno entre la miríada de actos que rompieron el engranaje que creíamos indestructible de nuestra más reciente historia. Este mundo nuestro ya no daba más, no podía resistir indefinidamente nuestra desesperada carrera hacia la nada. Por algún lado tenía que quebrarse, y el COVID-19 es esa rasgadura, que revela nuestra fragilidad a pasos agigantados, mostrando lo irrisorio de nuestra autocomplacencia. De pronto estamos desnudos. De pronto el futuro, de tan incierto, no existe (todas esas citas y eventos y fiestas borrados de la agenda), e incluso eso que llamábamos “presente” se nos va escurriendo entre los dedos. ¿Quién no sintió el vértigo, en su propio país, de recibir un email tras otro anunciando el cierre de museos, bibliotecas, librerías, y luego escuelas, iglesias, restaurantes, cafés, pubs, tiendas que no vendan artículos indispensables? Todo el andamiaje de ese andar frenético que hasta ayer llamábamos la vida se detiene de pronto, se revela inexistente, absurdo incluso. En el Reino Unido, por ejemplo, donde durante años no se ha hablado de otra cosa, como si de ello dependiera la vida humana misma ¿quién está pensando en Brexit ahora? No pocas veces he sentido ganas de reír, porque entre el pasmo asoma el brillo de algo tentador que podría llamarse libertad.
La pandemia duele, por supuesto; debilita y da miedo. Hay gente muriendo. Seres humanos exhaustos tratando de salvar vidas bajo una presión inconcebible. Hay pérdidas: humanas, monetarias, y de grandes y pequeños placeres. En mi camino diario al parque veo de vez en cuando pasar un autobús casi vacío, el chofer con tapabocas. Nunca creí que llegaría a sentir tanta nostalgia por subirme a un autobús, o al metro. Ni siquiera puedo ver Londres, mi ciudad, desierta, entender cómo es eso, porque no puedo salir de mi barrio, muy lejos del centro. La primavera ha estallado, gloriosa, tras un muy largo invierno; es quizá la época más feliz del año, este despertar de la tierra de un sueño muy oscuro, pero no podré ir a buscar cerezos, manzanos y magnolias por toda la ciudad. Tendré que aprender a apreciar los de mi barrio, árboles jóvenes, no tan espectaculares como los de, por ejemplo, Regent’s Park. Por mi casa hay un parque de dimensiones más o menos modestas si comparamos con otros en la ciudad. Yo ya me estaba preparando para mis exploraciones de primavera, pero este año no habrá bosque de Epping ni Lea Valley. Habrá este parque nada más.
A medida que me voy adaptando a la nueva rutina de mis días, me sorprende la mirada nueva con que descubro este parque. Hasta ahora, por ejemplo, me di cuenta de que ese árbol enorme de tronco rojizo es una joven secuoya gigante. Por todas partes los narcisos nos llaman, encendidos, diciendo “esto es la vida”, y los pájaros siguen volando y cantan en incesante algarabía. Me descubro de pronto tranquila, en paz, por momentos casi feliz. Es una forma extraña de contento, que viene de la mano con el estado de excepción. No son precisamente vacaciones. Como todos, tengo miedo; me siento sola; tengo irritadas las manos de tanto lavármelas y limpiar y limpiar todo, y las cuestiones prácticas que hay que resolver son infinitas. Sin embargo, ante la incertidumbre, me encuentro con que se ha limpiado mi mirada. Estoy viendo el mundo con la espontaneidad con que lo veía de niña, sin ir más allá de hoy. Así veo el pequeño cementerio enfrente del parque, dorado de narcisos, y la magnolia desplegada ahora en todo su esplendor junto a la pequeña iglesia ortodoxa cuyas puertas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. En cuestión de días hemos aprendido a caminar por el parque y las aceras esquivándonos con nueva cortesía. “Es como una danza”, me decía ayer mi terapeuta, en nuestra sesión a larga distancia, y es verdad. Es un esquivar gentil, sonriente a menudo, y tiene su propio encanto. Claro está que no podemos hablar de alegría, digiriendo como mejor podemos nuestra ansiedad y nuestras pequeñas o grandes pérdidas; no, cuando hay tanta gente muriendo. Cuando el virus ya se va infiltrando en países donde enormes porcentajes de la población no tienen siquiera dónde lavarse las manos, o que están ya devastados por la guerra. Lo que estamos perdiendo no es todavía siquiera imaginable. Pero sí hay momentos de gozo, un gozo puro y libre: esa especie de paz translúcida que llega con la aceptación.
Hoy hablábamos de eso antes de una meditación colectiva por Zoom (la tecnología estrella del coronavirus). No tenemos control de la situación. La mayoría de nosotros, en este momento, no podemos hacer nada más que quedarnos en nuestras casas, con la vida suspendida. Y en el momento en que por fin lo entendemos, algo dentro se reconcilia.
La bondad y la generosidad humanas han aparecido por doquier. Grupos de voluntarios, organizaciones de vecinos. Como mi doctor no quiere que yo vaya de compras, porque por mi salud soy vulnerable, una vecina de la que no había oído hablar hasta hace tres días me ha venido a dejar cosas que necesito a la puerta de mi casa. Las meditaciones con otros pese a la distancia ahora sí que son en serio: éste será para muchos el retiro más intenso de nuestra vida. De pronto todos, en todo el planeta, estamos pendientes de nuestros seres queridos, y de los desconocidos también. De pronto descubrimos qué somos finalmente, así de frágiles, así desnudos. De pronto el mundo respira de otra forma, se desembaraza un poquito de nosotros, se exalta en nuestro silencio. Hay una ternura enorme en ver a humanidad y mundo así rendidos. Es, lo creo de veras, una forma (dura) de la gracia.
*Imagen de Xavier Donat
 Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo y Odio, los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía (Pronunciación del deseo, Sombra abierta, Hacia la luz, Estaciones, Una rosa y Nieve, Agua). Es también autora de la novela aún inédita Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas proféticos, de William Blake.
Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo y Odio, los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía (Pronunciación del deseo, Sombra abierta, Hacia la luz, Estaciones, Una rosa y Nieve, Agua). Es también autora de la novela aún inédita Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas proféticos, de William Blake.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: March 26, 2020 at 8:52 pm