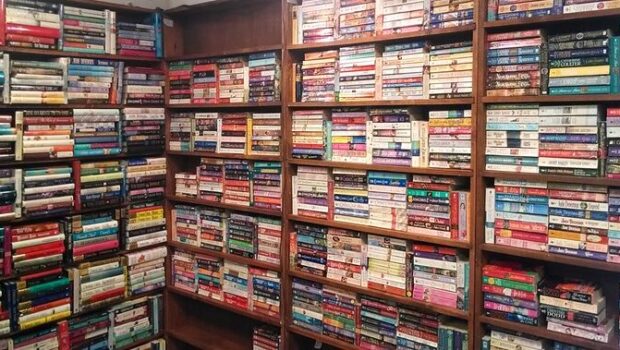Cortesía venezolana y una cartilla para México
David Noria
(Seguido de algunas apuntaciones líricas sobre el Manual de urbanidad y buenas maneras)
I. Manuel Antonio Carreño, de patria venezolano, fue el diplomático y latinista que tradujo el método gramatical de Burnouf, que llegaría a inspirar la Gramática latina de Caro y Cuervo. Nació en 1812, dos años después del inicio de la Independencia, siendo entonces Venezuela algo así como su hermana mayor. Su nombre, hecho frase por la fama de uno de sus libros, ha venido a designar –con más sorna que comedimiento–, el culmen de la cortesía y las buenas maneras. “Pregúntale al manual de Carreño” es dicho recurrente, por regla general, en boca de quien nunca lo ha leído y que, por ello, tampoco le ha preguntado nada.
La educación del siglo XIX, con sus catálogos infatigables de preceptos, Astetes, Carreños y Bellos, esto es, compendios religiosos, sociales y gramaticales, era una perpetua escalinata ascendente y estrecha, pero no lo suficiente para que no la caminaran hipocresías, deslices, guerras y perversidades. Estamos ante la realización social de la fábula de Don Juan, de quien Lord Byron describió con prolijidad y sarcasmo la esmerada educación que recibió sólo para terminar convertido en un villano.
En el afán intransigente de corregir el alma, el habla y los gestos se llegó, al cabo, al embotamiento que hoy, por contraste, nos tiene habitando una sociedad salvaje. En efecto, de todo punto irrelevante para los mexicanos resultaría hoy una reconvención como que “debemos anteponer las palabras señor ó señora, á los nombres de las personas que mencionamos en la conversación” (Carreño, V, 3, 22), cuando asomaría más bien la necesidad de aconsejar explícitamente: “Es vulgar e irrespetuoso desintegrar personas en ácido” o “Debe ser objeto de nuestro cuidado no descuartizar a nuestros compatriotas”.
La divulgación de este tipo de obras supuso que su lectura enderezaría las costumbres: hoy sabemos que esto no pasa de una ilusión bienintencionada, cuando no asfixiante. Tirados a millares de ejemplares por cada país latinoamericano, ni el catecismo del padre Astete evitó la laicización del continente, ni la gramática de Bello llevó a hablar un español más elegante y correcto, ni mucho menos el manual de Carreño atajó la trastornación en todos los órdenes de las costumbres: constatación definitiva de que el río, el famoso río, incluso si en apariencia manso, es caudaloso y desborda las márgenes y aún tumba las represas. Mejor será no acercársele demasiado y observarlo a prudente distancia y con sano escepticismo.
En cuanto a la educación del siglo XX, sus ideales de conducta y realización sociales no fueron ajenos a tantas y tan fuertes transformaciones, que acaso todavía no terminamos de comprender. Actualmente los Estados prefieren no interferir en la vida privada, y todo discurso en que se intuyan temas morales (consideraciones, deberes) es rápidamente pasado por la sospecha. “Dejar hacer” es el lema ya hoy bien trasvasado de la economía a las costumbres.
Con todo, por estos meses en México el Gobierno reparte masivamente la Cartilla moral de Alfonso Reyes (1944), escrita –no sin recelo– en un acceso de buena voluntad personal y de sentido orientador del Estado. El diagnóstico que orilla a esta medida en 2019 –como ya otras veces lo ha hecho a lo largo de medio siglo– no parece descabellado. ¿Quién diría que la sociedad mexicana, entendida como un organismo, goza de buena salud? Así, la distribución de la Cartilla moral es un llamado de atención sobre la necesidad de repensar y acaso “regenerar” nuestros vínculos con nosotros mismos, con nuestros conciudadanos y con nuestro entorno. El peligro de todo proceso de “regeneración”, por otro lado, no es fácilmente despreciable, y de exacerbar su ímpetu, se llegaría a las puertas del moralismo por decreto: esto fue el Imperio de Augusto y todos sus sucedáneos históricos. Aun así, ¿no sería mejor actuar de algún modo ante la duda que permanecer pasmados ante la desgracia colectiva?
Reyes llamó su Cartilla moral “el texto más ático que he escrito”, lo que a la vez debe entenderse como signo de claridad expositiva y de preocupación social. Postuló en la primera lección: “El bien no debe confundirse con nuestro interés particular en este o en el otro momento de nuestra vida. No debe confundírselo con nuestro provecho, nuestro gusto o nuestro deseo”. Las nociones de paciencia, circunspección y sacrificio no aclimatan bien en nuestro tiempo, que ha privilegiado, bajo el concepto de individualismo, toda suerte de “reivindicaciones”, “derechos” y “expresiones” personales al grado de olvidar que todos somos parte de un cuerpo social imbricado. Así, la mano quiere bastarse en la realización de todas sus articulaciones, al paso que el cuello está embelesado en lo espigado que es: articule la una todo lo que quiera, y préciese el otro en su poética esbeltez, pero de vez en cuando ayuden a asir las cosas y a soportar la cabeza. Por eso Reyes advertía con razón un poco más adelante: “La educación moral, base de la cultura, consiste en saber dar sitio a todas las nociones: en saber qué es lo principal, en lo que se debe exigir el extremo rigor; qué es lo secundario, en lo que se puede ser tolerante; y qué es lo inútil, en lo que se puede ser indiferente. Poseer este saber es haber adquirido el sentimiento de las categorías”.
Que la civilización, por definición, está para contener el “reino del placer”, lo postuló Freud en El malestar en la cultura, y precisamente el viraje de Occidente hacia la propiciación de todas las fantasías particulares ha merecido la ponderación de Christopher Lash (La cultura del narcisismo) y de Cornelius Castoriadis (El avance de la insignificancia), que concluye que en tanto no seamos capaces de desvanecer el fantasma de nuestra propia importancia (alimentado por el capitalismo y sus productos), no conoceremos en qué consiste la vida en común, a la vez deliberante y responsable, llamada democracia.
Si en algo pudiesen contribuir a este fin los libros de consejo y conducta, cuya prosapia llega hasta los dos Baltasares, Gracián y Castiglione, pasando por Lord Chesterfield, Amy Vanderbilt, Carreño y Reyes –más preceptivos y detallistas unos, más reflexivos y universales otros–, es esta una época propicia para regresar la mirada, a un tiempo desengañada y urgente, hacia sus páginas en busca de alguna señal de dignidad fundamental, un gesto cortés que adoptar o, a lo menos, una prosa atildada. El método consistirá, como aconseja el propio Reyes, en deslindar en ellos lo principal, lo secundario y lo inútil.
II. Algunas apuntaciones líricas sobre el Manual de urbanidad y buenas maneras (1853). I, 1, 1. Llámase urbanidad el conjunto de reglas que tenemos que observar para comunicar dignidad, decoro y elegancia á nuestras acciones y palabras, y para manifestar á los demás la benevolencia, atención y respeto que les son debidos.
Estas definiciones son el espíritu de la época. Andrés Bello había dicho hacía poco: “La gramática de una lengua es el arte de hablarla correctamente, esto es, conforme al buen uso, que es el de la gente educada” (1847).
Hoy es moda entre los lingüistas desengañar a la gente: no hay habla correcta e incorrecta, aquello es poco menos que abierta represión y la ortografía no es sino invención arbitraria. Para ocupar el estrado de doctores universitarios desde donde predican de este modo, ¿no tuvieron que escribir sus tesis con ortografía y coherencia? Y así con la urbanidad y la cortesía, ¿cuántos no reniegan de ellas pero, incluso a su pesar, saben que su práctica es condición para ser tenidos por hombres dignos de consideración?
I, 2, 3. Nada hay, por otra parte, que comunique mayor grado de belleza y elegancia á cuanto nos concierne, que el aseo y la limpieza. Nuestras personas, nuestros vestidos, nuestra habitación y todos nuestros actos, se hacen siempre agradables á los que nos rodean, y nos atraen su estimación y aun su cariño, cuando todo lo encuentran presidido por ese espíritu de pulcritud que la misma naturaleza ha querido imprimir en nuestras costumbres, para ahorrarnos sensaciones ingratas y proporcionarnos goces y placeres.
Imagino que los que tienen criados no ejercitaran tanto su voluntad moral para lograr el aseo y la limpieza de sus vestidos y habitación cuanto la administración de sus rentas. Y respecto de los criados, la estimación y el cariño que ganan el aseo y la limpieza, ¿serán para el patrón o para ellos?
II, 2, 26. Ya hemos dicho que las reglas de la urbanidad son más severas cuando se aplican á la mujer; pero no podemos menos que llamar aquí especialmente la atención del bello sexo, hacia el acto de escupir y hacia el todavía más repugnante de esgarrar. La mujer que escupe produce siempre una sensación extraordinariamente desagradable, y la que esgarra eclipsa su belleza y echa por tierra todos sus atractivos.
No me ha sido dado ver todavía una feminista que escupa y esgarre en frente mío.
II, 3, 2. La limpieza en los vestidos no es la única condición que nos impone el aseo: es necesario que cuidemos además de no llevarlos rotos ni ajados. El vestido ajado puede usarse dentro de la casa, cuando se conserva limpio y no estamos de recibo; mas el vestido roto no es admisible ni aun en medio de las personas con quienes vivimos.
Gran gesto conciliador entre léperos y ricos ha venido a ser en nuestros días el vestir pantalones rotos, generalmente a la altura de la rodilla, entre los hombres, y del muslo cuando no bajo las nalgas, entre las mujeres. Es hoy una prenda accesible a todos, pero no falta el “ajado de marca”, en el que puede uno dejar completo el salario por lo que gratuitamente terminaría haciendo el tiempo.
II, 3, 6. Asimismo descuidan algunos la limpieza del calzado, á pesar de depender de una operación tan poco costosa y de tan cortos momentos; y es necesario que pensemos que esta parte del vestido contribuye también á decidir del lucimiento de la persona. La gente de sociedad lleva siempre el calzado limpio y con lustre, y lo desecha desde el momento en que el uso lo deteriora hasta el punto de producir mala vista, ó de obrar contra el perfecto y constante aseo en que deben conservarse los pies.
Desde niño observé que la mirada interrogante por la condición de un extraño se posa, tras una fugaz vislumbre del rostro, directamente sobre los zapatos, como que son éstos testigos insobornables. Pero es también cierto que fuera de los tacones que han puesto de moda las madamas de los narcotraficantes y de las botas “con plataforma” que impuso el afecto desordenado por la música bailable de los años setenta, actualmente hay poco de qué sorprenderse en punto a calzado: como las telas de la ropa, el cuero y la suela y el tafetán fueron remplazados por el “democrático” plástico. ¿Cómo se lustran los “tenis”?
III, 4, 8. Las visitas que recibimos en la sala deben encontrarnos en un traje decente y adecuado á la categoría y á las demás circunstancias de las personas que vienen á nuestra casa. Y como es tan fácil que nos sorprenda una visita de etiqueta en momentos en que recibimos una de confianza, será bien que nos hayamos presentado á ésta con un vestido que no sea impropio para recibir cualquiera otra.
Borges, en su casa, vestía siempre de traje, entendiendo que los libros eran sus invitados. No imaginamos a Goethe de otro modo, entregado a la escritura ataviado digna, olímpicamente. En otro sentido, cuando un amigo nos recibe en pijama, sabemos que importunamos, o bien que no hemos sido considerados visita “de etiqueta”.
V, 4, 11. Cuando la señora ó el señor de la casa exciten á una señora á cantar ó á tocar, le ofrecerán el brazo para conducirla al piano, y lo mismo harán para conducirla después á su asiento.
Tocar el piano era en el siglo XIX, como antes el clavicordio, parte de la educación de las mujeres para ser más agradables en sociedad y mejor asegurarse la buena voluntad de un gentilhombre. Los tiempos progresan y hoy a los pianistas varones se les permite la coquetería musical. Sin embargo, para amenizar en nuestro tiempo los banquetes no hace falta ni señora que toque el piano, ni brazo que la conduzca: por la sencilla razón de que ya no hay banquetes, ni señora que toque el piano, ni piano, ni brazo que la conduzca. La caja de música está en la palma de cada mano. El inconveniente, sin embargo, es notorio. ¿Cómo va a celebrarle uno al aparato la destreza y disciplina que le permite interpretar su música?
IV, 7, 8. En los coches pueden entrar en conversación personas que no se conozcan entre sí; pero nunca será el inferior el que dirija primero su palabra al superior, ni el caballero á la señora, ni la señorita al caballero. Entre señoras, señoritas y caballeros, una notable diferencia en la edad puede autorizar la alteración de esta regla, dirigiendo primero la palabra, por ejemplo, un anciano á una señora joven, ó una señorita á un joven mucho menor que ella.
Se quiere disuadir con esta norma del galanteo con extraños en el transporte público. Pero entre nosotros sale sobrando, porque en el metro, por ejemplo, ni siquiera se recurre a la palabra para “mostrar interés”, sino al frontal (o trasero) asalto sexual, cuando no a la toma indebida y desautorizada de fotografías y videos para el álbum de la infamia.
V, 4, 19. Finalmente son faltas contra la atención del que habla, 1º, interrumpirla a cada instante con las palabras sí, sí, señor, y otras semejantes: 2º, emplear, para excitarla á repetir lo que no oímos claramente, las palabras ¿cómo? ¿eh? y otras que indican poco respeto: 3º, suministrarle las palabras que ha de usar, cuando se detiene algunos instantes por no encontrarlas prontamente: 4º, corregirle las palabras ó frases, cada vez que incurre en una equivocación; 5º usar con frecuencia de interjecciones, y de palabras y frases de admiración ó sorpresa.
Disimular el error del otro es espada de doble filo, pues así como nosotros reconoceremos un acento mal puesto, una conjugación mal elaborada o una palabra contraria al sentido buscado en la conversación del otro, así nada nos revelaría nuestros propios errores en el rostro inmutable que nos mira. Es la crueldad de la corrección.
Es harto molesto, de cualquier modo, ir diciendo u oyendo interjecciones –siempre inoportunas, siempre pueriles–, sobre todo cuando hoy ni siquiera las usamos de nuestro idioma, sino decimos, como los estadounidenses y los perros: ¡Guau!
V, 5, 31. Por regla general, en la mesa no tomaremos en las manos ni tocaremos otra comida que el pan destinado para nosotros. Respecto de las frutas, jamás las despojaremos de su corteza sino por medio del tenedor y el cuchillo; absteniéndonos de servir y de comer aquellas que para esta operación necesitan de tomarse en las manos, las cuales vienen comunmente á la mesa tan sólo a constituir fuentes de adorno, ó á contribuir á la belleza de otras fuentes.
Gran abundancia de frutas habría en Caracas en el siglo XIX, cuando las selvas no estaban devastadas del todo, para que las de cierta corteza fueran “fuentes de adorno” y sólo se consideraran comestibles las despellejables con tenedor y cuchillo. A mano o no, hoy no estamos para discriminar las encarecidas frutas y mucho menos para ponerlas de adorno.
V, 5, 41. Jamás bebamos licor o agua, cuando tengamos aún ocupada la boca con alguna comida.
Se nos niega el placer de pasar con líquido la comida, tan satisfactorio por un lado, pero tan propio de escena de uno que ha pasado tanta hambre y sed en el desierto, en la errancia, en un barco, que no tiene tiempo para separar estos dos modos de engullir.
V, 8, 16. Cuando no nos sea bien conocido el grado de instrucción de la persona con quien hablamos, guardémonos de introducir en la conversación citas ó alusiones históricas, de explicarnos en términos científicos ó artísticos, de dar por hecho que aquella ha leído una determinada obra, y sobre todo de dirigirle preguntas de este género que acaso no pueda satisfacer, y la hagan pasar por la pena de poner de manifiesto su ignorancia.
Cuánta pena no he pasado yo cuando ciertas personas insisten en hablarme de películas de moda, y de sus actores y divas. “¿No la has visto?”, me dicen asombrados, y noto en sus ojos que pronto se arrepienten de haberme abochornado y que lamentan en secreto mi ignorancia.
VI, 1, 12. El magistrado que, prevaliéndose de la autoridad que ejerce, atropella los fueros de la decencia y de alguna manera ofende la dignidad de las personas que ante él se presentan, abusa vil y torpemente de su posición, hace injuria á su propio ministerio, y manifiesta además una educación altamente vulgar y grosera.
De un venezolano a otros, del señor Carreño a los magistrados actuales de su patria.
Notas:
2 ¿Será coincidencia que Don Juan representa justamente el tipo hispánico?
3 “Es, Jaime, el texto más ático que he escrito” le dijo Alfonso Reyes en 1959 a Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública por segunda vez a propósito de la publicación masiva de la Cartilla moral a instancias del INI. Cf. Alfonso Reyes, José Luis Martínez, Una amistad literaria, Correspondencia 1942-1959, Rodrigo Martínez Baracs y María Guadalupe Ramírez Delira (editores), Fondo de Cultura Económica, México, 2018, p. 35, nota 40.
David Noria (Ciudad de México, 1993) estudió Letras Clásicas en la UNAM y griego moderno en la Universidad Aristotélica de Tesalónica.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: March 20, 2019 at 10:00 pm