Género y la aventura de vivir
Adriana Díaz Enciso
Identifíquese usted
Recientemente, al inicio de un taller en línea a través de Zoom, escuché, consternada, a una de las organizadoras “invitarnos” a poner junto a nuestro nombre en la pantalla el pronombre con que nos identificábamos. El taller, he de aclarar, no tenía nada que ver en lo absoluto con cuestiones de género.
Me rehusé a aceptar la propuesta. Un par de personas me aleccionaron: el propósito de esa invitación que no lo era (tema al que volveré más adelante), me dijeron, era ser “incluyentes” y recordarnos que “el género es un constructo social”.
Responder con la debida hondura habría significado una discusión larguísima. Me limité a decir que si ese iba a ser el cariz del taller prefería saberlo, para retirarme. Se cerró el tema y me quedé, aunque no muy contenta. La incomodidad, sin embargo, no era tanta como para impedirme advertir el elemento cómico de la situación: de los trece participantes, todas las mujeres se “identificaban” como “ella” y todos los hombres como “él”, con la sola excepción de una persona —mujer—, que se sentía tan a sus anchas con el pronombre “ella” como con “they”, el pronombre neutro en inglés. Ya me estaba imaginando el sketch de Monty Python. Pero señalar el absurdo no habría aligerado las cosas. Es bien sabido que una de las primeras víctimas del dogma ideológico es el sentido del humor.
No había escrito sobre el tema porque me parecía una batalla perdida. Sin embargo, la supuesta invitación a aclarar que, como mujer, me considero una “ella” me hizo darme cuenta de que es hora de hablar. El silencio, bien lo sabemos, es cómplice, y yo no quiero ser cómplice de esto.
Durante años, el proceso de ingeniería social que se ha ido extendiendo bajo la excusa del respeto a los derechos humanos de individuos de todas las sexualidades e identidades de género me ha perturbado sobremanera. No había escrito sobre el tema porque me parecía una batalla perdida. Sin embargo, la supuesta invitación a aclarar que, como mujer, me considero una “ella” me hizo darme cuenta de que es hora de hablar. El silencio, bien lo sabemos, es cómplice, y yo no quiero ser cómplice de esto.
Está por demás decir que reconozco, respeto y defiendo los derechos de todos los seres humanos, cualquiera que sea su género o sexualidad; que soy consciente de los prejuicios, discriminación, violencia e injusticias de que han sido víctimas a lo largo de la historia y en nuestros tiempos las personas cuya sexualidad o identidad de género no son convencionales, y que estoy en contra de esa discriminación y esa violencia. Reconozco y respeto la necesidad de todo ser humano de explorar, cuestionar, definir y afianzar su identidad, de género o de cualquier otro tipo, y sé que cuando se es víctima de prejuicio y violencia, formar comunidades donde se encuentren apoyo, respeto y solidaridad mutuos resulta vital. Entiendo que tanto la disforia de género como la intersexualidad y la transexualidad existen, que su existencia debe ser reconocida, y que ninguna persona tiene porqué ser interpelada con un apelativo que no le representa. Estoy de acuerdo en dirigirme a una persona según su pronombre neutro si así lo desea.
Con lo que no estoy de acuerdo es con que se impongan las reglas de una comunidad equis sobre otros merced a una nueva moral surgida de un concepto rígido y punitivo de la corrección política. Cuando se nos “invita”, en una situación que nada tiene que ver con cuestiones de género, a indicar con qué pronombre nos identificamos (y sucede cada vez más a menudo en cualquier área de la vida cívica), en realidad se nos está imponiendo, a la gran mayoría de la sociedad, que pretendamos estar de acuerdo con que aceptar nuestro sexo biológico como un hecho objetivo es una cuestión subjetiva y social.
Una de las áreas en que dicha imposición es más ostensible es la insistencia en la modificación del lenguaje a últimos tiempos. Por supuesto, el lenguaje está vivo, cambia y, como vehículo de comunicación humana, sus transformaciones tienen un origen social. No obstante, vale la pena recordar que el complejo proceso de la evolución del lenguaje es gradual y orgánico. Su transformación no puede imponerse desde una agenda política, notoria por la forma en que adjudica cada vez más carga ideológica a toda el área de la lengua que se refiere al sexo y al género.
Aunque el porcentaje de personas que nacen con ambigüedad genital es mínimo, hoy día se suele hablar de “asignación de sexo” con un sesgo desaprobatorio, como si se tratara de una malévola forma de opresión; como si la diferenciación sexual no fuera parte de la naturaleza humana, al igual que lo es en una multitud de otros animales, e incluso plantas y flores.
Por ejemplo, aunque el porcentaje de personas que nacen con ambigüedad genital es mínimo, hoy día se suele hablar de “asignación de sexo” con un sesgo desaprobatorio, como si se tratara de una malévola forma de opresión; como si la diferenciación sexual no fuera parte de la naturaleza humana, al igual que lo es en una multitud de otros animales, e incluso plantas y flores.
En los casos más extremos, los partidarios de esta reconfiguración artificial de la humanidad llegan a las conclusiones más descabelladas. Veamos como muestra la extraordinaria definición de disforia sexual de la organización Mermaids en el Reino Unido (las cursivas son mías): “el sentimiento incómodo que tienen algunas personas cuando su género es distinto del que les fue dado al nacer”. No el sexo con que nace una persona, sino el que otros le dan. Continúan: “Cuando naces, se decide si eres niño o niña con base en la apariencia de tu cuerpo”, o: “Después de todo, nuestro género es decidido por otras personas cuando nacemos”. Por arte de magia, los cromosomas sexuales, que están en cada una de nuestras células, se han convertido en la mera manifestación de una costumbre.
Mermaids es una organización con considerable peso en el Reino Unido. No ajena a la controversia, es receptora sin embargo de importantes donativos, y se adjudica la capacidad de aconsejar a los médicos a referir a niños con disforia sexual a clínicas que practican la intervención médica a temprana edad.
A la negación de la realidad objetiva de la diferenciación sexual humana obedece también el abuso del verbo “identificarse” (“indique con qué género se identifica usted”), y el que el nuevo y poco elegante verbo transicionar sea ya de uso corriente incluso entre niños pequeños. En lo que, en el mejor de los casos, es un confuso intento de llamar la atención sobre la compleja y dolorosa experiencia de las personas que experimentan la disforia de género o nacen con ambigüedad sexual, así como sobre su injusta marginación social, los gendarmes de la corrección política inflan la prevalencia del fenómeno, como si la excepción fuera la norma, pretendiendo así imponer sobre hombres y mujeres, sin consenso, la obligación de identificarnos públicamente con un sexo u otro.
El asunto es grave, en tanto que esta persecución lingüística va de la mano de prácticas sociales basadas en supuestos, y cuya pretendida observancia de los derechos humanos es —en ciertos casos; no en todos, matizo y aclaro—, más que dudosa. Adjudicar a las personas que cuestionan la nueva moral los calificativos “reaccionaria”, “conservadora”, “transfóbica”, “histérica de derechas” o incluso “de extrema derecha” es una descalificación a priori que aborta cualquier posible intercambio sensato de ideas. Dicha intolerancia es una sonora señal de alarma.
Adjudicar a las personas que cuestionan la nueva moral los calificativos “reaccionaria”, “conservadora”, “transfóbica”, “histérica de derechas” o incluso “de extrema derecha” es una descalificación a priori que aborta cualquier posible intercambio sensato de ideas. Dicha intolerancia es una sonora señal de alarma.
Recientemente, la autora J.K. Rowling fue acusada de ser transfóbica por expresar en Twitter preocupaciones absolutamente válidas, al cuestionar el que se hable de “gente que menstrúa” en lugar de decir “mujeres”, y objetar el despido de la investigadora Maya Forstater de su lugar de trabajo por decir que las mujeres trans no pueden cambiar su sexo biológico.
Podemos estar de acuerdo o no con la opinión de Rowling o de Forstater, pero negar que las suyas son preocupaciones legítimas y dignas de debate es signo no solamente de pronunciada intolerancia, sino de esa negación intrínseca de la realidad a la que aludía hace un momento, pues estamos hablando, es necesario insistir, no de una realidad política o social —eso viene después—, sino de la realidad biológica de la diferenciación sexual en el ser humano.
Vivir duele
Ser humanos conlleva conflicto: tenemos conciencia, nos sabemos mortales, y eso es solo para empezar. Como individuos podemos hacer con nuestra humanidad lo que queramos, o lo que podamos (a menudo se trata de una imperfecta mezcla de ambas cosas), pero nuestro viaje será mucho más accidentado si nos negamos a aceptar algunas realidades básicas: que el sol alumbra de día, por ejemplo, y con la noche llega la oscuridad. Que algún día moriremos. Que los seres humanos nacemos con dos pies, dos manos y dos ojos, salvo escasas excepciones, y que nacemos con sexo masculino o femenino, salvo también algunas excepciones en que dicha diferenciación sexual no es clara. Esto último no es una imposición social. Es un hecho biológico. Las personas de sexo femenino menstrúan. Se llaman mujeres y, como Rowling señala, refutar este hecho contribuye a la negación de las mujeres en una sociedad global descoyuntada y ensangrentada por la misoginia y la violencia contra la mujer.
Podemos elegir cambiar de género. Podemos ser una mujer que se identifica como hombre y, pese a ello, menstrúa. En dicha situación hay, sin duda, conflicto. No es mi intención minimizarlo, pero sí me pregunto por qué en los tiempos que corren nuestra capacidad de afrontar los trances de nuestra vida individual sin pasarle la cuenta a otros es cada vez más pequeña. Ser trans, persona no-binaria, o cualquier otro tipo de variante de género, es ante todo –o debería serlo– una decisión personal que se toma a partir de un conflicto con el sexo biológico con que se nace o con las expectativas sociales respecto a nuestro género. Ahí, en este conflicto, o cualquier otro de dicha envergadura, empieza la aventura de una vida, una aventura que no puede emprenderse si nos negamos a tomar la realidad como punto de partida e insistimos en encubrirla, en tergiversarla o en tratar de forzar al mundo entero a adecuarse a la naturaleza de nuestro conflicto mediante la vigilancia policiaca del lenguaje. Si elegir el género con el que queremos vivir esa aventura es una expresión de nuestra libertad, hay que encarnar esa libertad admitiendo las paradojas, reveses y limitaciones del viaje, como la encarnan muchas personas todos los días por los motivos más diversos.
La realidad, sobra decirlo, no es necesariamente a nuestro gusto. A pocos nos es fácil, por ejemplo, aceptar nuestra mortalidad y la de la gente que amamos. O aceptar envejecer. O no poder tener hijos. Hay quien nace con terribles enfermedades congénitas, quien queda huérfano en la infancia, o quien nace en una familia donde es víctima de abuso o del odio de sus padres. Todo doloroso. Otras personas tienen disforia sexual, o nacen intersexuales. Doloroso también. ¿Pero vamos a cambiar el lenguaje de toda la humanidad para que marche a nuestro paso?
El elemento trágico de la vida existe de por sí, pero siempre se vuelve más cruento cuando, en nuestro comprensible deseo de que las cosas fueran de otra forma, pretendemos habitar una realidad paralela hecha a nuestra medida.
Yo acuso
Peor aún, ¿vamos a acusar a quien quiera que nos recuerde la existencia de realidades objetivas de crímenes por odio? Leamos por favor la aclaración de J.K. Rowling en su página web sobre sus comentarios en Twitter, y veremos que la acusación de ser transfóbica en su contra es insostenible.
La intolerancia de que hablo alcanza también a las personas que interrumpen su transición, social o médica, para regresar al sexo con que nacieron. Tal es el caso de Charlie Evans, fundadora de la Detransition Advocacy Network. Evans se ha atrevido a hablar, desde su experiencia, del adoctrinamiento y coacción presentes en el activismo más extremo en cuestiones de género. Es una mujer valiente. A cambio de su valentía ha recibido amenazas de muerte y de violación. Ha sido acusada también de ser transfóbica y, al igual que Rowling, de ser “TERF”, nuevo y elaborado epíteto que significa (según sus siglas en inglés), feminista radical trans-excluyente.
Evans se ha atrevido a hablar, desde su experiencia, del adoctrinamiento y coacción presentes en el activismo más extremo en cuestiones de género. Es una mujer valiente. A cambio de su valentía ha recibido amenazas de muerte y de violación. Ha sido acusada también de ser transfóbica y, al igual que Rowling, de ser “TERF”, nuevo y elaborado epíteto que significa (según sus siglas en inglés), feminista radical trans-excluyente.
Los argumentos de Evans son no solo testimonio desde su propia experiencia, sino que constituyen un llamado de atención sobre los derechos humanos que están siendo violados ante nuestros ojos en el nuevo clima de confusión imperante entre la deseable inclusión, sin prejuicio y con equidad, de personas de cualquier género en la vida social, y una quimérica metamorfosis de la condición humana. Evans advierte que el tratamiento hormonal en la pubertad frena el desarrollo del cerebro, que el invasivo tratamiento hormonal y/o quirúrgico que es practicado en cada vez más personas, muy jóvenes y, a menudo, vulnerables, ofrecido como remedio para un conflicto de identidad, refuerza el odio por el propio cuerpo, y ofrece testimonio de la gran cantidad de personas que se arrepienten de haberse sometido al proceso de transición y que ahora están siendo silenciadas. “Esta es una generación de conejillos de indias”, afirma. Vale la pena leer sus ponderadas declaraciones, de las que extraigo a continuación una cita que debería devolvernos la sobriedad:
Esta no es la única forma en que los cuerpos femeninos son alterados por el escalpelo en un intento de adecuarlos. En el mundo se cometen enormes violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas de esta forma, aunque pocas son fomentadas, apoyadas e incluso autorizadas por servicios de salud y escuelas y política gubernamental. Sospecho que ésta es la única violación de este tipo que es celebrada como progresiva y liberal. Es por esto que resulta tan aterradora.
Evans ahonda luego en el tema del adoctrinamiento en las escuelas, donde, dice, el “feminismo” que se enseña es que “si no te sientes como mujer, no eres una mujer, porque ser mujer o niña es un sentimiento dentro de tu cabeza”. Es decir: hoy día, cualquier niña, niño o adolescente que no se identifique con los estereotipos de género convencionales es “diagnosticada” de inmediato como transgénero.
La de Evans es solo una de las muchas voces en el mundo que cuestionan la institucionalización del diagnóstico de transexualidad en niños y adolescentes, incluyendo a pediatras preocupados por el carácter experimental de los procedimientos de “cura”, y por la creciente presión ejercida sobre los médicos de diagnosticar como transgénero a menores por miedo a la ofuscada aplicación de las leyes antidiscriminatorias. Abundan los movimientos y sitios web que objetan la transición, social y/o médica, de niños, la introducción de la “identidad de género” en programas escolares y las nuevas políticas y legislaciones basadas no en la realidad biológica de la diferenciación sexual, sino en ideas subjetivas de género.
A este respecto, Transgender Trend se pronuncia “en contra de la imposición de una ideología adulta y la intervención médica en los niños”, y hace “un llamado a una revisión ética de la intervención médica experimental en los cuerpos sanos de niños y jóvenes”. ¿Realmente puede alguien tachar estas preocupaciones de ilegítimas? Sin embargo, las personas que se atreven a manifestarlas son sistemáticamente acusadas en los medios sociales de crímenes por odio o de transfobia, y a menudo reciben amenazas.
En el Reino Unido ha sido notable la renuncia del Dr. Marcus Evans (sin parentesco con Charlie), quien renunció a su puesto como miembro del Consejo de la clínica Tavistock de atención a cuestiones de identidad de género, en la cual considera que se acelera el proceso de dramáticas intervenciones médicas en niños a menudo vulnerables (en particular con historias de trauma, rasgos de autismo o influenciados por las redes sociales), y acusa a la institución de haber empezado a confundir a los pacientes con clientes que exigen un procedimiento, esperan recibirlo sin importar las consideraciones éticas médicas, y a quienes hay que satisfacer. Afirma que la clínica Tavistock ha ignorado reportes que constatan la incidencia de daño autoinfligido o tendencias suicidas en menores sometidos al proceso de transición. (La incidencia de dichas tendencias, o del suicidio en sí, por cierto, suele ser ignorada por un activismo furioso que utiliza a menudo el chantaje de que si no se realiza una intervención médica temprana en menores que muestran signos de disforia sexual, la persona terminará quitándose la vida.)
El personal de la clínica Tavistock, afirma el Dr. Evans, ha sido objeto de este tipo de chantaje, además del ya conocido de ser acusados de crímenes por odio si manifiestan preocupación. Miembros del personal que expresan su desacuerdo con los procedimientos de la clínica han recibido amenazas de despido. La declaración de renuncia del Dr. Evans es tan triste como escalofriante. En ella afirma que la clínica Tavistock “ha sucumbido a la idea de que la transición es una meta en sí misma, separada del bienestar de niños y niñas individuales que ahora están siendo utilizados como instrumento de una campaña ideológica.” En los últimos tres años, alrededor de 40 personas han renunciado a su trabajo en la clínica por motivos de conciencia. En sus reportes hablan del daño que consideran se les ha infligido a muchos menores, de la renuencia de la clínica a escuchar sus preocupaciones, y también de la tendencia de algunos de los padres y madres de los pacientes a insistir en acelerar el proceso de transición motivados por la homofobia —prefieren tener una hija o un hijo trans y hetero que un hijo gay.
Tenga su etiqueta
Del otro lado de la polémica están gentes y organizaciones como Stonewall, la cual aconseja a la población en general a convertirse en “aliada de la gente no-binaria” mediante recursos como el siguiente: “preséntate con tu nombre y tu pronombre”. Como pude constatar en el taller en línea que menciono al inicio de estas páginas, el consejo está siendo adoptado con creciente docilidad.
El tema de uno de los paquetes de educación en casa para alumnos de primaria que Stonewall ha ofrecido durante el confinamiento debido a la pandemia es Frida Kahlo. Entre la información proporcionada sobre la artista, incluyen la siguiente frase. “Frida era bi y tenía novios y novias.” Me pregunto qué importancia tiene esa información para niñas y niños de primaria, qué importancia tiene, en realidad, la vida íntima de una persona como tarjeta de presentación para apreciar su obra, y me pregunto también si Stonewall crea paquetes educativos sobre artistas heterosexuales, clarificando que los hombres tienen novias y las mujeres, novios. Lo dudo.
Celebro también que todas las personas cuya identificación de género y orientación sexual difieren de la norma vivan de acuerdo a su propia identidad y orientación, pero me asombra la ceguera con que algunas personas (matizo de nuevo: no todas) en la comunidad LGBT+ (y perdonen si no logro mantenerme al día con las iniciales que se van añadiendo) insisten en imponer su visión del mundo como una verdad universal…
Sé que muchas personas trans son felices y se sienten liberadas por la decisión adulta de someterse a un proceso de transición, sea social o médico, de lo cual me alegro. Celebro también que todas las personas cuya identificación de género y orientación sexual difieren de la norma vivan de acuerdo a su propia identidad y orientación, pero me asombra la ceguera con que algunas personas (matizo de nuevo: no todas) en la comunidad LGBT+ (y perdonen si no logro mantenerme al día con las iniciales que se van añadiendo) insisten en imponer su visión del mundo como una verdad universal, provocando de hecho dolorosas rupturas dentro de su propia comunidad, y me alarma sobremanera que instituciones médicas y educativas se dejen llevar de la mano, amenazando con arruinar el desarrollo infantil por la imposición de una ideología adulta, e ignorando que la adolescencia es una etapa conflictiva de la vida, y que la confusión sobre la propia identidad es un elemento natural de la misma.
¿Incluyente, esta nueva política de género? Desde mi punto de vista, es todo lo contrario: en lugar de aceptar la ambigüedad y el espacio de incertidumbre común a toda experiencia humana profunda, insiste en clasificar, etiquetar, ponerle un nombre a cada variación de esa experiencia. No sé cómo sus promotores no se han dado cuenta de que el desfile interminable de iniciales tras las siglas LGBT habla en sí mismo de la imposibilidad de apresar y etiquetar la singularidad de cada vida humana, y tampoco entiendo cómo quienes creen en la transición como la única “cura” de la disforia sexual no advierten que a menudo están reforzando los estereotipos de género que habría de suponerse que rechazan, y que son frecuentemente la causa misma del conflicto.
Negar nuestra singularidad como individuos y nuestra realidad biológica apoyándonos en el “progreso” científico, normalizando el sometimiento a agresivas intervenciones médicas que deberían reservarse para los casos en que genuinamente se trate de salvar vidas, es, diría yo, un tema digno de debate. No tengo espacio aquí para enumerar los efectos secundarios de dichas intervenciones, muchos irreversibles, entre los que se cuentan la esterilidad y la dificultad o, en algunos casos, imposibilidad de una vida sexual satisfactoria, por no hablar de la mutilación y la necesidad de personas sanas de tomar medicamentos de por vida. Añado solamente que cuando esta “solución” se presenta como panacea a gente muy joven, a menudo vulnerable y que está sufriendo, estas personas son lanzadas a la pesadilla de una vorágine hormonal que acentuará el conflicto. A muchas de estas personas se les está negando el derecho de conservar su espacio emocional y psicológico para explorar su sexualidad y su identidad, incluyendo su dolor y su conflicto, ya se trate de genuina disforia sexual o de confusión. El dolor y el conflicto son parte inherente de crecer, de madurar. Esta otra básica realidad humana no se resuelve con avances científicos, mucho menos con una “solución” inescrupulosa en gran cantidad de casos apoyada en nuevos dogmas, los cuales a su vez suscitan avalanchas de palabras en círculos académicos ávidos por catalogar todo lo humano, volviendo el ciclo interminable.
Escuchemos, sí, a todas las personas trans que tienen una vida mejor tras haber tomado su propia decisión, pero hay que escuchar también a aquellas para quienes el cambio de sexo no resolvió el problema existencial; para quienes lo volvió peor, y a quienes han visto su juventud destruida tras ser conducidas, merced a adoctrinamiento o coacción, a un limbo cruel en aras de una nueva moralidad, no menos intolerante, arbitraria o ciega que la que castiga la homosexualidad o el sexo premarital. Los ataques de que son objeto quienes se atreven a alzar la voz poco tienen que ver con un llamado al respeto de los derechos humanos universales. Lo que yo veo es división, un método inhumano de taxonomía, dogmas, intolerancia y una negación elemental de la vastedad de matices de la experiencia humana.
Mundo feliz
¿Cómo llegamos aquí? Vale la pena preguntárnoslo, y recordar que eso que ahora llamamos “fluidez sexual” ha existido siempre. La diversidad sexual, la ambigüedad y las contradicciones han sido, siempre, parte de la experiencia humana. La moral en torno a la sexualidad cambia según la época o el entorno. Por desgracia, la moral imperante en muchas sociedades ha condenado históricamente la sexualidad que transgrede las normas o se opone al estereotipo de género, y poner un alto a esa condena, a los prejuicios y violencia con que se castiga la diversidad es imperativo, al igual que reconocer que todas las personas, cualquiera que sea su identidad de género o sexual, forman parte integral de la sociedad. Por otro lado, la búsqueda de un pronombre neutro en los idiomas en que no existe tampoco es nueva. Esa búsqueda había obedecido hasta ahora, por un lado, al problema gramatical del sujeto indeterminado en algunas lenguas; por otro, a la lucha por librar al lenguaje de sus connotaciones patriarcales. Hoy día el pronombre neutro tiene más que ver con la búsqueda de una forma de dirigirse a las personas que no sienten que las definan la categoría de “hombre” ni la de “mujer”. Me parece, por supuesto, válido que decidan cómo quieren ser interpeladas.
Sin embargo, la nueva moral va más allá de este reconocimiento de los más obvios derechos. Lo que sus promotores quieren es, por un lado, imponer sobre todas las personas la obligación de identificarnos. Por el otro, se empeñan en prometernos que, si no nos gusta lo que somos, podemos adquirir un nuevo ser. Dicha promesa es un producto de la sociedad de consumo. Cambiamos de sexo simplemente porque, ahora, podemos, al menos en apariencia. Las serias consideraciones de cuándo un cambio semejante es verdaderamente imperativo para la calidad de vida de una persona se califican de obsoletas y retrógradas con creciente velocidad, y la transición se anuncia como la varita mágica que convertirá nuestros sueños en realidad, el paraíso de la elección entre posibilidades infinitas. Indagar en la fractura existencial que permite que una sociedad acepte como liberador un grado considerable de violencia hacia el propio cuerpo, se nos dice, no es permisible. Pensar, si lo que pensamos es distinto al nuevo dogma, es considerado un crimen. Hemos llegado tan lejos en la fantasía de esta nueva utopía que nos creemos capaces de abolir el sexo masculino y femenino. Ya no son relevantes; ser hombre o mujer, en la imaginación de los nuevos legisladores morales, se reduce a un mero accidente de genitalidad natal irrelevante, y la identificación con el mismo a una simple cuestión de elección. ¿Y qué va a pasar mañana, cuando decidamos que no nos identificamos como seres humanos, sino como robots?
Si esta pregunta les parece descabellada, les pido que se detengan a considerar cuánto de lo que ahora sucede en instituciones médicas y educativas parecía descabellado ayer, y los extremos a que hemos llegado en el área de la ingeniería genética o la experimentación con la fertilidad y reproducción humanas, por no hablar de nuestra adicción tecnológica. Todo en aras de una utopía.
Hace un par de años releí Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Cuando lo leí por primera vez debía tener 19 años. Entonces me causó una profunda impresión la descripción de ese mundo de siniestra complacencia con un sistema totalitario que obliga al individuo a acatar un concepto fijo de la felicidad. Afortunadamente, pensaba, dicho mundo parecía pertenecer al reino de la ciencia ficción.
Mi relectura más de tres décadas después fue mucho más perturbadora. Si bien ya no me parece una obra de grandes méritos estrictamente literarios, estos son sustituidos con creces por la exactitud de las predicciones de Huxley. De muchas formas habitamos ya ese mundo feliz. Mostrar inconformidad ante la imposición de las nuevas normas, renuencia a consumir el soma de la felicidad obligatoria, o hacer pública cualquier crítica al condicionamiento social presente es cada vez más mal visto, mientras que nos describimos libres en un estado de alienación nunca antes experimentado en la historia, y la ingeniería social sigue rampante su curso.
Así como los habitantes de la novela de Huxley son incapaces de darse cuenta de que su utopía se ha convertido en distopía, en el clima actual de una corrección política disociada de la esencia de la condición humana y afanada en fragmentarla, con preocupantes tendencias policiacas, parecemos no darnos cuenta de que nuestra invocación de la libertad está produciendo, paradójicamente, la limitación de nuestra experiencia.
A finales de la década de 1980, cuando dejé mi Guadalajara natal para irme a vivir al entonces D.F., buena parte de mi formación capitalina se dio en el famoso Bar 9 en la Zona Rosa, un bar gay que los jueves abría sus puertas a gente de cualquier inclinación sexual para presentar conciertos y performances. Ahí conocí gente gay, transexual, travestis, y heterosexuales también. Ni entonces ni ahora ha cruzado jamás por mi cabeza la idea, ni el impulso en mi corazón, de tratar con la gente según su “casta”, sexual ni de ninguna otra índole. Yo me comunico con individuos, no con la etiqueta que traigan pegada, si es que la traen.
Tengo muchos amigos gay. A un par de amigos muy queridos los perdí en esa otra pandemia, la del sida. Tengo algunas amistades de quienes, si tuviera la absurda obligación de describir sus tendencias, diría que son bisexuales. A finales de la década de 1980, cuando dejé mi Guadalajara natal para irme a vivir al entonces D.F., buena parte de mi formación capitalina se dio en el famoso Bar 9 en la Zona Rosa, un bar gay que los jueves abría sus puertas a gente de cualquier inclinación sexual para presentar conciertos y performances. Ahí conocí gente gay, transexual, travestis, y heterosexuales también. Ni entonces ni ahora ha cruzado jamás por mi cabeza la idea, ni el impulso en mi corazón, de tratar con la gente según su “casta”, sexual ni de ninguna otra índole. Yo me comunico con individuos, no con la etiqueta que traigan pegada, si es que la traen. La exploración de mi propia identidad, y no nada más sexual, se ha desarrollado desde esa misma perspectiva de la aventura humana como una de fascinante complejidad, susceptible también a muchas fuentes de conflicto y dolor; una aventura marcada por la incertidumbre inherente a estar viva, en la que la curiosidad por el otro y por una misma marcan la pauta de la comunicación, y en la que el anhelo constante es la libertad. No catalogo a mis amigos como “heterosexuales”, “gays” o “bisexuales”. Nunca estoy pensando en eso cuando hablo con ellos. Son todos, todas, individuos con una historia propia, y con eso me basta.
Claro está que entiendo que los humanos tendemos a asociarnos con quienes tenemos algo en común, y que en el caso de las minorías sexuales unirse y hacer frente común ha sido una necesidad, para hacer frente al aislamiento, a los prejuicios, a la injusticia, a la violencia, y también para compartir experiencias. Lo entiendo y lo respeto. Entiendo la necesidad humana de las cofradías.
Entiendo también sus riesgos, y la intolerancia es uno de ellos, al igual que el dictado de normas arbitrarias. Una de ellas, creo, es la tendencia actual de catalogar la experiencia de la sexualidad.
Clasificar, etiquetar, encasillar. Como si eso fuera a volver la experiencia humana más dúctil, más fácil de negociar; como si así fuéramos a salvar el obstáculo de tener que aprender a vivir y a madurar como individuos a partir de lo real, asumiendo una responsabilidad propia. El sacrificio a cambio de esta falsa seguridad es el de la libertad humana misma, el de la aventura humana, el de la maravilla de su diversidad. ¿Qué no se trataba precisamente de defender la diversidad? ¿Por qué hemos de obedecer al capricho de intentar borrar del mapa al hombre y a la mujer (de nacimiento), para sustituirlos con un sinfín de nuevas categorías? Si a quienes somos críticos de esta imposición se nos esgrime como su motivo el que el género es un constructo social, yo afirmo que la actual taxonomía de la experiencia sexual humana es el constructo social por excelencia.
La imaginación
Una de las películas más memorables de mi juventud es Fanny y Alexander, de Bergman. La vi cuando fue estrenada, en 1983. El filme entero es poesía pura, pero una de las escenas más fascinantes es aquella en que Alexander conoce al misterioso Ismael, un ser andrógino dotado de una extraña clarividencia. Creo que fue entonces que entendí que la ambigüedad sexual puede ser perturbadora pero también hermosa, un puente de acceso a algo situado más allá de la conciencia mundana de ser humanos, la posibilidad de aventurarnos en el reino de lo inclasificable, de lo no definido, de lo que no podemos circunscribir ni apresar, de lo que escapa a todo intento de fijar, y matar con la fijeza.
En muchas culturas el andrógino ha representado la integración de los contrarios, la totalidad, la unidad generativa y divina. En la cultura moderna, innumerables artistas y personajes han encarnado ese ideal de unidad, el anhelo de sanar nuestra naturaleza escindida o, simplemente, la fascinación de la ambigüedad. Se me viene a la cabeza David Bowie, pero por supuesto los ejemplos abundan. Que haya individuos decididos a vivir su vida encarnando dicha ambigüedad, o personas intersexuales orgullosas de la misma me parece algo que ha de ser celebrado y que nos enriquece a todos. ¿Por qué limitar el espacio de esa experiencia estableciendo fronteras? ¿Por qué intentar institucionalizar el estado de excepción, con el aparato de vigilancia y normativas que conlleva toda institucionalización, y que constituyen el principio del anquilosamiento? En mi opinión, dicha institucionalización no es solamente una amenaza a la libertad que alegamos buscar, sino que incluso establece la imposibilidad de la transgresión.
O pensemos en el Orlando de Virginia Woolf. No falta quien diga que es una novela ‘trans’, y yo pregunto: ¿de verdad? ¿Es que nuestra apreciación de la literatura ha descendido a estos niveles de la más burda literalidad? No dudo que haya que personas trans que la lean y se identifiquen con el personaje protagonista, participando de ese viaje imaginativo desde la perspectiva de su propia realidad, y qué bueno. Lectoras y lectores podemos identificarnos por muchos motivos con los personajes de los libros, y dicha identificación es capaz de ampliar y enriquecer nuestra experiencia. Sin embargo, la manera más letal de anular dicho enriquecimiento es reducir una obra literaria a una etiqueta. ¡Y con Virginia Woolf!, maestra de la ambigüedad, de los matices infinitos, de la sutileza y del fluir incontenible de lo que ocurre en el espíritu humano.

Cuando Orlando despierta y se da cuenta de que se ha convertido en mujer, después de haber protagonizado alrededor de la mitad de la novela como un hombre, lo que descubre no es que es posible escapar del sexo biológico para habitar el opuesto, sino que no hay opuestos; que el espíritu y el intelecto humanos no tienen sexo (idea que le era cara a Woolf); que existen los individuos, destinados a indagar en las fronteras de lo que significa ser hombre o mujer, ese principio de realidad biológica que Woolf nunca pretendió negar.
El cambio de sexo en Orlando, nos dice Woolf, “no hizo nada en lo absoluto para alterar su identidad.” Su larga vida consiste en la aventura de desentrañar, con curiosidad, humor, ironía y permanente asombro, la complejidad infinita de la vida humana y de la naturaleza. Orlando es una persona. Es esta conciencia, esta afirmación absoluta de su humanidad, lo que permite que su transformación ocurra “sin dolor”. Si es hombre y luego mujer, si vive cuatrocientos años cruzando el límite en su androginia una y otra vez, es en la constatación de la maleabilidad del ser; de la posibilidad de serlo todo, de jugar, con deliciosa ligereza, tanto con los innegables rasgos físicos de la sexualidad como con las características sociales de nuestra identidad.
Consideremos la escena en que Orlando conoce a Sasha, la princesa rusa, y en un principio, mientras la observa patinar y se enamora de inmediato, no sabe si se trata de un joven o una chica. La ambigüedad aquí es un holgado espacio para la curiosidad y el desprejuiciado embeleso. Esa criatura que patina con tal gracia es, simplemente, un ser. Catalogarla equivaldría al más pueril asesinato.
Esta novela está muy lejos de ser únicamente una exploración de la maleabilidad de género: explora también el misterio del amor; el peso, el significado y, a menudo, el absurdo de la historia y las costumbres, y la maleabilidad del tiempo (y espero de verdad que nadie piense que porque Orlando vive 400 años ésta es una novela que promueve la inmortalidad). La novela es además un festín de los sentidos, y a medida que avanzamos por sus páginas entendemos que el cambio de género, y el género en sí, son lo de menos. Por eso es un libro tan liberador. Por encima de todo eso, el tema recurrente de la novela es la literatura. La poesía, la inspiración, la búsqueda del elusivo ganso salvaje de la creación. La única fidelidad verdadera de Orlando es hacia la literatura —pese a que ésta es una amante esquiva que nunca se le entrega deveras— y hacia la naturaleza. Es por esta fidelidad que es un espíritu libre de toda restricción social, y que logra escapar también al yugo del tiempo. Al escribir esta “biografía”, Woolf nos recuerda que la vida humana es compleja, rica en situaciones sexual y moralmente ambiguas. Es también una deliciosa parodia de las convenciones de lo que son un hombre y una mujer, las diferencias entre los sexos, cómo la sociedad cataloga a la persona según las ropas que viste. Orlando salta ligeramente sobre todo eso. No es una mujer trans, sino que es hombre y mujer; cambia constantemente, como un camaleón, para entender y gozar la experiencia enriquecedora de los dos sexos, alcanzando así en esta novela el ideal andrógino de la unidad.
Ni el personaje ni su autora le dedican más atención a esta peculiaridad de la que le dedican a la vocación literaria, a la vanidad de autores y poetas, o al canto de amor a Londres, en todas sus manifestaciones a través de los siglos. Orlando no se pregunta nada más qué son el sexo y el género: su cuestionamiento existencial toca también a la naturaleza, y a la naturaleza de la crueldad y de la belleza; al amor, a la amistad, la civilización, el anhelo, la patria, las complejas transacciones entre los escritores y “el espíritu de la época”, el significado mismo de la vida, y todos estos cuestionamientos apuntan hacia el más importante: la verdad.
En cuanto al cuestionamiento político de la sociedad, Woolf apunta en este libro certeramente a la desigualdad entre los sexos, a esa forma de injusticia y de opresión que le preocupó siempre, como mujer. Woolf no era una autora trans, pero sí una feminista que abogaba fieramente por la verdadera igualdad de los sexos. Reconocía la existencia de hombres y mujeres abriéndose paso como mejor pueden entre el bosque de sus instintos, sus deseos, sus muchas formas de ambigüedad en el ejercicio de su sexualidad. Es bien conocida la experimentación a este respecto del grupo de Bloomsbury al que Woolf pertenecía. Virginia Woolf escribió esta novela por amor a una mujer. Su búsqueda existencial era la de la emancipación, en todos sus sentidos. Catalogarla es, de nuevo, traicionar la verdad humana expresada a través de la literatura que a Woolf le era tan cara, y parodiar su genio literario.
¿Novela trans? No. Novela filosófica, un diálogo existencial entre los infinitos matices de lo que significa estar viva, entre todas las personas que podemos ser, y detrás de la ironía y de la parodia, una compasión y amor inamovibles por la condición humana, cuyas cualidades habitan en el sexo masculino y femenino por igual. Es una novela del mundo interior (“pues todo esto sucedió en espíritu”, nos recuerda la autora cerca del final), y un gozoso calidoscopio de la vida toda, el universo, la totalidad. ¿Cómo podría nadie colgarle una etiqueta a tanta belleza?
Nada más lejano a Orlando, y nada más lejano al intelecto brillante de Virginia Woolf, a ese espíritu atormentado que en la página se volvía translúcido y gloriosamente libre, que el confinamiento de las clasificaciones. Todo en Woolf es emancipación, desde la más evidente hasta la más refinada, y su obra necesita la complicidad de lectoras y lectores capaces de registrar matices sutiles para regalarnos con toda su riqueza. En Orlando, Woolf nos invita a un portentoso viaje de la imaginación. Nos invita a todos: mujeres, hombres, personas trans, personas de cualquier género o inclinación sexual y de cualquier época. Lo único que nos pide es que no cometamos el burdo error de volver literal lo que encontramos en la página, y mucho menos de anquilosarlo en forma de dogma.
En la atmósfera presente, no solo me pregunto si pueden escribirse novelas como Orlando, sino que me asalta el temor de algo mucho más grave, al preguntarme si pueden leerse ahora libros como este, o se podrán leer en un futuro, sin tergiversarlos y mutilarlos al forzarlos dentro del canon de algo que no son, merced al achatamiento de nuestra sensibilidad que es consecuencia inmediata y directa de los extremos de la corrección política.
La utopía
Cuando se nos somete a la coerción de especificar cuáles son nuestros pronombres y con qué género nos identificamos, nuestro derecho de entender nuestra vida como privada y nuestro derecho al reconocimiento de nuestra más elemental humanidad se ven amenazados. Cuando la misma herramienta de coerción es ejercida sobre niños, adolescentes y gente muy joven para obligarles a “definirse” como a, b, c, d y la infinidad de subcategorías que se han ideado para desmenuzar nuestra experiencia, se está amenazando también el derecho de dichos niños, adolescentes y jóvenes a la libertad de explorar su identidad en el tiempo y el espacio de su propia vida.
¿A nombre de qué estas amenazas? Volvemos a la negación de la realidad de que hablaba al iniciar este texto. Al sacrificio de la realidad que una y otra vez se oficia en el altar del “progreso”. Las implicaciones de negar que los humanos nacemos con sexo masculino o femenino, salvo algunos raros casos de ambigüedad genital…
¿A nombre de qué estas amenazas? Volvemos a la negación de la realidad de que hablaba al iniciar este texto. Al sacrificio de la realidad que una y otra vez se oficia en el altar del “progreso”. Las implicaciones de negar que los humanos nacemos con sexo masculino o femenino, salvo algunos raros casos de ambigüedad genital; de negar que, a partir de dicho accidente de nacer hombre o mujer, como es accidente la existencia toda, hombres y mujeres buscamos nuestra identidad (y no nada más la sexual, porque la dimensión de lo humano es mucho, mucho más amplia que la taxonomía de sexo y género), son sumamente graves, en tanto que alimentan una entelequia que contribuye a la alienación cada vez más corrosiva de todo lo que nos hace humanos.
La tendencia, bien intencionada casi siempre, pero irreflexiva también, de ir imponiendo en nuestro lenguaje e interacciones sociales este galimatías de clasificaciones, y la insistencia en hacer apresurados diagnósticos de disforia sexual para pasar a la intervención médica de niños y adolescentes sanos equivalen al intento de negar la existencia misma del hombre y de la mujer como manifestaciones de la naturaleza humana. La pretensión, claro, es absurda, pero todos los intentos de exterminio de lo que no nos gusta tienen como semilla un absurdo, y ya hemos visto en la cruenta historia del siglo XX a dónde lleva la experimentación en seres humanos en aras de una utopía.
¿Exagero? Pensémoslo de nuevo: por las nuevas tendencias ideológicas en cuestión de género, mientras la intervención médica para adecuar la realidad a nuestros deseos o fantasías se va estableciendo como un protocolo ortodoxo, cada vez más hombres y mujeres que, cualquiera que sea nuestra inclinación sexual, nos reconocemos, ¡oh pecado!, como tales, somos sometidos a la coerción de especificar “nuestros pronombres”, de identificarnos, de mostrar nuestro pasaporte genérico. La reprobación si nos negamos a hacerlo por ahora se limita a tratar de hacernos sentir vergüenza o culpa por romper las reglas del nuevo orden social. A veces me pregunto si esta actitud de vigilancia y reprobación obedece al hecho de que el activismo mismo es ahora una actividad institucionalizada, una carrera. Qué seguirá de aquí, si no nos detenemos a reconsiderar el asunto, está por verse y promete ser oscuro.
¿Desde cuándo nuestra identidad de género se convirtió en una frontera vigilada? ¿Y por qué? Escribe esto una mujer: una mujer, insisto, no una “cis”, que también exige que se le llame por su nombre; una claramente “ella”, que se siente agredida y expulsada de la comunidad humana cuando se le pide que se identifique, enfatizando así que este mundo es otro, muy lejano al mundo que ha amado, pese a sus imperfecciones, a lo largo de la aventura de su vida. Una mujer que se sabe habitante de un mundo feliz en el que hay cada vez menos espacio para ella y para las innumerables ellas y ellos cuya realidad más elemental pretende ser negada.
Tristes tiempos son estos.
Reconozco que todas las personas cuya identidad sexual y de género es distinta a la convencional necesitan afirmar su identidad, y con voz fuerte, para poner un alto al prejuicio, la exclusión y la violencia en su contra. Pero convertir dicha afirmación en dogma y ley para el resto de la humanidad no es el camino para la inclusión, sino para la división. Escribo, sin embargo, con la esperanza de que un día recordemos que en el momento en que yo (tú, él, ella, todos, todas, y todas las personas incluidas en las nuevas clasificaciones) reducimos la realidad de nuestra existencia en el mundo a la presentación de nuestras credenciales, se acaba la aventura humana.
 Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo, Odio y Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas proféticos de William Blake; los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía. Su más reciente publicación, Flint (una elegía y diario de sueños, escrita en inglés) puede encontrarse aquí.
Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo, Odio y Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas proféticos de William Blake; los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía. Su más reciente publicación, Flint (una elegía y diario de sueños, escrita en inglés) puede encontrarse aquí.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: August 5, 2020 at 9:51 pm



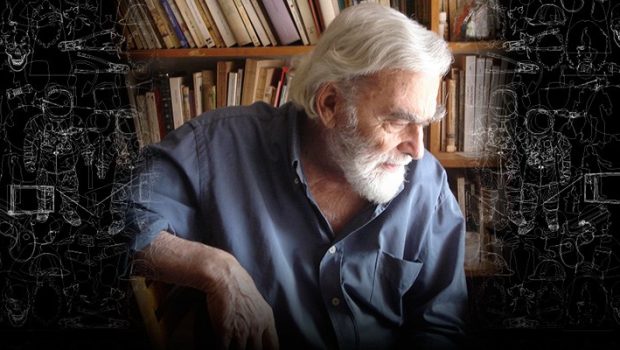







Excelente artículo contra la imposición de etiquetas y “normas” de corrección política. Hace mucho que vengo dándole vueltas a estas contradicciones de quienes dicen defender la libertad y la diversidad y acumulan etiquetas para definir y fragmentar la experiencia humana reduciéndola hasta el ridículo. La autora da voz clara y coherente a mis ideas desordenadas y coincido totalmente con ella. Felicitaciones por su lucidez.
Enhorabuena a la autora de este iluminante ensayo. No se quienes están detrás del perverso proyecto de ingeniería social que pretende rehacer la naturaleza sexual de la humanidad, pero sé que es un absurdo insólito destinado al fracaso. Gracias en particular por la estupenda interpretación del Orlando de Virginia Woolf. “En mis sueños llego a serlo todo: ángel y demonio, hombre o mujer. Un Dios omnipotente, y hasta un miserable ser mortal que persiste en creer y buscar la plenitud en el espíritu liberador y destructor de las cadenas de la existencia material”