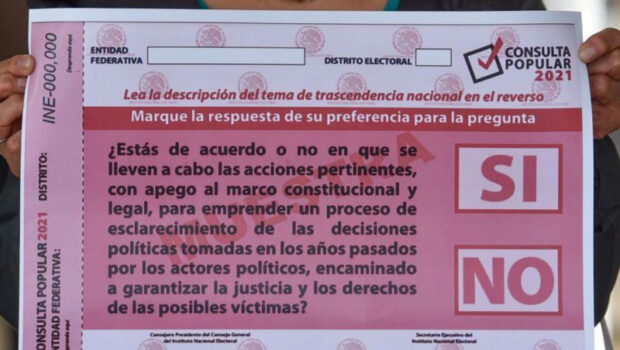Maneras de desaparecer
Isabel Zapata
Neddy Merril, el personaje de Cheever que decide regresar nadando a su casa por el Río Lucinda, la hilera de piscinas de sus vecinos, agradece vivir en un mundo tan generosamente abastecido de agua. Todo va bien, o eso cree él, hasta que llega a casa de los Welcher y descubre que la alberca está vacía. El hueco en su camino acuático lo desconcierta: ¿por qué harían los Welcher algo así? Los camastros, plegados y amontonados, están cubiertos por una funda, el vestidor cerrado con llave y afuera, clavado en un árbol, un cartel que dice EN VENTA. Está claro que sus vecinos no piensan volver.
Pero no todas las albercas vacías están abandonadas. Algunas son obras de arte, como la del argentino Leandro Erlich en el Museo de Arte Contemporáneo Siglo XXI, en Kanzawa, Japón: una instalación permanente en la cual el público se pasea por dentro de una alberca. Para los que están arriba, parados sobre una lámina de vidrio que simula una membrana de agua, la ilusión óptica consiste en ver cómo los de abajo caminan con toda normalidad.
Otras albercas son parques para los skaters, que empezaron a usarlas en California durante la sequía de 1975, cuando muchas se vaciaron para mantener el abasto de agua. Sus curvas fueron entonces el lugar perfecto para imitar los movimientos del surf sobre las olas de cemento, el único sitio más o menos clandestino donde podían practicar en libertad hasta que llegara la policía.
Hay albercas vacías que en realidad están llenas de otra cosa: jardines, agua estancada, una cancha de futbol. ¿En qué consiste una alberca ontológicamente, cuál es su naturaleza más profunda? ¿Cualquier agujero en la tierra en el que se puede nadar es una alberca? Los cenotes, por ejemplo, o aquel pequeño charco junto al mar del hotel Boca Chica, en Acapulco, en el que uno puede relajarse en agua salada. ¿La laguna de Bacalar es una alberca? Entonces el mar entero también lo es.
La alberca más antigua de la que tenemos registro es la de los grandes baños de Mohenjo-Daro, en Pakistán. El primer depósito público de agua del mundo era gigantesco: doce por siete metros de ladrillos de barro vueltos impermeable por una capa gruesa de alquitrán. Construido en el tercer milenio antes de Cristo, seguramente el lugar tenía funciones religiosas y sus ruinas se han convertido en objeto de admiración y estudio. Así fue como una alberca vacía terminó en el billete pakistaní de veinte rupias.
Pero yo quiero hablar de mi alberca, que siempre estuvo llena, como las del Río Lucinda, hasta que un día se convirtió en la alberca vacía de los Welcher. Mejor dicho, quiero hablar del archipiélago que fue mi alberca: la isla de la limonada en vasos pesados, la isla de las alergias, la isla de los alacranes náufragos, la isla de algas de cáscara de pepino, la isla de los cachorros ahogados, la isla de la metástasis.
Las albercas son escenario de sucesos terribles. Pienso por ejemplo en la que aparece, rebosante de barro y esqueletos reales, en Poltergeist, la primera película de terror que me atreví a ver. O en la alberca vacía donde pusieron a pelear al Coffee en Amores perros. En otra categoría de historias de terror, está una que me contaron hace años, de la cual recuerdo apenas los detalles necesarios: la alberca vacía de un hotel en Tepoztlán en la que un hombre, creo que extranjero y sé que muy borracho, se echó un clavado contra el concreto. No sé si sobrevivió, pero pienso a menudo en ese cuerpo en suspensión, cabeza abajo y las rodillas en escuadra, descendiendo en vertical. Dos terceras partes de agua que nunca se toparon con su equivalente líquido.
En la alberca de casa de mi padre, que yo sepa, se ahogaron dos perros. Los accidentes sucedían a menudo porque, aunque no era demasiado profunda, no tenía escaleras para salir. El primer perro ahogado era apenas un cachorro y mi madre lo adoraba: el mito familiar dice que lloró tres semanas sin parar y que el accidente la mandó directo al diván en el que meses después decidiría pedir el divorcio.
No es la primera vez que algo ocurrido en una alberca termina en terapia. Le pasó a Tony Soprano, cuando los patos que llevaban dos meses instalados en su alberca se largaron justo el día que su hijo cumplió trece años, provocando el ataque de pánico con el que empieza la serie. La alberca se mantiene como un personaje importante hasta la quinta temporada, cuando Carmela decide vaciarla para ahorrarse unos dólares y Tony se queda sin lugar para tomar el sol.
Hubo otras albercas en mi infancia. Una estaba en la academia de natación Florida, que todavía existe en la calle de Vito Alessio Robles. Cada martes y jueves empacaba el traje de baño y el gorrito azul para la clase, que duraba dos horas. Mi mamá me esperaba en la cafetería y me miraba a través de los cristales. Aprendí lo básico, pero nunca pude tirarme clavados hacia delante sin sacar agua. No llegué al segundo nivel y mi nula habilidad en la materia terminó de manera dramática unos años más tarde, cuando mis primos me hicieron aventarme de una plataforma de diez metros en un club deportivo en San Luis Potosí. Aterricé con la panza como una tabla en horizontal y perdí el aliento de tal forma que hubo que llamar al paramédico. No volví a la academia Florida. Por suerte, para ese momento ya pisaba el fondo de la alberca de mi casa y sabía lo suficiente para no ahogarme en la del hotel de Puerto Vallarta en donde pasábamos las vacaciones.
Todas estas albercas empiezan y terminan en cualquier lugar. Cada una, en contraste con las demás, pierde su forma: sus aguas se mezclan y sus límites se unen hasta formar un poliedro irregular de bordes difusos, un depósito de agua fuera del mundo. En algo se parece la arquitectura de las albercas a la biología. Cada una toma sustancias del medio que la contiene y las transforma, cada una crece y se multiplica, como si el pedazo de mundo que la sostiene –el rectángulo de pasto y concreto, la academia, el hotel– se resistiera a quedarse quieto.
Mi vida adulta, en cambio, ha estado desprovista de albercas. Cuando me topo con alguna no me dan ganas de meterme, pero al verla pienso de inmediato en albercas en las que pasaba horas juntando hojas secas y metiendo la cabeza en el agua para contar los segundos que podía aguantar la respiración. Me hubiera gustado saber entonces que los placeres acuáticos durarían tan poco. Tal vez me pase la vida buscando las albercas que me faltan.
•
A mi padre también le gustaba tomar el sol junto a la alberca. De lo mucho que he olvidado de mi infancia, eso lo recuerdo con detalle: se sentaba sobre una toalla a rayas y tomaba tequila en unos caballitos de cristal grueso. Comía pistaches. Ahí las cosas tomaban un peso distinto, como si el espacio alrededor del agua se viera también afectado por el principio de Arquímedes, permitiéndole a sus movimientos un descuido del que sería incapaz unos metros más lejos. De pronto detenía la lectura para meterse a nadar y al salir, todavía escurriendo, hacía estiramientos para presumir su flexibilidad. La cercanía del agua suavizaba sus ángulos.
Hasta que llegó a la isla de la metástasis. Ahí no hay espacio para estirar las piernas.
La alberca marcaba las estaciones de nuestros años. Cuando cumplí diez, uno de mis hermanos metió al vestidor un colchón viejo, llenó las paredes de posters de heavy metal y se puso a fumar hasta que los más chiquitos ya no quisimos entrar por el olor. Luego la habitación se puso a disposición de otro capricho y se instaló ahí un cuarto oscuro. El capricho tenía cierto sentido semántico, porque entonces para revelar fotografías había que sumergirlas en una serie de albercas de químicos.
¿No es la alberca misma una fotografía, un campo de acción delimitado por su perímetro?
En los últimos años, las islas quedaron abandonadas y mantener la alberca se volvió insostenible. Yo, que vivía lejos y la veía sólo de vez en cuando, la encontraba siempre convertida en un cuadrado de agua enverdecida desprovisto de cualquier característica que la calificara como alberca: ya nadie le ponía cloro ni la calentaba para nadar ni recogía las hojas secas. Era un ojo de agua viva que registraba el estado de la casa, un oráculo zumbante de mosquitos. Cuando pusimos la propiedad en venta, no sabíamos si vaciar la alberca. Queríamos ahorrarnos los químicos, pero ¿y si le salían grietas que al final hicieran más caro el proceso? ¿Y si un día despertábamos y encontrábamos el cadáver hinchado de un desconocido sobre el cemento? ¿Y si nuestro padre volvía con un plato lleno de pistaches y encontraba la alberca vacía?
•
No satisfecho con poner albercas en lienzos, David Hockney pintó por dentro la alberca del Hotel Roosevelt, en Hollywood, en 1988. Tuvieron que vaciarla, claro, para poder llenarla de suaves curvas azules que forman un patrón que permanece quieto cuando el agua está en reposo, pero que murmulla cuando llegan las visitas.
Los trazos de Hockney son los signos de puntación del lenguaje de la alberca llena. El agua busca las maneras de comunicarse con el rayo de luz clavadista que la atraviesa en diagonal, con las burbujas que salen del traje de baño que se reacomoda el nadador, con los azulejos que crujen y se rompen y se desprenden del piso: cualquiera que se haya sumergido en una alberca conoce esa música.
¿Qué dicen en cambio las albercas vacías? Tal vez su geometría eche de menos el temblor impreciso del viento sobre la superficie líquida, los cuerpos que ondulan como peces de cuatro patas, la historia que en ella se nadaba. ¿Esperan al agua o al cuerpo que la agita? O tal vez se alegran y no esperan nada. Es necesario estar vacía para poder volverse a llenar.
•
No le guardo rencor a la alberca de casa de mi padre. Así como las albercas no son su agua ni su forma, sino el espacio que comparten, yo también me he convertido en un contenedor acuático. Soy donde no estoy: habito el pasado, los recuerdos ajenos, los espacios donde hubiera vivido si tan solo.
En un poema de su libro Principia, Elisa Díaz Castelo piensa el universo como una alberca vacía en la que los niños reconocen al agua por su ausencia. Así me sentí yo la última vez que estuve en mi alberca vacía. El pasto había crecido demasiado y el vestidor, que tantas cosas fue y dejó de ser, se caía a pedazos. El concreto estaba lleno de grietas y moho, como una ciudad recientemente convertida en ruinas. Me quedé mirando la alberca largo rato sin acercarme. Ella estaba abandonada. Yo vacía.
*Este fragmento pertenece al libro Alberca Vacía (Argonáutica, 2019)
 Isabel Zapata estudió Ciencia Política en el ITAM y la maestría en Filosofía en la New School for Social Research. Es autora de los libros Ventanas adentro (Urdimbre, 2002), Las noches son así (Broken English, 2018) y Alberca vacía (Argonáutica, 2019) y cofundadora de Ediciones Antílope.
Isabel Zapata estudió Ciencia Política en el ITAM y la maestría en Filosofía en la New School for Social Research. Es autora de los libros Ventanas adentro (Urdimbre, 2002), Las noches son así (Broken English, 2018) y Alberca vacía (Argonáutica, 2019) y cofundadora de Ediciones Antílope.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: March 6, 2019 at 10:36 pm