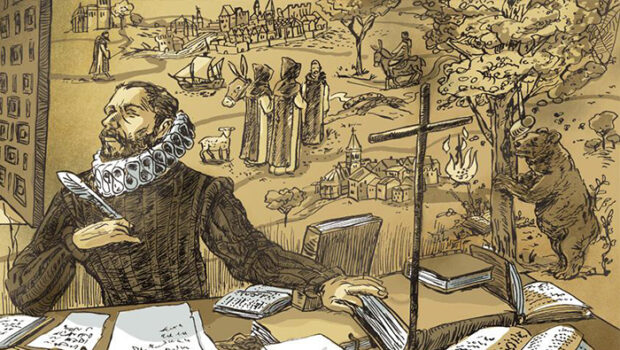El sembrador de nubes
Frank Galera
El primer asunto que abordaban cada mañana el obispo y su secretario, el padre Corvelo, era lo que este consideraba más apremiante. El jerarca miró con desgano los documentos y cartas abiertas desplegados encima de su escritorio, y suprimió un fugaz deseo de mandarlo todo al demonio. Ya era demasiado viejo para repetir día tras día las mismas anodinas tareas. Dio un suspiro que se convirtió en un largo bostezo, y cuando se despabiló, lanzó una mirada inquisitiva a su secretario.
Este le mostró una débil sonrisa, e imploró en su interior que el obispo estuviera de buen humor. Desde que los médicos le prohibieran el café, el prelado se había vuelto más iracundo, y cuando su mal genio se desataba, lo dirigía hacia cualquiera que tuviese el infortunio de estar cerca. El padre Corvelo auscultó con la mirada el estado de ánimo del obispo Alonso Buitrago, y procedió a sentarse frente a él.
— ¿Su Excelencia leyó mi nota sobre la petición del señor Moralvillo?— preguntó el padre.
El obispo lo miró con un gesto de cansancio, y levantó una hoja del escritorio. Se reacomodó los lentes, y volvió a leer la nota. La puso a un lado, y contestó irritado: —¿Me puede explicar qué importancia tiene esta petición? — y sin dejarlo contestar, prosiguió:
— ¿Desde cuándo debe un simple obispo tratar con personajes tan nefastos como el tal Moralvillo? ¿No es él uno de los grandes capos del narcotráfico? — el padre le respondió,
—Sí, Su Excelencia, pero él ya cumplió su castigo secular dos veces. Una larga condena en una cárcel de aquí, y otra en Estados Unidos —el obispo guardó silencio, y el padre continuó,
—El señor Moralvillo es un pecador arrepentido que ha hecho generosas donaciones a nuestra diócesis. El padre Solariego, del municipio de Contrales, ha sido su confesor desde que renunció a sus actividades delictivas. En sus últimos años se ha dedicado a hacer obras de caridad entre los necesitados. Ya es un hombre viejo y enfermo, víctima de un cáncer incurable. Sus médicos han pronosticado que solo le quedan unas cuantas semanas de vida… El obispo lo interrumpió,
—Dígame, padre Corvelo, que puedo yo hacer por él, ¿un milagro? —el secretario prosiguió,
—Pedro Pablo Moralvillo, nacido, y bautizado en nuestra diócesis, desea la absolución.
—¿Por qué no se la ha dado el padre Solariego? —preguntó el obispo.
—El señor Moralvillo desea que usted lo haga. Dice que prefiere tratar con los de arriba. Está dispuesto a legar a la diócesis una considerable parte de su fortuna, solo si usted lo absuelve. Tiene además otro asunto privado que confiarle. Insiste que es algo muy importante, y si usted está de acuerdo, el vendría aquí mañana mismo —el obispo masculló algo inaudible, y exclamó,
—Bien. Dele una cita para mañana a las tres de la tarde. Asegúrese de que llegue de manera discreta. No quiero verlo por aquí con todo un batallón de pistoleros. Solo su médico y un guardaespaldas, nadie más —el secretario asintió, y anotó algo en su agenda.
El Sembrador de nubes, como bautizaron los medios noticiosos a Pedro Pablo Moralvillo en la cumbre de su carrera, llegó puntual a la cita. Este singular apodo era un elogio que el asumía con modesto orgullo. Su origen se debió a que en una ocasión un enorme avión de su propiedad se estrelló cargado con cien toneladas de un fino polvo blanco. El accidente creó una gigantesca nube en forma de hongo que se elevó al cielo. El viento dispersó la valiosa carga de cocaína en numerosas nubes más pequeñas que se alejaron flotando hacia el norte, rumbo a la frontera. El suceso dejó maravillado y convencido al público de la grandeza de su poder.
Sentado en una silla de ruedas equipada con tecnología moderna, Moralvillo llegó al obispado acompañado de una joven enfermera y de un hombre alto. El padre Corvelo los guío al despacho del obispo, y les dijo que esperaran. Cuando llegó el prelado, los acompañantes se arrodillaron con agilidad, y él extendió su anillado puño ante sus rostros. Moralvillo lo miró a los ojos antes de besárselo. El secretario les informó que dejarían al penitente solo con el confesor. La enfermera y el hombre alto miraron a su jefe, y los tres asintieron en silencio.
Ya solos, el obispo tomó la palabra:
—Lamento sinceramente su situación, Pedro Pablo —dijo al ex jefe de jefes.
—Le agradezco que me reciba, señor obispo —respondió Moralvillo.
—Estoy aquí por la gracia de Dios para servirle en lo que pueda. ¿Viene usted preparado para confesar sus pecados? —inquirió el jerarca, e hizo la señal de la cruz. Luego murmuró una oración, y se acercó al desahuciado patrón en retiro. Este miraba al viejo clérigo con una expresión en el rostro arrogante y adolorida, y le contestó,
—Sí, señor obispo, digamos que soy culpable de todo lo que se ha dicho de mí.
—A ver, vamos por partes. Dime primero los pecados más graves.
—Bien. Dicen los medios que mandé matar a más de dos mil gentes. Eso es verdad. Unos veinte de ellos con mis propias manos.
—¿Cuántas almas en total mataste?
—En algún momento perdí la cuenta exacta.
—¿De qué más te confiesas culpable?
—Amasé una enorme fortuna, de las más grandes del mundo, según las revistas financieras americanas. Como usted sabrá, lo conseguí gracias al narcotráfico, sobornos a políticos, a funcionarios, a militares y policías. También al robo, las apuestas, la trata de blancas, la pornografía, el secuestro, el lavado de dinero, la extorsión, y solo Dios sabe cuántos delitos más.
—¿Estás sinceramente arrepentido de todas las maldades que cometiste?
—Esa es precisamente una de las razones por las que vine aquí.
—¿Quieres decir que sí estás arrepentido?
—Que le diré, la pura verdad es que no.
—Pero, ¿qué dices?
—Como usted lo oye, que no estoy arrepentido de nada.
—Hijo mío, no esperarás que así te de la absolución.
—Es que yo no puedo decir algo que no siento. Verá usted, a mí me gusta hablar derecho. No estaría diciendo la verdad sí le digo que estoy arrepentido —el obispo lo miró, y dijo,
—No sé dónde habrás aprendido ese modo de pensar. Tendría que consultar con mis superiores antes de darte la absolución —Moralvillo respondió, apenas disimulando su enojo,
—¿Que donde aprendí a pensar así?, donde más iba a ser, aquí en este mundo.
—Dios solo toma en cuenta el arrepentimiento. ¿Acaso dudas de la palabra de Dios?
—No dudo de la palabra de Dios, pero los que mandan en este mundo son otros.
—No debemos cuestionar los misterios de nuestro Señor, Pedro Pablo —este comenzó a toser, aspiró hondo, y continuó,
—Pues yo voy a serle muy sincero, Excelencia. Tomando en cuenta que todo lo que hice lo aprendí aquí en la tierra, no veo por qué debo arrepentirme de nada—. El jerarca lo miró en silencio y Moralvillo continuó, con el aliento entrecortado,
—Ya me queda muy poco tiempo, señor Obispo. No tiene usted que consultarlo con nadie. Mi abogado tiene preparados los documentos de mi última voluntad. Confío en que ustedes harán buen uso de mi legado, y que cumplirán al pie de la letra mis últimos deseos—. Volvió a toser y se tragó la flema acumulada para no escupir. El obispo preguntó,
—¿Y cuáles son tus últimos deseos, aparte de tu absolución, Pedro Pablo?
—Pues quiero que con mi legado construyan una nueva catedral para la diócesis. Como usted sabe, la catedral del Sagrado Corazón quedó dañada hasta los cimientos por el ultimo temblor, y ustedes nunca mandaron reconstruirla. Sé que los inspectores solicitaron a las autoridades civiles su clausura permanente—. Moralvillo hizo una pausa. Se aclaró la garganta, y prosiguió,
—Señor obispo, usted debe saber cuánto costaría construir una catedral nueva con materiales de la mejor calidad. Dígame cuanto, ¿cien millones, ciento cincuenta?— El prelado guardó silencio unos instantes, suspiró, y contestó,
—Una nueva catedral cuesta muchísimo dinero. Somos una diócesis muy pobre. Esos son proyectos que solo la cúpula de la Santa Iglesia puede autorizar, y no hemos podido recaudar los fondos necesarios. Sin embargo, puedo asegurarte que mis superiores están al tanto del asunto, y que, con la gracia de Dios, edificaremos la catedral a su debido tiempo.
—Sí, señor obispo, todo eso que dice está muy bien. Pero ya pasaron cinco años desde que el temblor derrumbó nuestra vieja catedral. Pero no importa. Ya he consultado con mis arquitectos. Mi legado alcanzará para llevar a buen fin el proyecto. Es más, bien manejado el presupuesto, hasta sobraría dinero que ustedes podrán utilizarlo como mejor les parezca—. Moralvillo suspiró, y su palidez hizo más contraste con los sonrosados cachetes del obispo. Luego dijo,
—Verá usted, Excelencia, he testamentado doscientos millones a la diócesis para construir una nueva catedral. Pero con una condición muy importante.
—¿Dijo usted doscientos millones, Moralvillo?
—Si, dije doscientos millones,
—¿De pesos? No creo que alcancen.
—No. De dólares.
—Ah. Bueno, así si alcanzaría. ¿Y cuál sería la otra condición?
—Que la nueva catedral lleve mi nombre.
El obispo emitió un fuerte tosido involuntario, y replicó,
—Creo que sería difícil conseguir que eso se apruebe, sino no es que imposible.
—Óigame bien, señor obispo, Pedro Pablo es mi nombre de pila, y quiero que la nueva catedral se llame San Pedro y San Pablo, como los apóstoles. Usted y yo sabremos que el nombre hace referencia a mi persona, pero la gente no. Ese sería nuestro secreto de confesión — Moralvillo se sonrió, hizo un guiño, y preguntó:
—¿Va poder absolverme?
El eclesiástico suspiró con resignación, y se inclinó ante el cuerpo cenizo en la silla de ruedas. Tocó la frente de Moralvillo con sus dedos, y le dijo,
—Bastaría con arrepentirte de todos tus pecados dentro de tu corazón, aunque no puedas expresarlo con palabras.
—No insista, señor obispo. No voy a mentir ni con el corazón ni con la lengua.
— No puedo hablarte en nombre de Dios, pero como hombre, yo te perdono.
—Usted no puede hablar en nombre de Dios, pero si en el de la Santa Iglesia. Con eso yo quedaría satisfecho— el rostro del obispo enrojeció más, y protestó,
—Es injusto lo que pides.
—Nadie es justo en la tierra. Ustedes son mi iglesia. Deberían estar orgullosos de mí. Siguió otro prolongado silencio. Al final, el viejo eclesiástico suspiró profundo, y dijo,
—Hagamos una cosa. Dejemos que sea Dios quien te absuelva cuando tu alma llegue ante Él. Por lo que a mí respecta, y en nombre de la Santa Iglesia, ego te absolvo.
El rostro pálido de Moralvillo se iluminó de repente, y con una sonrisa, respondió,
—Gracias, obispo. Ya sabía que tú y yo nos íbamos entender.
El Sembrador de nubes entregó su alma al reino eterno, y el padre Solariego ofició una misa de cuerpo presente en la parroquia de la enlutada ciudad de Contrales. En su homilía, recalcó su agradecimiento al notable difunto, y recordó a la multitud que abarrotaba el templo que Dios había sacrificado a su único hijo por la eterna salvación de todos los pecadores. El padre Corvelo leyó un mensaje proveniente de la sede diocesana. Su Excelencia Alonso Buitrago, Ilustrísimo obispo pastoral, daba confirmación oficial del próximo comienzo de la construcción de una nueva catedral que sería dedicada a San Pedro y San Pablo.
 Frank Galera nació en la frontera de Texas y México, hijo de padres inmigrantes mexicanos. Desde su jubilación se ha dedicado al aprendizaje del arte de escribir, y actualmente planea terminar una antología de cuentos y de escribir su primera novela.
Frank Galera nació en la frontera de Texas y México, hijo de padres inmigrantes mexicanos. Desde su jubilación se ha dedicado al aprendizaje del arte de escribir, y actualmente planea terminar una antología de cuentos y de escribir su primera novela.
© Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor
Posted: August 27, 2020 at 8:05 pm