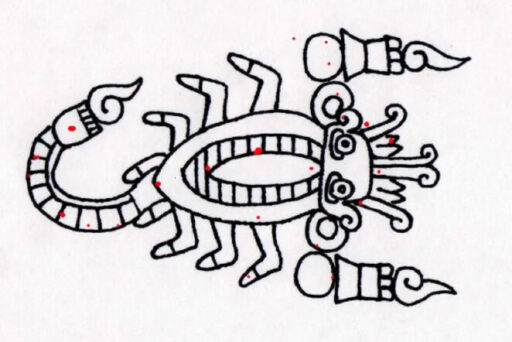Sonata de madre en cuatro tiempos
Edgardo Bermejo Mora
1. Allegro ma non troppo
Fui un niño débil. Nunca pude, por ejemplo, colgarme y cruzar de extremo a extremo, con la pericia de un simio, los barrotes del pasamanos en mis parques de la infancia. A fe mía que lo intenté. Sentía mis pies revoloteando felices a medio metro del suelo; sentía el dolor en mis dedos, el cosquilleo en las yemas por la sangre que deja de circular; sentía mi respiración agitarse; y sentía mis brazos que poco a poco cedían, a veces al quinto barrote –que ya era hazaña, a veces al segundo, hasta regresar al suelo, para intentarlo de nuevo cuando aún no sabía el significado de la palabra fracaso.
Lo más curioso es que hubo un tiempo en que solía aferrarme mejor, diríase “a veinte uñas”, aunque a decir verdad no tenía uñas, porque ese tiempo al que me refiero es el más remoto de todos, el principio, mi Big Bang biológico, el caldo viscoso del comienzo, la era de la semilla fecunda y la placenta nutricia, el tiempo fundacional del útero materno. Así fue, fui un niño débil, ya decía, pero antes fui un feto obstinado.
Cuando tuve la edad de subirme solo a los camiones y a los vagones del metro de la ciudad en la que crecí, advertía un denuedo inusual en la manera en que me aferraba a los pasamanos y barrotes, como presa de un pánico antiguo, como si de no aferrarme al tubo, o a la manivela pringada de un pesero, fuera a salir expulsado, no del transporte en cuestión, sino de la vida misma. Me sudaban las manos, me quería bajar. Tuvo que ser un psicoanalista, seguidor de Freud pero también de Marx, quien me arrimó una primera explicación: “el miedo que sientes cuando te subes al camión –me dijo sentado en su sillón y meciéndose la barba– es por lo que me contaste en la sesión de la semana pasada”. Y vaya que le conté algo tremebundo.
La historia entonces comienza. Éste, es mi génesis.
Diríase que soy un impostor porque en realidad no la recuerdo yo, porque me la contaron. Pero también me contaron que la literatura es el arte de contar mentiras que parezcan verdad, y ésta no es mentira, es verdad, aunque no sea yo, propiamente yo, quien la recuerde. Tenía mi madre 22 años, una hija de ocho meses, y un intruso metido en el vientre que cifraba siete semanas de gestación. Ése era yo: cabezón y con patitas y manitas de ajolote, conectado a un cordón, profunda, esencialmente mamífero. Tenía también un marido, mi padre, maestro de primaria como ella, recién egresados de la Escuela Normal, que era por entonces menos maestro que vocalista de una banda de rock, y menos marido que un joven de barrio bravo al que le gustaban la parranda y los amores ilícitos, y es que era guapo el otro Edgardo, el otro de mi sangre y de mis días, como dijera Borges, sí que lo era. Y tenían deudas, muchas deudas. La vida, al parecer, es una cadena incesante de deudas que a veces se pagan, y a veces no.
Vivíamos –o vivían, si acaso mi condición fetal me ha de excluir de la familia en ciernes, en un departamento de alquiler de 40 metros cuadrados, una vivienda improvisada justo enfrente de la casa de la abuela. Rentaban mis padres aquel cuchitril –qué bonita palabra para expresar algo tan feo– de una recama, baño y cocina en la parte superior de la casa –vamos a llamarle mejor: de la construcción– donde se avejentaba el loco del casero y su hijo, más loco aún, vendedor de helados y paletas de carrito; sin dejar de mencionar a la hija y al marido baquetón, con dos niñas adoptadas, una de ellas con retraso mental. El señor Manuel Lara se llamaba el casero, y estaba loco de verdad, y tenía ataques de histeria que mi memoria de niño de cuatro años aún la recuerdan. Pero me estoy adelantando y espoleando la historia, porque si recuerdo al loco es porque nací y crecí y tuve memoria, y esta es una historia que cuenta cómo es que pude no nacer y cómo es que me aferré a la vida.
¿Cómo sería yo en un año como era aquel de principios 1967 en el que no había ultrasonidos, ni partos profilácticos, ni alumbramientos bajo el agua, ni otras tantas alternativas holísticas? No sería nada del otro mundo. Era, supongo, un renacuajo silente, con cabeza grande y ojitos de extraterrestre como todos los de mi clase, calladito y vulnerable. Ese era yo, un moco apenas, un pedazo de lección de biología de la que enseñan en las secundarias, y no era al menos un nonato flotando en el frasco de formol: estaba vivo, en el vientre de mi madre, y que me perdonen los defensores del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero estaba vivo. No “vivito y coleando”, como dicen, pero al menos vivo y en expansión, un mínimo universo de células que se multiplican y crecen.
No tenía nombre, naturalmente. Ni tenía, para mi madre, una identidad apetecible y entrañable –aunque viviera en sus entrañas. Era una cosa, un accidente, una carga, una condena, la cifra de todos sus miedos. Quiero decir con esto que no es que la ingrata de mi madre me viera como un hijo despreciable. Era mucho menos que eso, era un puto error, una mala jugarreta de la vida. “¡Carajo, otra vez!”, debió ´pensar mi madre cuando supo que estaba embarazada de mí. No era para menos. Era ella la tercera de siete hijos y había tenido una infancia de carencias y hacinamiento como dibujada por la mano de Dickens, con la diferencia que no era el Londres industrial la arena de su historia familiar, sino en la Colonia de Los Doctores de la Ciudad de México a mitad del siglo XX. Para más referencia, una vecindad jubilosa y miserable, como de la Familia Burrón, en la calle de Doctor La Vista, a un costado de la Arena México, donde la abuela y sus hermanas se hacían de unos pesos extras revendiendo entradas para las luchas libres, mientras sus maridos, obreros o burócratas de medio pelo, se gastaban sus quincenas en las cantinas, y ponían lo que restaba para que mal comieran sus engendros, y para que sus señoras les aliviaran las crudas, o peor aún, las borracheras a ellos y a sus compadres, con chilaquiles elaborados con las tortillas duras que sobraban de la semana.
Ocurrió que un año antes de que yo comenzara a ser yo mi madre quedó embarazada de mi hermana cuando tenía 21 años de edad y era una joven a punto de terminar sus estudios de maestra, y no tenía más remedio que casarse y vivir la ignominia del Domingo 7. Debió casarse de blanco, ocultando el vientre apenas abultado entre el vestido de tul y de organdí, con el abuelo furioso, la boda improvisada y la luna de miel de tres pesos en un cuarto desvencijado en la casa de unos parientes de mi padre en Acapulco.
Estoy seguro que mi madre debió preñarse en un hotel de paso de la calzada de Tlalpan, cuando regresaban en tranvía del turno vespertino de la Escuela Normal –prefiero pensar eso que en una fornicación furtiva y de pie, nocturna y apresurada, en los llanos semi poblados donde mi madre vivía por aquel entonces con su grey en el extremo sur de la ciudad que sigue siendo mi ciudad, cerca del metro Taxqueña. Así imagino al menos que mi hermana vino al mundo. Nunca he pensado, hasta este momento que lo pienso, en dónde me engendraron a mí: probablemente en el departamento rentado del loco Lara, mientras mi hermana dormía en la cuna sin imaginar que estaba a punto de tener un hermanito.
Pensemos entonces que es abril o mayo de 1967, y que mi madre, aterrada por un nuevo embarazo, sin poderle siquiera contarle a mi padre, que no salía de sus tocadas en el barrio, se encuentra desesperada en el departamento rentado de los Lara. No, no quiere tener un nuevo hijo. La sola posibilidad la supera, la enerva, mientras yo me alimento en silencio de su sangre y sus angustias. Pero no es una posibilidad, es una realidad contundente y asfixiante, que va contando las horas minuto a minuto en las varias semanas de su retraso menstrual.
Y entonces toma una decisión: vierte un poco de agua y de jabón en el pasillo de su vivienda, que más que vivienda es un refugio, un rincón más cerca del infierno que del cielo… Y toma vuelo, y corre por el pasillo mínimo de piso de cemento, y se deja resbalar y caer de espaldas, y estrella sus escasos 45 kilos sobre el piso frío, para provocarse un aborto. Y suelta un grito, porque le duele, porque acaba –no lo sabe aún– de partirse el coxis el dos. Y así, sumida de dolor, no se puede mover por un minuto que luego es una hora, tal vez dos, y empieza a gritar hasta que la hija del loco Lara la escucha y sube a su rescate, y llama a una ambulancia, mientras yo –que aún no soy yo pero ya voy siéndolo, me niego a salir, me aferro, me obstino, me agarro fuerte. Y no salgo, y unos meses después nazco, y adquiero un nombre, y me recibe, al nacer, una madre.
Ella misma me contó esta historia cuando ya era un adulto. No había afectación en su relato, era más bien la confesión de su inocencia. Ella ya murió, y yo soy su hijo, pero también soy su memoria, por eso puedo contarlo, porque estoy vivo.
2. Andante
Le debo a mi madre, a mi maestra de cuarto de primaria, al gobierno de Japón y al día del niño, mi iniciación musical. Podría decirse también al régimen de la Revolución Mexicana y las instituciones que nos gobiernan aún ahora, pero eso sería en exceso retórico, como lo es también la propia idea de mi iniciación musical. En realidad apenas y tuve formación musical en la infancia, pero la poca que tuve es la historia que aquí se cuenta.
Domingo 30 de abril de 1976. Día del niño. Tengo ocho años, curso cuarto de primaria, uso lentes, frenos dentales y botas ortopédicas, acudo a cada cita con los doctores que se encargaban de enmendar mis contrahechuras y diríase que me porto bien en general. De modo que mi madre me lleva aquel domingo a la juguetería por un regalo pequeño.
Reviso los estantes no menos que los precios. Lo que primero llama mi atención –una autopista eléctrica con cochecitos fórmula uno, escapa por mucho a la promesa de un regalo modesto. Me regreso a explorar en la zona de juegos de mesa. Quizá un memorama con estampitas de personajes de Disney, o una versión nueva del Turista internacional marca Montecarlo. Me detengo a examinar una caja de experimentos de química para niños Mi Alegría, y finalmente me decanto por una melódica muy sencilla color azul, marca Lilí Ledy.
Tenía apenas diez teclas, una boquilla y un tubito enroscado –como el de los teléfonos viejitos– por el que se le soplaba para sacarle el sonido. Las teclas negras estaban tan solo pintadas, de modo que tenía una octava y media de teclas, sin bemoles ni sostenidas, para iniciarme en el arte de Euterpe del do al si y tres notas más. Tenía además un cuadernillo de guía para aprender a tocar melodías muy sencillas siguiendo un camino de colores. Esta tarde me aprendí de un jalón el Martinillo y el Cielito Lindo. Ningún Mozart por supuesto, pero mis papás estaban fascinados que destinara mi tarde del domingo a otra cosa que no fuera ver la tele.
Al día siguiente me llevé la melódica a la escuela para presumirla. No había comenzado la clase cuando ya estaba yo dándole duro a lo que se puede bien decir que fue mi primer concierto, rodeado de niños y de niñas admirados por mis artes sonoras y curiosos de probar ellos también el instrumento. En eso estábamos cuando entró la maestra Mirtila al salón. Nos miró con seriedad, todos callamos. Me pidió entonces que llevara mi melódica azul a su escritorio. Pensé que la confiscaría, porque estaba prohibido llevar juguetes al salón, pero en lugar de eso la gran Mirtila se arrancó tecleando un minueto de alguien que después supe que se llamaba Bach. Resultó que sabía tocar y muy bien.
Mirtila era una maestra de las de antes, como salida de una película nacionalista de exaltación del gremio magisterial. Habría sido la heroína de una cinta donde una maestra rural sacrifica todo por sus pobres alumnos campesinos. No éramos campesinos, ciertamente, pero si abundaban los pobres entre los pupitres de mi salón, una escuela pública donde convivían alumnos de clase media con chicos venidos del arrabal, que olían mal, y que no hablaban con nadie. Cuando advirtió el éxito de mi melódica y el interés de muchos niños por tocarla, se dio a la tarea de buscarnos una alternativa para tener clases de música dentro del horario escolar.
No había tal cosa en mi escuela, a lo más que llegábamos era a contar con una maestra de educación física, y aquellas clases se limitaban básicamente a corretear un balón en partidos improvisados de futbol en el patio de la escuela, o bien a formarnos en filas para hacer sentadillas y otras calistenias gimnásticas de tufo fascista. Mirtila fracasó en su intento por conseguir en la jefatura de la zona un profesor de educación artística –así les llamaban en las pocas escuelas donde los tenían, y entonces decidió ser ella misma la tutora. Pero faltaba aún lo principal: instrumentos. De modo que escribió una carta a la embajada de Japón exponiendo su caso y solicitando la donación de diez armonios: un pequeño órgano de cuatro octavas, que traduce en sonido como de iglesia el viento del que se alimenta con dos pedales al piso accionados por el ejecutante, y que introdujeron los misioneros cristianos en el continente asiático desde el siglo XIX.
Para sorpresa de todos, y de la directora de la escuela, la carta tuvo éxito: pocos días después llegaron en un camión de mudanzas seis armonios Yamaha como donación del gobierno de Japón a una escuela pública del sur de la ciudad de México. Enseguida comenzaron las clases, pero como no se obtuvo la autorización de la directora para robarle unas horas de la semana a la música, las lecciones quedaron establecidas dos días a la semana, por espacio de una hora, al término de la jornada escolar. Esto es, de 12:30 a 1:30, porque así de temprano terminaban las clases en las primarias de aquel tiempo.
Fuera del horario de clases muchos niños prefirieron desertar. Los pocos que quedamos fuimos conociendo el pentagrama, las notas, los acordes, las melodías y al cabo de unos meses ya podíamos tocar con algo de soltura y dignidad canciones elementales. Alguna vez nos vino a escuchar el embajador de Japón y se sacó fotos con nosotros. Se parecía al papá de Takeshi y Coji, de la Señorita Cometa, sonreía mucho detrás de unos lentes verduzcos. Unos tocábamos, otros cantaban y otros ritmaban con el pandero la melodía “De Colores” para el señor embajador: el ensamble imposible de los alumnos del Cuarto A conducidos por la maestra Mirtila, que estaba muy agradecida con el gobierno de Japón y nos lo repetía todo el tiempo.
Pronto destaqué como el más aventajado del grupo. Y me quedaba a veces con mi maestra ensayando más tiempo, o a veces me iba con ella para continuar la lección en el gran órgano electrónico, de doble teclado y pedales que presidia la sala de su casa. Para mí, pasar del modesto armonio al órgano Yamaha lleno de botoncitos y de efectos sonoros era tanto como pasar de una cancha llanera a un estadio olímpico. Y me encantaba, aunque no tenía estatura para alcanzar los pedales que hacen las veces del bajo en ese tipo de instrumentos. Por alguna razón la torpeza de mis dedos para jugar a las canicas, o para borronear garabatos que aspiraban vanos a ser considerados letra de molde, encontraba en las teclas una manera feliz de compensar mis ineptitudes.
Se presentó entonces la ocasión de representar a las escuelas de la zona en una demostración escolar que se organizó en el patio principal de la Secretaría de Educación Pública. Debí entonces ensayar a dos manos el tema de “El Padrino”, de la película de Coppola, que por entonces estaba de moda. Cuando llegó el gran día me acompañaron a la presentación mi madre, que también era maestra de otra primaria vecina, Mirtila, la directora de la escuela y la inspectora de la zona.
Aquel era un evento masivo, pintoresco y algo mal organizado. A lo largo del patio se montaron pequeñas carpas y en cada una de ellas había uno o varios niños que harían alguna gracia para demostrar el buen estado del sistema educativo y las conquistas de la Revolución Mexicana. El momento estelar se presentó cuando el Secretario de Educación Pública, seguido de una comitiva de lambiscones, se paseó por entre las carpas para tomarse fotos y saludar a niños y maestros de todo el país.
Le llegó el turno a mi zona, y ahí estaba yo: bien peinadito por mi mamá, con mis lentesotes y mi uniforme limpio y planchado: pantalón gris, camisa blanca, suéter verde. Mi madre a mi lado, igual de nerviosa que orgullosa. Yo esperaba la señal de mi maestra para arrancarme a tocar, que debía ser en el momento justo en que el señor Don Secretario pasara frente a nosotros. Lo vi acercarse, detenerse por un momento, observarme. Me observaban todos, y mis dedos no respondieron a la primera, ni a la segunda vez que intenté arrancarme con la composición de Nino Rota.
El señor Ministro, seguía ahí, impasible, y todos lo miraban como si fuera El Padrino en persona. Mirtila me miraba como si quisiera fulminarme. Finalmente superé los nervios y como pude empecé a teclear a trompicones las primeras notas de aquella famosísima melodía. El señor Secretario me escuchó por medio minuto, tal vez un poco más, mientras la inspectora le explicaba algo al oído y el asentía de buena gana. A media pieza emprendió de nuevo la marcha, con la horda de zalameros que le rodeaban. Y cuando ya se alejaba, con voz imperativa, con ademán de priista en campaña, en una estampa pura del régimen paternalista y benefactor al que representaba, le escuché decir: “¡Que le den una beca!”.
Así fue. Desde entonces y hasta que acabé sexto grado una vez al mes mi madre y yo tomábamos el metro para llegar a las oficinas de la SEP en las calles de Brasil, cruzar el patio esplendido con los murales de Diego Rivera en las escalinatas y la estatua de José Vasconcelos que parecía mirarme en su sueño de bronce y de prócer, y pasar entonces a una salita de espera donde aguardaban otros niños relamidos y sus padres orondos, para firmar el cheque por la beca que apoyaba nuestro estudios. Sería una cantidad simbólica, no puedo recordar cuánto, imagino que sería un poco más de lo que le costó a mi madre mi famosa melódica Lilí Ledy.
Cuando acabé la primaria se terminó la beca, y se acabó el armonio y las lecciones de la maestra Mirtila. Una tarde de aquellas que serían mis últimas vacaciones infantiles sonó el timbre de la casa. “Anda, ve a abrir” me dijo mi madre y noté un tono extraño en sus palabras. Me había reservado una sorpresa: a fuera de la casa dos hombres jadeantes cargaban un tremendo órgano Yamaha de doble teclado, caja de ritmos, pedales, y muchos botoncitos de colores. Lo había comprado mi madre a crédito con su tarjeta de Liverpool. Era su regalo por haber terminado la escuela.
3. Vivace
“Vaya mi esfuerzo a aquellos cuyo único pecado es
el haber nacido pobres, y aquellos otros que
hacen un pecado del haber nacido ricos”.
Ismael Rodríguez
“La ilusión viaja en tranvía” se titula una de las películas que Luis Buñuel dirigió en México, filmada buena parte en la estación de Indianilla del centro de la capital. Podría ser también el título de esta parte del relato.
Hay una secuencia de la película “Ustedes los ricos” (1948), la secuela de “Nosotros los Pobres” (1947) del director Ismael Rodríguez, que forma parte de una leyenda familiar. Aquella escena fue filmada el día que Pedro Infante cargó a mi madre de cuatro años y le dio un beso en el cachete. Me dicen que alguna vez existió una foto de aquel momento. Sospecho que su inexplicable desaparición del álbum familiar alimenta las dudas que pesan sobre esta historia. Pero concedamos que así fue, y que el tiempo, que lo altera todo, por igual a la memoria y al olvido, nos permitirá algún día afirmar con certeza y con justicia que cuando mi madre tenía cuatro años, la cargó y le dio un beso en el cachete Pepe el Toro, es decir, Pedro Infante de bigote recortado, overol de carpintero, y bíceps de Tarzán.
A mí siempre me contaba la abuela la historia del día que Pedro infante cargó y le dio un beso en el cachete a tu mamá, y me lo contaban sus hermanas, mis tías abuelas, y yo también ya le conté a mi hijo el día que a tu abuela la cargó Pedro Infante y le dio un beso en el cachete, sólo que tuve que enseñarle en el celular una foto de ese señor del que mi hijo no tenía la menor idea.
Mi abuela y sus hermanas solían enterarse de lo que ocurría en su barrio, en la Colonia de los Doctores, donde se dividían por familia los cuartos de un departamento maltrecho de vecindad, y compartían baño, cocina, ratas, chismes y tribulaciones. ¡Y sí que eran pobres! como salidas de la imaginación de Ismael Rodríguez. Como si hubieran hecho el casting para ser parte de los dramones del director más taquillero de aquel tiempo, que exploraba los universos magnánimos de la miseria urbana, en la frontera más barroca y delirante que pudo alcanzar la cursilería nacional.
A la vuelta de la vecindad, en la calle de Indianilla, se encontraba el depósito de trolebuses de la Ciudad de México, la locación elegida por Rodríguez para filmar la escena del asesinato del “Camellito”. Y es así como una mañana de principios de 1948, mi abuela, y sus hermanas se enteraron que se filmaba una película, y que de un momento a otro se aparecería por ahí el ídolo de Huamúchil, su ídolo, el de todos.
Recordemos la trama de la cinta. La némesis de Pepe el Toro, el endiablado “Tuerto”, que fue encarcelado por culpa de nuestro héroe, una vez que ha logrado salir del encierro planea la venganza en un café de barrio, acompañado de dos secuaces. Un amigo de Pepe el Toro, vendedor de billetes de lotería, jorobado, chimuelo, con un perro callejero y fiel por toda compañía en la vida, representación atroz del abandono existencial y la miseria, escucha la conversación por accidente, mientras ofrece, de mesa en mesa, sus billetes.
Los malosos se dan cuenta de la infidencia. El “Camellito”, al advertirlo, emprende la fuga cargando a su perro. Y van a por él: lo corretean con lenta torpeza, en una secuencia magnifica y breve de persecución callejera en la cual Ismael Rodríguez tuvo a bien construir un perfecto set de la vida de barrio en los cuarentas: una tienda de sombreros, un quiosco de periódicos, gente yendo y viniendo, un viejo camión de redilas con la leyenda “pujando pero llego”. Cuando por fin lo atrapan, lo prenden del pescuezo y lo arrojan inclementes a un tranvía que va cruzando por ahí. El armatoste rebana las pobres extremidades del jorobado, que grita desdentado, que se desmaya del dolor y la impresión, sin dejar de soltar a su perro que no entiende lo que pasa.
Mientras tanto, en otra escena, vemos como en ese mismo momento se organiza en la vecindad, alrededor de Pepe el Toro, una pequeña revuelta popular de aquellos que lo defienden de la policía que se dispone a detenerlo por un delito que no cometió. Alguien entonces se aparece en medio de aquel bullicio, para informarle a Pedro Infante que acaban de atropellar al “Camellito” y que agoniza a unas cuadras.
Nuevo corte. La cámara regresa a la escena del atropellado en la esquina de Indianilla. Pero la cantidad de personas que se aglutinan alrededor del accidente, una verdadera turba, y aquellos que se perciben contemplando la escena, desde las azoteas de la calle de Indianilla, delatan sin remedio que Ismael Rodríguez prescindió de contratar extras para la ocasión y prefirió –a contrapelo de la veracidad de la secuencia, filmar la escena con todos aquellos curiosos que se congregaron, menos por el morbo de ver al Camellito rebanado, que por la expectativa de conocer en carne y hueso al ídolo nacional.
Finalmente se aparece Pepe el Toro, y el Camellito, agonizante, se adelanta en tiempo y palabras a la máxima de Frida Kahlo, y le comenta, sumido de dolor: “Jorobado y sin piernas… voy a rodar”. (“Piernas para qué las quiero, si tengo alas y se volar”, dijo alguna vez la mexicana más famosa del mundo). El alma se le escapa al jorobado, y antes de poder advertirle a su amigo del peligro que le acecha, da una última bocana de aire y expira, sin alcanzar a compartirle el pitazo del complot.
Ocurrió pues que entre esos miles de curiosos se encontraba la abuela Carmela, sus hermanas Juana, Joaquina, Chayo y Josefina. Y según me contaba la abuela, ya era tarde, y ya tenía que regresar a preparar la comida de aquel día para los cuatro hijos que había parido por entonces: para Salvador, para Medardo, para Socorro –mi madre de cuatro años, y para el bebé de su prole, para la pequeña María Eugenia. Imagino a la abuela dando codazos para escapar de la turba, y según me contó, en el momento en que caminaba apurada por la esquina que forman la calle de Indianilla con Doctor La Vista, de un Mercury Coupé que deslumbraba de rojo, se apeó Pedro Infante en la mañana feliz en la que cargó a mi madre y le dio un peso en el Cachete.
¿Y no le pediste su autógrafo abuela?, le preguntaba. “No hijo –solía explicarme– con la prisa que traía. Pero un señor tomó la foto, y esa misma tarde me la vendió”.
64 Años después de la escena aquí contada, esa forma extrema y caprichosa que es la vida me puso en las mismas coordenadas urbanas, una mañana gris que hubiera preferido olvidar. Era entonces febrero de 2012, mi madre acababa de morir. Me tocaba tragarme la orfandad sin anestesia y tramitar su acta de defunción en las oficinas de la tesorería del gobierno del Distrito Federal en la Colonia de los Doctores.
Vine a la calle de Doctor La Vista porque me dijeron que aquí debía pagar las actas de defunción de mi madre, una tal Socorro Mora. Al salir del trámite más brutal que he tenido que realizar en la vida, descubrí que estaba justo enfrente de la casa familiar de mi madre, un edificio porfirista convertido en vecindad, donde nació en 1944 y pasó su infancia y sus primeros años de juventud. El azar me llevó esa mañana a mi Comala del centro de la Ciudad de México. A unos metros del lugar en el que, me dijeron, un día Pedro Infante cargó a mi madre y le dio un beso en el cachete.
4. Adagio
A los diez años de edad, la escasez de libros en casa me deparó una sorpresa mayor: el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Bruguera, en seis volúmenes, que leía con la curiosidad y el asombro de quien tiene en las manos una novela por entregas. Era en realidad para mí una novela por entregas: mi madre —disciplinada, más sabia que instruida— cada lunes compraba en el quiosco de la esquina los fascículos coleccionables de esta obra que llegaban a mis manos en un fascinante goteo alfabético.
De esta manera durante una larga temporada de mi infancia devoré con regularidad aquellos folletines semanales, atraído más por las fotos a color que contenían, que por las magras definiciones de aquel universo lingüístico salpicado de guiños franquistas, pues corría la década de los setenta y el generalísimo aún hacía sentir sus botas en las explicaciones de mi diccionario impreso en Barcelona.
Cada tres o cuatro meses que se reunían los fascículos suficientes para formar un volumen, había que pagar un extra para adquirir los lomos plastificados de la futura encuadernación de todo aquel mamotreto. De esta manera, en una repisa de la casa se fueron acumulando, fascículo a fascículo, los cuadernillos ilustrados de mi iniciación en la lengua.
Cuando por alguna razón mi madre no lograba comprar a tiempo un ejemplar, había que viajar el sábado al centro de la ciudad, en busca de los números atrasados en la central distribuidora de la editorial. Demandó pues una doble dosis de paciencia y disciplina reunir aquel material a lo largo de casi dos años, hasta que un día la vi cruzar la puerta de la casa con el folletín en la mano que en una misma entrega las últimas palabras correspondientes a la Z, lo que anunciaba el cumplimiento feliz de la encomienda. Enseguida hizo un atado con todo aquello y al día siguiente se lo entregó al profesor Juvencio —colega suyo y titular del taller de encuadernación de alguna secundaria pública— quien hizo lo propio sin cargo alguno.
Una semana después aquellos papeles desordenados y coloridos reaparecieron flamantes en su envoltorio de seis volúmenes color marrón y letras doradas. A decir verdad lucían tan serios y formales los seis atlantes, que me resultaba difícil creer que sus entrañas se albergaban algunas de mis tardes de la infancia y de mis fotos más admiradas, entre ellas, una que especialmente llamó mi atención cuando revisaba el folletín correspondiente a las primeras páginas de la letra “A”, y en el que aparecía la foto de un bebé gorila de pelambre blanca y cara rosa en la entrada destinada a las palabras “Albino” y “Albinismo”. Me encantaba aquella foto de la que no sabía nada más. Hacia dibujos con ella, no me salían bien, pero en aquel tiempo donde no había otras formas de allegarse información como ahora, la imagen anónima y sin pie de foto del bebe gorila albino acabó incorporándose al patrimonio visual de mi memoria infantil.
Tardé más de veinte años en entender que ese pequeño gorila de mi infancia era Copito de Nieve, el emblema turístico que fuera por varias décadas de la ciudad de Barcelona, y que murió de viejo en 2003. Conocí a Copito de nieve una mañana del invierno de 1993, en la primera ocasión que visitaba Barcelona. Visitarle suscitó una discusión con mi compañera de viaje, mi novia Elisa.
Esa mañana mientras desayunábamos le había contado la historia del diccionario enciclopédico de mi infancia y mi interés de visitar al gorila con el gusto y la curiosidad de quien se reencuentra con un viejo pariente. Yo no tenía ningún antepasado español ni catalán, de manera que lo más cercano a visitar a un familiar era Copito de Nieve. “Me niego a ir al zoológico –me respondió enérgica, son cárceles para animales, me revienta verlos tras las rejas”. Y tenía razón, pero yo tenía, digámoslo así, una cita con mi pasado.
Discutimos, convenimos que ella visitaría esa mañana la Catedral de Gaudí, y yo tomé el metro y me bajé en la estación Arc de Triomf, con el único propósito de visitar a mi primo. Fui directo a él. Era un día nublado y frio de entre semana y el zoológico lucía casi vacío, de manera que lo tenía todo él detrás de una vitrina, desayunando zanahorias. Me senté en el suelo a observarlo.
Me sorprendió su actitud relajada, su cara y sus manos extraordinariamente rosas y surcadas de arrugas, su pelambre blanca, como si fuera canoso, las uñas crecidas y un tanto retorcidas con las que prensaba las zanahorias y las llevaba a la boca para masticarlas. En algún momento levantó la vista, y sin dejar de comer hizo un bolo naranja de zanahorias masticadas y me lo mostró con su lengua enorme, como sonriéndome, como compartiéndome el banquete. Esa fue su manera de decirme, hola.
Luego nos quedamos mirándonos por un buen rato, sin decir nada, por supuesto. Solo mirándonos, acaso reconociéndonos. Dos parientes separados millones de años atrás en algún punto de la evolución, y que esa mañana se saludaban separados por un vidrio. Aquel fue, a todo esto, un reencuentro convenido –aunque ella no lo supiera, a instancias de mi madre. Estas líneas, que aquí concluyen son al mismo tiempo un homenaje al gorila y a ella.
Una suma de recuerdos construido con palabras, con memoria y sin olvido, que es, dijera Borges, lo único que en esta vida no hay. No hay olvido.
 Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997-98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo
Edgardo Bermejo Mora (Ciudad de México (1967) es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política, de la UdeG por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo (Océano, 1996). Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión multitudinaria (Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997), y Líneas aéreas (Lengua de Trapo, Madrid, 1999). Dirigió el suplemento Lectura (1997-98),del periódico El Nacional, y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal de la agencia Notimex para el Sudeste Asiático con sede en Singapur. Fue agregado cultural de las Embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de asuntos internacionales del CONACULTA y director de Artes del British Council en México. Su Twitter es: @edgardobermejo
Posted: February 6, 2020 at 9:46 pm