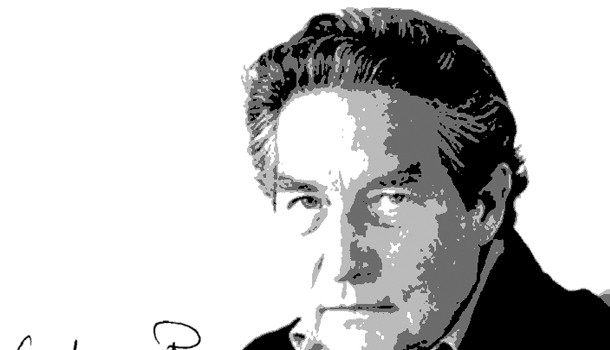La piazza è mia
Miriam Mabel Martínez
A mediados de los años noventa, el primer gobierno electo del otrora Distrito Federal planteó, como una de las estrategias para retejernos, el programa La calle es de todos. De pronto, la posibilidad del encuentro en el espacio público prometía el hallazgo. Han pasado cuatro administraciones desde entonces. ¡Adiós a los regentes impuestos por los presidentes, bienvenida la democracia con todo y sus sinsabores! ¡Ah, cómo disfruté aquellos últimos años del siglo XX experimentando y viviendo la plaza pública! Claro, hasta que el siglo XXI globalizó la gentrificación y para mantenerla no le quedó más remedio que subastar la plaza pública. Usar la calle para beneficio privado, como lo evidencian las filmaciones —más de comerciales, telenovelas y series— que no dejan dormir a los vecinos y desvelan a los espectadores que, en tiempos pandémicos, prefieren entretenerse observando en una ciudad filmada casi siempre desde el mismo encuadre. Aclaro que me encanta ver a mi ciudad (que ya no es chinampa en un lago no escondido, sino drenado) ya sea en un dispositivo móvil en el cine, pasando por la compu o la teletadora, pero deseo contemplar la urbe en su diversidad y no la encasillada en prejuicios. Quiero viajar como Sombra y su hermano en Güeros de Alonso Ruizpalacios por los cuatro puntos cardinales. Perderme en Lindavista en la primera película de Jaime Humberto Hermosillo, Los nuestros. Observar a la recién estrenada Alberca Olímpica desde los puentes de Río Churubusco en Los amigos, de Ícaro Cisneros; o transitar la avenida Ermita Iztapalapa en La verdadera vocación de Magdalena —otra película de Hermosillo— o caminar la zona del rastro en blanco y negro en Del brazo y por la calle de Juan Bustillo Oro o recorrer la ciudad antes de los ejes viales en El año de la peste de Felipe Cazals.
Amo descubrir la ciudad caminando o desviando en películas. Fuera y dentro de la pantalla me pierdo para descubrir donde queda Tepalcates o perderme entre las pacas de la colonia Tránsito o gozando de los camellones arbolados de la colonia Villa de Cortés o comprobando que Antara y Plaza Tezontle, en los extremos de la ciudad, son centros comerciales gemelos.
No sé cómo sucedió que la ciudad fue constriñéndose a la imagen gentrificada cuyo encanto es parecerse cada vez más a lo que se podría encontrar en cualquier city of the world, pero con el toque nativo suficiente para ser atractivo; algo así como Ricky o las diademas de flores al Frida Kahlo style que hoy son tan populares entre el Halloween y el Mictlán. Tampoco sé cómo fue que optamos por vivir la ciudad como si fuera un foro ni cuándo el uso de suelo público se privatizó; claro, no con las mismas tarifas en las 16 antes delegaciones, porque como dicen que se decía y ya no se dice, pero se sigue diciendo “por fortuna, todavía hay jerarquías y clases sociales”, y esa plusvalía generada por el aburguesamiento homogenizador continúa expulsando a sus moradores con todo y cucarachas a la colonia de junto, y monetizando el espacio público formal e informalmente. Véase desde el mecánico que tiene su taller en la calle, no sólo porque ya no le alcanza para la renta, sino porque aquellos garajes y estacionamientos hoy son torres de depas de lujo de 29 metros cuadrados, y ante la demanda de espacio para estacionarse, pues hay que elegir entre el vieneviene —autorizado o pirata— o el parquímetro… O porque el nuevo lujo nos dice que el barandal del balcón es el tendedero y el patio de la casa ya no es particular y debemos conformarnos con personalizar la jardinera por una módica suma a la tesorería, con sello incluido. A quién le importa que se obstaculice el paso del transeúnte o se rompa con ese concepto, ya en desuso, de “paisaje urbano”, si lo de hoy es el eclecticismo urbano.
Esta privatización in crescendo incluye la aparición de mobiliario urbano de servicios tan novedosos que caducan nomás los instalan, véanse los teléfonos de moneda, luego los de tarjeta, luego los de moneda otra vez; los relojes digitales, las casetas para reciclar plástico, las de recopilación de pilas, los de venta de internet o los informativos que en el sexenio de Felipe Calderón brotaron como anémonas —y no precisamente en primavera— luciendo más como ovnis que aterrizaban en lugares insospechados para explicar qué había pasado ahí, sin que nadie respondiera cómo habían llegado ahí… En fin, estructuras a las que se suman los puestos metálicos, los anafres encadenados en los postes durante el horario de fuera de servicio o las bicicletas de renta, cuyo atractivo principal es que la puedes dejar donde te plazca, quizá alguien se cruce en su camino o algún despistado confunda la canastilla con un contenedor de basura. En el cine todo es posible, ya se sabe que entre más nice y mágico es un barrio menos funcional es, además una vez experimentado como una imagen, no queda más que asumirlo como un espacio a contemplar. En estas vitrinas urbanas los basureros no se ven bien y los usuarios de hoy son tan hip, chic, cool, etc., que no tienen el mal gusto de tirar basura; por si fuera poco, están tan acostumbrados a ser la escenografía de la selfie, que el cablerío es visto como una tirolesa para las ardillas. Ya es imposible saber qué cable fue el primero si el del teléfono, el de la luz el del cable o el del diablito para robarse la luz. Arriba o abajo, nadie sabe cuándo esas estructuras se transformaron en desecho. ¿En qué esquina el flâneur del siglo XX cedió el paso al usuario-consumidor del siglo XXI? ¿Cuándo nos convencimos de que era mejor ser turista que ciudadanos?
Y con ganas de vivir como “un local de ficción” exploramos con mirada de antropólogo decimonónico otras demarcaciones y sitios must imaginados por ser protagonistas de crónicas y ficciones impresas o televisadas, como en los años noventa los lugares de sexo en vivo atrás de Garibaldi o hasta antes de la pandemia los Superama de la Condesa-Roma para sentirse parte de esa vida estilizada y cool que las películas, series, comerciales dicen que en por esos lares sucede, como en la película Sólo con tu pareja.
Así la Condesa postpostpost terremoto del 85 se convirtió en el epicentro de una comunidad de jóvenes artistas que aprovechando las rentas baratas, sus conexiones en transporte público, cercanía al Bosque de Chapultepec, departamentos de techos altos y calles arboladas y camellones anchos fueron modificando los usos y costumbres sin saber que en sus afanes globales y con las ganas de sentirse, como decía un comercial de Bacardí, “otra vez in New York”, se convertirían en los prehipsters. Ninguno de esos hoy tildados de chavosrucos (que aún se debaten si son la primera camada de la X Generation o la última de los “Boomers”) imaginó que sus usos y costumbres serían cariturizados para —dos décadas después— promover barrios de películas y departamentos de lujo de bolsillo.
En ese lugar idílico de la gentrificación hisptérica citadina, donde la especulación inmobiliaria ha fraccionado las casas art nouveau a estudios inteligentes de 29 metros cuadrados, el espacio privado es también una minificción, así que no le queda más que expandirse hacia la realidad del espacio público y como mi casa es tu casa tengo el derecho de hacer lo que quiera, al fin que mi palabra es la ley. Y como todo buen spoiled guys de alma brooklyniana a la mexicana se sabe que la ropa sucia la lava alguien más, si no, ¡qué oso! Así que mientras alguien hace ese trabajo sucio, camino con mis perros esquivando los montones de basura buena onda desechada con style por este set en el que se ha convertido la ciudad, aquí adentro se sabe que para todo lo demás existe Mastercard.
Calcetines, vasos de materiales reciclados con sellos de cafés recomendados en listas internacionales, botellas de cervezas artesanales, zapatillas, tenis, bufandas, colillas, chanclas, bicis de renta que puedes botar donde sea como la pijama o la taza o el cargador… Objetos de ocasión cuyos olores atraen a mis cazadores. Nico se ha convertido en una coleccionista de tines, calcetines, aunque no desaira trapos, pañuelos o en época invernal, guantes, su debilidad son los textiles, dicen que todo se parece a su dueño, pero a mí me gustan los hechos a mano, los que están por hacerse; en cambio, ella prefiere los que ya tienen historia. Basta que me distraiga un sonido de whats y la pierda de vista para que la sorprenda con uno o dos de estos productos que hoy tan elegantemente llaman “calcetas invisibles” (nombre tan peculiar como los “suéteres sin manga”. ¿Cómo llegan a la calle esos tines de fibras recicladas? Me intriga tanto como imaginar qué caminos de la vida tuvo que experimentar un plátano hasta ser encontrado por Montana, que al igual que Bip, el perro de la Princesa Amanecer, pierde la nariz no buscando pistas hacia el país de las orquídeas susurrantes, sino por la ruta de los plátanos parlantes llena de plátanos maduros, enteros o fraccionados ocultos y expuestos a lo largo y ancho de esa dimensión desconocida que es ya el espacio público.
Son tantos los plátanos en sus diferentes presentaciones que estoy preocupada por la salud de la población de este hipstérico barrio, ¿será que tanta oferta gourmand ha provocado una disminución de potasio en los organismos? Quizá esta falta afecta a los pies que se rebelan contra el yugo de los calcetines. Y luego, ya descalzos, alivian su pesar con un plátano. ¿Qué fue primero el plátano o los calcetines? En busca de una respuesta, sigo los pasos de Nico y Montana.
Los calcetines y sus derivados no saben del pudor. Pueden estar a media calle, a la orilla de una jardinera, eso sí siempre en el suelo, nunca colgados en un cable ni hechos bolita para tapar un hoyo, en cambio los plátanos y las cáscaras siempre están escondidos. Me intriga el proceso de selección para encontrar la mejor guarida para las bananas que maduraron antes de ser ingeridas. Me intriga cómo ese comensal resentido por tal osadía y opta por castigarlo y negarle la posibilidad de ser comido. Romper el ciclo natural de su existencia es la mejor venganza. Así que dejará que se pudra en la soledad escondido entre las ramas de jardineras que ya nadie poda, en cornisas o en los vacíos coquetos de herrerías clásicas que ya a nadie le importan, o en altares improvisados que delatan la falta de fe, o en los huecos entre inmueble de departamentos exclusivos, cualquier hueco es bueno para esconder los malos hábitos, que delatan, más que la agudeza olfativa de Montana, cómo los pequeños y egoístas actos fragmentan al espacio público, donde parece que el único hallazgo ya posible es la basura. A diferencia de los amorosos, su corazón le dice que siempre ha de encontrar aunque no busque y esa certeza lo hace andar como loco, loco, loco obedeciendo los desvíos de su nariz. Mientras yo no sé si maldecirlo o por él rezar. Y aunque sé que él no tiene miedo ni de buscar ni de encontrar; yo, como escribiera José Alfredo Jiménez, “hay momentos en que quisiera mejor rajarme” y dejar de preguntarme, como a la Paloma Negra, ¿dónde, dónde andarán esos plátanos y cáscaras?, para poder, literalmente, darles la vuelta. Y no sólo porque los desplantes de mi perro pongan en duda mi honra de mamá de perro buena onda (de ésas que pronuncian, como Martha Debayle, los comandos que en inglés, dicen, funcionan mejor: sit, good boy, no barking…), sino porque no me queda más que arrastrarlo, y más allá del esfuerzo físico —que me hace tener conciencia de músculos ni siquiera descubiertos en la yoga— temo que me acusen de maltrato animal, y me expulsen de la película.
Ante tal temor, decidí hacer un registro de esos sitios raros para trazar rutas alternas, mis esfuerzos han sido en vano. Me he topado con cáscaras en estaciones de ecobicis, en bancas, colgadas cuidadosamente en barandales y rejas o en casetas telefónicas, esquivando el rastro de los plátanos he descubierto que la calle está llena de objetos “olvidados”, perdidos, dejados, aventados, robados, abandonados y olvidados hasta convertirse en basura. Correas, lápices, cables en madeja, aretes, audífonos, arneses, anillos, pulseras, celulares, estuches, USBs, bolsas con y sin caca de perro, discos LP, CD, tenedores, servilletas, anforitas, latas, peinetas, lentes y hasta manzanas de la discordia que confunden a mis perros, quienes han aprendido que las fronteras entre los espacios público y privado se han diluido. “La piazza è mia”, gritaba un personaje entrañable de la película de Guisseppe Tornatore, Cinema Paradiso… “La piazza é mia” y la calle y la banqueta y los calcetines y las cáscaras de plátano, también.
 Mabel Martínez es escritora y tejedora. Aprendió a tejer a los siete años; desde entonces, y siguiendo su instinto, ha tejido historias con estambres y también con letras. Entre sus libros están: Cómo destruir Nueva York (colección Sello Bermejo, Dirección General de Publicaciones de Conaculta, 2005); los ebook Crónicas miopes de la Ciudad de México y Apuntes para enfrentar el destino (Editorial Sextil, 2013), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura libros, 2016).
Mabel Martínez es escritora y tejedora. Aprendió a tejer a los siete años; desde entonces, y siguiendo su instinto, ha tejido historias con estambres y también con letras. Entre sus libros están: Cómo destruir Nueva York (colección Sello Bermejo, Dirección General de Publicaciones de Conaculta, 2005); los ebook Crónicas miopes de la Ciudad de México y Apuntes para enfrentar el destino (Editorial Sextil, 2013), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura libros, 2016).
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: December 1, 2021 at 12:10 am