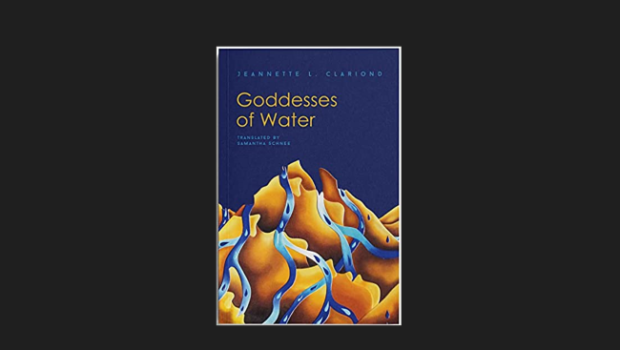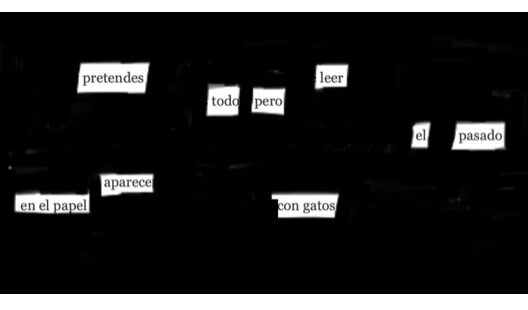EL MUERTO
Javier Zamudio
La primera vez que vio al muerto, fue como si un destello de luz lo encandilara: Javier cerró los ojos. Quiso poner su mano abierta encima de sus párpados, imprimiendo más fuerza a su gesto, pero su mano estupefacta quedó en el aire. La segunda vez, lo miró unos minutos, lo que demoró el taxi en avanzar, mientras el semáforo cambiaba sus luces, y dijo al chofer:
«Mire, ese hombre está muerto y la gente no parece enterada»
El conductor bufó. Mordía un palillo de dientes. Hundió el acelerador y continuó el trayecto. Cruzó en la siguiente esquina y aparcó frente al hotel Palacio Real. Javier pagó, bajó con su maleta y permaneció un instante sobre la calle, contemplando la fachada: paredes blancas, cinco pares de ventanas y una cornisa que rodeaba la edificación; en el centro, a unos metros por encima de la puerta principal, un letrero, que debía ser luminoso, con el nombre del hotel. El interior hacia honor a su nombre. Del techo colgaban dos arañas de cristal: la primera iluminaba la entrada, la recepción y una sala de espera amoblada con sillas clásicas y una mesa de café. La segunda brillaba a lo largo del corredor, abrazado por una alfombra persa, hasta el ascensor. Entró y se dirigió al mostrador.
Había hecho la reserva dos días antes, mientras terminaba de empacar sus pertenencias en una vieja maleta de camping e intentaba asimilar lo que significaba volver a una ciudad que había abandonado con la promesa de un futuro distinto. Las cosas no habían salido de la manera esperada y regresaba, como diría su madre, con el rabo entre las patas. Había abandonado su antiguo trabajo para dedicarse de lleno a escribir. «Si quieres ser escritor, tienes que irte a Buenos Aires o a Barcelona», eso le había dicho Patricia después de romper con él. Pero había regresado solo, sin la máquina de escribir, que abandonó en su antiguo cuarto bonaerense para saldar lo que adeudaba al dueño del apartamento. Se había marchado en la madrugada, igual que un ladrón, escabulléndose con el poco dinero que le quedaba. Suficiente para el tiquete en bus y una noche de hotel antes de volver a casa de su madre.
La imagen del muerto continuaba flotando en su cabeza. Por esa razón, lo primero que hizo cuando escuchó al recepcionista del hotel, fue pedir un teléfono para llamar a la policía.
«Le pasa algo, señor», dijo el recepcionista.
«Hay un muerto en la otra calle»
«¿Un muerto?»
«Sí, tiene apariencia de varios días»
«¡Qué horror!»
El recepcionista puso el teléfono frente a Javier. Aguardó a que colgase para preguntarle el nombre.
«Javier Zamudio»
«Espero haya podido solucionar su problema», dijo el recepcionista mientras digitaba su nombre en el computador. Confirmó la reserva y, después de llamar a un botones, le indicó el camino hacia el elevador.
A Javier le gustó la habitación del hotel. No era muy grande, pero tenía lo necesario: la cama estaba situada a lado izquierdo, acompañada de dos nocheros, y cerca de la ventana había una mesa con su silla. Descorrió una cortina blanca y miró la calle buscando al muerto. La oficial que contestó la llamada le prometió que enviaría alguien a verificar la información. Desde aquel lugar podía observar la parte superior del estadio Pascual Guerrero. Sin embargo, no podía ver el lugar donde el muerto esperaba un poco de atención. Miró los carros y a los transeúntes, tratando de reconocer algún signo de alerta en sus movimientos. Todo parecía estar del modo acostumbrado. La gente marchaba con paso parsimonioso y los carros se acumulaban en el semáforo, en un aburrimiento intensificado por el calor.
Puso la maleta sobre la cama y la abrió. Sacó un cuaderno, un libro y una camisa. Agarró el libro con la intención de leerlo, pero se quedó un momento congelado viendo el teléfono sobre el nochero derecho. Pensó en llamar a su madre. No hacerlo le parecía una traición. Sin embargo, dejó el libro en la cama y salió del cuarto. Atravesó el corredor, bajó en el ascensor y abandonó el hotel. Vio los carros acelerando frente a sus ojos, la estructura del estadio, que sobresalían por encima de los techos de las casas, abriéndose igual que una flor; a su izquierda el cerro de las Tres cruces vigilando la ciudad. Luego de recuperar el sentido de orientación, empezó a caminar hacia donde el muerto estaba. Supuso que encontraría el carro de la policía o una ambulancia haciendo el levantamiento del cadáver. Asomó su cuerpo en la esquina y contempló la calle indiferente: los carros pasaban del modo habitual y la gente marchaba sin percatarse del muerto.
«¿Estaré equivocado?», se preguntó esforzándose, desde aquella distancia, por distinguir el cuerpo de aquel hombre de piel cobriza, que descansaba contra la fachada blanca de una casa. Buscó algún movimiento. Un brazo levantándose. Una pierna estirándose para encontrar descanso. Nada. Javier se acercó, sintió el hedor de la muerte y recordó la orilla del río Paraná y a los pescadores que, sosteniendo sus cañas de pescar improvisadas con palos de cañabrava, se agachaban para formar un solo óleo con aquel llanto estancado.
«Señor», dijo acercando la cara al muerto, «¿Está bien?»
Se cubrió la nariz con la mano derecha. Levantó la cabeza y contempló a los transeúntes. La cara descompuesta, pintada de moretones e inflada, no les decía nada.
Había una peluquería sobre la misma acera, en el interior de un edificio de tres plantas. Javier se acercó, asomó la cabeza a la puerta abierta y contempló a una joven, cuyo cabello negro caía hasta la mitad de la espalda, que se encargaba de limpiar un mostrador de cristal.
«Disculpe, ¿sabe quién es el muerto?»
«¿El muerto?», dijo la joven soltando el paño con el que limpiaba y saliendo del local. «¿Cuál?»
«Ese», dijo Javier señalando al vendedor ambulante.
«¿Por qué dice eso, señor? Ese es Chucho, quien todos los días sale a vender sus cigarrillos y dulces. No está muerto, cómo se le ocurre, a veces se queda pensativo, eso es todo»
Javier contempló a la joven entrar a la local y la siguió.
«¿Su nombre es Chucho?»
«Sí»
«¿Sabe dónde vive?»
La joven negó con la cabeza, mientras terminaba de limpiar el tapizado de una silla giratoria. Se agachó y pasó el paño por la estructura de aluminio. Miró a Javier y le dijo:
«Si necesita a Chucho, debería ir a hablar con él»
La joven se puso de pie, se aproximó a una vitrina para organizar varios productos capilares.
«¿En realidad no se da cuenta que está muerto?», preguntó Javier.
«¿Acaso está loco?», respondió la joven y salió del local. Llamó a Chucho de un grito. El cuerpo permaneció impasible, la cabeza ligeramente caída hacia su hombro izquierdo, las piernas dobladas.
«¿Se da cuenta? No le ha respondido»
«Eso no prueba nada», dijo la joven señalando a una persona que se acercaba a Chucho. Era un hombre de unos cincuenta años, quien tras permanecer varios minutos frente al carro de dulces, agarró un cigarrillo, lo encendió y dejó una moneda en el bolsillo de la camisa del vendedor. «¿Cree que si estuviera muerto podría continuar trabajando?», añadió.
Javier se despidió de la peluquera y cruzó la calle en dirección a un restaurante. Leyó el nombre de Restaurante El Charrito escrito en letras rojas, acompañadas de un ají acostado en forma de medialuna. Era un local pequeño, cuyo interior estaba amoblado con sillas y mesas de madera, sus paredes blancas adornadas con motivos mexicanos y sus lámparas de colores. Se acomodó a una mesa situada cerca de la entrada, con una vista panorámica de la calle, y llamó al mesero. Un joven se acercó, vestía un mono blanco, un delantal rojo y cubría su cabeza con un gorro de cocina. Le preguntó qué deseaba comer. Javier pidió un almuerzo del día sin dejar de mirar a Chucho. Le llamó la atención una mujer que se acercó y, como si se tratara de un autoservicio, agarró un chicle y puso una moneda en el bolsillo del vendedor.
El mesero regresó con el almuerzo en una bandeja y lo dejó sobre la mesa. Javier aprovechó para preguntarle por el vendedor ambulante que estaba al otro lado de la calle.
«No tiene casa», dijo el mesero, «según cuentan, su hija lo abandonó»
Javier le preguntó si no notaba nada raro en su apariencia.
«Así es siempre, se la pasa callado, con la cara larga», dijo el mesero y se alejó hacia otra mesa.
El almuerzo le devolvió su vida antes de Argentina, como si el paladar guardara el pasado. La sopa contenía los recuerdos de su abuela, quien solía preparar sopas de plátano y hueso, y quien murió sin avisar, mientras paseaba sus manos agrietadas por una cocina de lozas blancas, iguales a los pasillos de un hospital. Su abuela se había derrumbado sobre el blanco impoluto imponiendo una fractura sobre su orden estrictamente mantenido durante decenios. Javier almorzó deteniéndose para ojear la memoria y sin quitar los ojos de encima de Chucho.
Regresó a su cuarto de hotel, se acostó en la cama e intentó dormir. La imagen del cadáver persistía en su cabeza y con él venía el Paraná arrastrándose como una serpiente y los pescadores sobre la orilla, buscando el sustento para llevar a sus hogares. Se sentó, estiró el brazo y sujetó el teléfono situado en el nochero derecho. Marcó el número de su madre, escuchó los tres pitazos y luego una voz sosegada.
«Aló»
«Soy yo, mamá»
«¿Eres tú, Javier? ¿Estás en Cali?»
Escuchó las preguntas de su madre sabiendo que bastaba el identificador de llamadas para delatarlo.
«Estoy en el aeropuerto», dijo. «En un rato estaré en casa»
«¿Estás en Cali? No puedo creerlo, ¿te ha pasado algo?»
«Nada, no ha pasado nada, mamá, quería sorprenderte. En unas dos horas estaré en casa»
Su madre no pudo contener la alegría. Javier oyó la algarabía que se formaba al otro lado de la línea, mientras su madre informaba, a quienes la acompañaban, de su regreso. Se despidió, con la excusa de ir a hacer trámites de inmigración, y marcó el número de la policía.
«Policía Nacional, ¿en qué podemos ayudarle?»
Escuchó una voz aletargada, que parecía cerca de convertirse en un bostezo, y supuso que el oficial al otro lado estaba a punto de caer dormido. Habló de Chucho mencionando las palabras cadáver, gallinazos, olor insoportable e indiferencia. Se detuvo en esta última palabra haciendo un énfasis especial, «porque incluso había gente que se paraba a comprarle cigarrillos a un muerto». Dictó la dirección varias veces, explicando que estaba frente a un restaurante de comida mexicana y a unos pasos de una peluquería. El oficial prometió que enviaría una patrulla de inmediato. Javier colgó, se acostó satisfecho en la cama y cerró los ojos, quedándose dormido.
La sirena de una ambulancia lo despertó. Imaginó que se llevaba a cabo el levantamiento del cadáver. Se puso de pie y se acercó a la ventana, buscando un indicio de lo ocurrido en el movimiento de los carros o en el paso de los transeúntes. No vio nada inusual. La gente avanzaba ocupada en sus propios asuntos. Los vehículos aguardaban frente al semáforo el cambio de las luces. Se decidió a bajar. Salió del hotel, cruzó la calle y avanzó, a lo largo de la acera izquierda, hacia una patrulla. Un policía gritaba a Chucho mientras le colocaba una esposa en su muñeca podrida. Javier se acercó a la puerta del restaurante mexicano, situándose junto al camarero quien miraba la escena desde la puerta. El policía terminó de poner la esposa y arrastró el cuerpo inerte de Chucho hasta una patrulla, mientras le gritaba los delitos que se le imputaban. Javier observó el cadáver por última vez y recordó a esos hombres que caminaban junto al Río Paraná, sus pieles curtidas debido al hambre. Estuvo un rato más frente a la puerta del restaurante, observando una estela de gusanos se quedó adornando la calle.
 Javier Zamudio (Cali, Colombia, 1983). Sus cuentos aparecen en revistas como El Malpensante, Hermano Cerdo, Luvina, Número y Odradek. Es autor de El infierno de los otros (Universidad del Valle, Cali, 2009), Soñábamos con el amor (Caza de Libros Editores, Tolima, 2015) y Hemingway en Santa Martha (Lugar Común Editorial, Ottawa, 2015). Twitter: @JavierZamudioE
Javier Zamudio (Cali, Colombia, 1983). Sus cuentos aparecen en revistas como El Malpensante, Hermano Cerdo, Luvina, Número y Odradek. Es autor de El infierno de los otros (Universidad del Valle, Cali, 2009), Soñábamos con el amor (Caza de Libros Editores, Tolima, 2015) y Hemingway en Santa Martha (Lugar Común Editorial, Ottawa, 2015). Twitter: @JavierZamudioE
Posted: December 21, 2016 at 11:00 pm