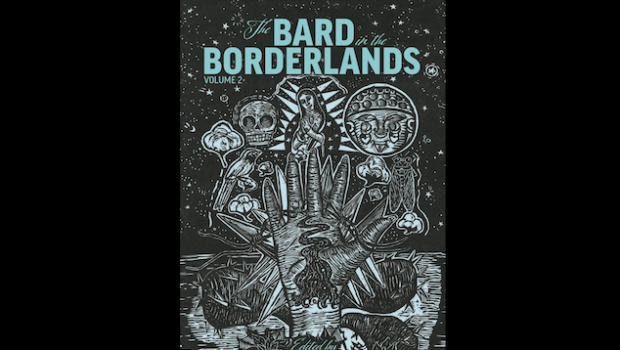Acecho
Melanie Márquez Adams
Un hocico presionado contra el vidrio. Eso fue lo primero que alcanzó a divisar del intruso. Lo encontró tan quieto que, por un momento, pensó que estaba muerto. Cautelosa, se acercó de puntillas y golpeó la puerta transparente con los puños. Nada, no se movía. Se agachó entonces a la misma altura que la de su visitante impertinente para así cerciorarse de que no respiraba cuando, sin aviso, éste pegó un salto magnífico. Del susto la mujer perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Hizo a un lado su cara y puso sus manos como escudo, olvidando por un instante que existía una barrera entre los dos.
Se sintió increíblemente tonta por dejarse sorprender así. «¡Ya ves! Por eso te dejaron, ¡porque eres una estúpida!» Mientras se decía esto comenzó a hacer la cama, halando y lanzando todo de mala gana. Un pensamiento entrometido la congeló a medio terminar. «¿Qué haces? No tiene caso que ordenes ni que limpies nada». Encogiendo los hombros, caminó a la cocina y sacó de la nevera un pastel de chocolate embadurnado de crema. La mitad ya había desaparecido. Trató de lanzar lejos el sentido de culpa. No lo iba a dejar rebotar y regresar a molestarla. «No te preocupes, ya no hay nadie que te diga que te estás poniendo gorda».
Vio el reloj marcar las once de la mañana. Se sentó en el sofá y encendió la televisión. Era la hora del noticiero. Todo lo que reportaba la rubia oxigenada de la pantalla sonaba patético. «Por lo visto, el mundo está peor que tú». Comenzó a apretar los botones del control remoto con furia. Al fin aterrizó en una película cursi, de esas en que a la protagonista todo le sale mal, excepto al final, cuando sus problemas se solucionan como por arte de magia. Para cerrar con broche de oro, atrapa a un galán millonario. Colorín colorado. Era exactamente lo que se le antojaba ver. «Ya no tienes por qué estar enterada de los acontecimientos del país o los del resto del mundo. ¿A quién le importa el resto del mundo?» Ahí se quedó anclada hasta la media tarde. En el plato donde antes había existido un pastel, apenas quedaban unas migajas nadando entre la grasa. Cuando la vocecita de su cabeza estaba a punto de asaltarla con reproches, por el rabo del ojo alcanzó a ver el hocico.
Esta vez, unos ojos enormes y vidriosos acompañaban el hocico peludo. Ella se quedó hundida en esa mirada por unos segundos, pero antes de que la pena la sobrepasara, se acercó a la puerta del jardín con la intención de espantar al molestoso invasor. Fue entonces cuando se dio cuenta de que éste había arrasado con la mitad de su arbusto de rosas que tanto trabajo le había costado cultivar. En aquel momento tuvo unas ganas inmensas de perseguirlo y acabar con él de una buena vez. Pero entre irse de cacería y seguir desparramada en el sofá dejando que la tele pensara por ella, eligió la segunda opción. «Total, ¿qué más da?» Volviendo el rostro hacia el ser que la seguía con sus ojos inquisitivos por toda la casa, le dedicó un gesto obsceno y le gritó: «¡Cómete el jardín entero si quieres! ¡A ver si así te mueres de un empacho y dejas de hostigarme!» Él ni siquiera se inmutó. Exasperada, en un par de zancadas ya estaba explorando el refrigerador.
Así pasaron dos días más. La mujer sólo se levantaba del sofá para buscar comida, ir al baño y pegar alaridos a la criatura que la contemplaba desde afuera. Cada vez que comenzaba a sentir que el cansancio de no hacer nada pesaba sobre sus ojos, sabía que él la estaba mirando. De igual manera al despertar, en el instante previo a los primeros parpadeos, tenía la certeza de que lo encontraría en el mismo sitio, impávido, y saludándola con el hocico.
La mañana del tercer día se despertó con un hueco ardiente en el estómago; su cuerpo aullaba por algo dulce. Desesperada, buscó por todos los rincones de la cocina, empinándose para tocar el fondo de los anaqueles y husmeando cada repisa del refrigerador. De nada le sirvió; era evidente que había acabado con sus provisiones. Tendría que salir.
Apenas a dos cuadras de la casa había una tienda, pero sólo de pensar en los ojos y bocas cargados de veneno de sus vecinos, anticipaba la salida como una travesía colosal. Se los imaginaba agazapados detrás de las ventanas, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Ser el blanco de chismes punzantes no era en realidad lo que más le preocupaba. Lo que realmente le aterraba, lo que no podía soportar, era la idea de que la mirasen con cara de pena. No tenía fuerzas para lidiar con la lástima ajena.
Arrastró los pies hasta el sofá, se desparramó y se cubrió entera con la pesada manta. Quería dormir para no pensar. Pero antes de que el sueño llegase a su rescate, escuchó unos golpecitos en la puerta de vidrio. «¡Déjame en paz animal del demonio!», gritó sin destaparse. Pero él no se dio por vencido; insistió y siguió llamando su atención durante horas.
Agotada de luchar contra lo inevitable, la mujer se deshizo de la manta, devolvió la mirada a su contrincante y le cedió el triunfo. Sabía lo que tenía que hacer. Por primera vez en varios días, caminó por el pasillo hacia la puerta de entrada. Colgados junto a las llaves, encontró un collar y una correa de color fucsia. Las decenas de piedritas brillantes que saturaban los dos objetos lastimaron sus ojos. Recordó el día en que su ex los compró y la manera en que había corrido de regreso a la casa, prácticamente babeando para dárselos a su princesa, su amada chihuahua. «¡Imbécil!» Estirando sus brazos, regresó a la sala. Desde ahí intercambió una mirada cómplice con su pequeño intruso. Ya era tiempo de que se conocieran formalmente.
Quince minutos más tarde, la mujer y el conejo caminaban por la calle. La correa fucsia tambaleaba al ritmo de los saltos de la esponjosa criatura. Desde los ojos estupefactos de los vecinos, parecía que ella brincaba con su acompañante. Se escuchaban exclamaciones y cuchicheos. Las miradas eran burlonas, de asombro, hasta de susto, pero no de pena. Nadie se atrevió a acercarse o dirigirle la palabra. Con una flamante sonrisa, ella iba pensando en los dos pasteles y en las cinco cajas de chocolates que estaba por comprar. Añadiría a la cesta tres botellas de vino, queso, pan, un par de lechugas y unos manojos de hierbas. Tan sólo en unos saltitos más, llegarían a la tienda.
 Melanie Márquez Adams (Ecuador, 1976) creció en la costeña ciudad de Guayaquil. Escribe para La Nota Latina de Miami y sus relatos han sido publicados en la revista mexicana Minificción, en la revista El Beisman de Chicago y en la antología bilingüe Nos pasamos de la raya/We crossed the line (Editorial Abismos). Actualmente se encuentra editando una antología de textos de autores andinos en los Estados Unidos.
Melanie Márquez Adams (Ecuador, 1976) creció en la costeña ciudad de Guayaquil. Escribe para La Nota Latina de Miami y sus relatos han sido publicados en la revista mexicana Minificción, en la revista El Beisman de Chicago y en la antología bilingüe Nos pasamos de la raya/We crossed the line (Editorial Abismos). Actualmente se encuentra editando una antología de textos de autores andinos en los Estados Unidos.
Posted: July 14, 2016 at 11:04 pm