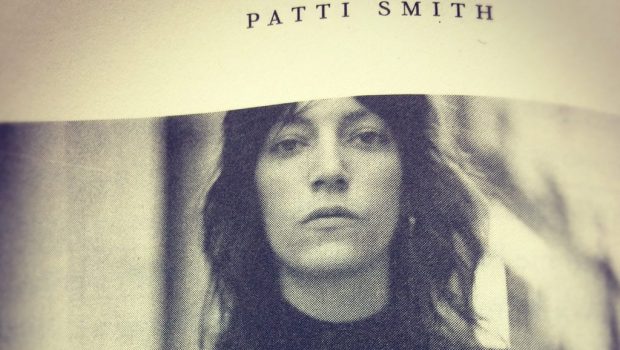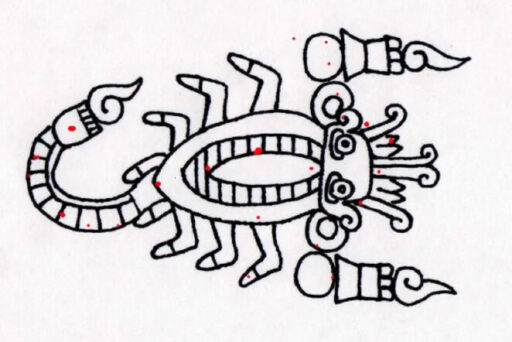Mi Vargas Llosa
Malva Flores
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Mi padre admiraba a Carlos Fuentes. Durante los últimos años de su vida se empeñó en convencerme de que era el mejor narrador hispanoamericano de todos los tiempos y discutió conmigo muchísimas tardes para que lo siguiera en esa admiración. Gracias a mi padre, desde adolescente leí al autor de La región más transparente y, desde entonces, no me convenció, salvo algunos de sus cuentos o Aura, que siempre me gustó y aún puedo leerla. Pero mi padre dejó de leer a Fuentes después de Terra Nostra. No pasó así con Mario Vargas Llosa, de quien tengo todos sus libros porque él los compró y los leía con avidez. Nunca me dio a leer alguno de ellos pero yo los robaba a hurtadillas de su casa, donde pasaba algunos fines de semana a fines de los setenta.
El primer libro de Vargas Llosa que leí fue uno que nadie alaba hoy como magnífico y que, sin embargo, me hizo feliz. La tía Julia y el escribidor se volvió lectura favorita y los avatares de Pedro Camacho me siguieron muchas horas. Y digo Pedro Camacho y no Varguitas, porque el estilo de folletín de los textos radiofónicos del escriba boliviano, me encantó, en el sentido estricto de la palabra: eran la muestra palpable de la seducción que produce la literatura. “En ese tiempo remoto, yo era muy joven” dicen las primeras líneas de esa novela y yo también era muy joven. El final de esa obra de iniciación concluía con el momento en que Varguitas comenzaría de veras su aventura y llevaría a cabo su pasión primera: la literatura.
Llegué entonces a Pantaleón o las visitadoras. Ignoro por qué —no he vuelto a ella en muchos años— la recuerdo como una novela que me hizo reír mucho, pero eso seguramente es discutible, porque uno de los episodios literarios que más risa me han causado —y que, por decirlo, casi repruebo una materia en la facultad— fue el momento en que nos enteramos de que a Esteban Duarte —el padre de Pascual Duarte, el personaje de Camilo José Cela— lo habían encerrado en una alacena pues lo había mordido un perro rabioso y allí, tirando mordiscos, había pasado su agonía. Lo que sí recuerdo son las siglas del delirante servicio de prostitutas que Pantaleón Pantoja tuvo que crear para que disminuyeran las violaciones que los soldados del ejército peruano cometían en la selva: SVGPFA (Servicio de Visitadoras para Guarniciones, Puestos de Fronteras y Afines).
No volví a reírme con alguna novela de Vargas Llosa y recuerdo con especial espanto la imagen de la Malpapeada, la perra del Boa, en La ciudad y los perros, o la violación de la gallina en esa misma novela que, cuando la leí —y aún ahora pues es lectura obligada de mi curso de Narrativa Hispanoamericana—, me produjo una desazón de días: era la representación más pura del mal que hasta entonces había leído. Yo tenía 16 años y jamás me había enfrentado a un lenguaje y una visión del mundo que me hiciera sentir física, vicariamente, la violencia en esa forma.
Esa misma sensación me ha acompañado en la lectura de la obra del peruano, luminosa por ese brillo que despliega la oscuridad más abisal: esa atracción tan poderosa como la de los agujeros negros que pueblan el universo. Debo admitir que Elogio de la madrastra me pareció una novela fallida, que se me cayó de las manos, aunque hoy la recuerdo con cariño porque fue la única obra suya que comenté con mi papá, a quien sí le gustó. Pero justo cuando leí esa obra, empezaba a interesarme en otro Vargas Llosa, el crítico literario y el intelectual. Aunque siempre fui una adoradora de Flaubert, fue gracias al peruano que volví sobre Madame Bovary. “El estilo fue la gran obsesión de Flaubert, la raíz de los enormes padecimientos que le significó cada libro”, escribió en La orgía perpetua y recuerdo que también citó alguna carta de Flaubert a Louise donde le dijo “que su novela se estaba llenando de metáforas como de piojos”. La crítica que Vargas Llosa hizo de esos “piojos” metafóricos en el estilo de Flaubert me llenó de temor: una enseñanza que me llega de pronto a la memoria cuando con tanta facilidad me excedo en los arrebatos líricos.
Su papel como intelectual, su lugar preponderante en la República de las Letras ha sido, durante los últimos años, un tema recurrente en mis obsesiones. Otra de ellas, quizá la más perdurable, es mi interés por las revistas y su historia. Cuando preparé la trayectoria hemerográfica de Vargas Llosa me asombré: no sólo fue un animador extraordinario de revistas y suplementos de todo el mundo, sino que participó en las más importantes publicaciones hispanoamericanas de su tiempo. La historia de nuestra literatura, pero también de su política pasa por nuestros ojos si seguimos con atención esa aventura que va desde sus pininos en “El Dominical” de El Comercio, a Marcha, Casa de las Américas, hasta Amaru, de la que fue corresponsal, colaborador principal y donde publicó “Cien años de soledad: el Amadís en América” en su número 3, de julio-septiembre de 1967, donde celebró la aparición de esa novela cumbre de quien entonces era su amigo, García Márquez, y a quien poco después le dedicó la Historia de un deicidio (1971), que últimamente ha sido puesto en circulación nuevamente. Como es ampliamente conocido, a partir de 1971 y del “caso Padilla”, la vida y las ideas políticas de Vargas Llosa cambiaron. Ese mismo año apareció Plural que junto con Vuelta y más tarde Letras Libres se volvieron su casa, una “casa para la disidencia”, como Enrique Krauze se refirió a la última revista de Octavio Paz.
Cuando murió Paz, su gran amigo, Vargas Llosa recordó que en el homenaje del poeta a Bretón, había dicho que “hablar del fundador del surrealismo sin emplear el lenguaje de la pasión era imposible. Lo mismo podría decirse de él, pues, a lo largo de su vida, sobre todo las últimas décadas, vivió en la controversia, desatando a su alrededor adhesiones entusiastas o abjuraciones feroces.” ¿No podríamos decir lo mismo del propio Vargas Llosa?
Ayer, tratando de desatar un nudo cubano mil veces descrito pero que, según yo, no ha sido lo suficientemente analizado a la luz de todos sus protagonistas, leía la carta de Vargas Llosa a Fuentes cuando le avisa que lo ha defendido de las infamias que Casa de las Américas había vertido sobre el mexicano en 1966, inicio de las desavenencias que acabarían con el boom y, también, con la participación del peruano en aquella revista a la que renunció pocos años después, en 1971. Estaba cansada. Dejé las cartas y abrí twitter. Entonces supe que Mario Vargas Llosa había muerto y un golpe de incredulidad se apoderó de mí, antes de que, increíblemente, recordara a mi padre leyendo, en aquellas largas tardes de mi adolescencia en su casa, La tía Julia y el escribidor.
Un año después de aquella carta a Fuentes de 1966, Vargas Llosa publicó un artículo en Casa de las Américas 45 (noviembre-diciembre de 1967), que formó parte de un dossier sobre la “Situación del intelectual latinoamericano” en el que participaron Julio Cortázar, Mario Benedetti, René Depestre y Roque Dalton, entre otros. El de Vargas Llosa fue un extraña colaboración donde, a diferencia del resto, no aludió a la obligatoria postura militante que los otros reclamaban. Su militancia era de otra naturaleza. El ensayo “Sebastián Salazar Bondy y la vocación del escritor en Perú” no habrá alegrado mucho a las autoridades de Casa… y puede verse como uno de los primeros síntomas escritos de la transformación que sufrió el peruano. Allí aseguró, y con estas palabras me quedo, que la literatura era
una pasión y la pasión no admite ser compartida. No se puede amar a una mujer y pasarse la vida entregado a otra y exigir de la primera una lealtad desinteresada y sin límites. Todos los escritores saben que a la solitaria hay que conquistarla y conservarla mediante una empecinada, rabiosa asiduidad. Porque el escritor, que es el hombre más libre frente a los demás y el mundo, ante su vocación es un esclavo. Si no se la sirve y alimenta diariamente, la solitaria se resiente y se va. […] La vocación literaria es una apuesta a ciegas. Adoptarla no garantiza a nadie ser algún día un poeta legible, un decoroso novelista, un dramaturgo de valor. Se trata, en suma, de renunciar a muchas cosas —a la estricta holgura a veces, al decoro elemental— para intentar una travesía que tal vez no conduce a ninguna parte.
 Malva Flores es poeta y ensayista. Autora de La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing/Conaculta, 2014), Galápagos (Era, 2016), A extraña línea quebrada (Literal Publishing, 2019) y Sombras en el campus (Bonilla, 2020). Su libro más reciente es Estrella de dos puntas (Planeta, 2020), por el que obtuvo el Premio Mazatlán y el Premio Xavier Villaurrutia. En 2022 recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes. Manual para el crítico literario en emergencias (El Equilibrista/UV, 2024) es su título más reciente. Colabora en Letras Libres y es columnista de Literal Magazine. Twitter: @malvafg
Malva Flores es poeta y ensayista. Autora de La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing/Conaculta, 2014), Galápagos (Era, 2016), A extraña línea quebrada (Literal Publishing, 2019) y Sombras en el campus (Bonilla, 2020). Su libro más reciente es Estrella de dos puntas (Planeta, 2020), por el que obtuvo el Premio Mazatlán y el Premio Xavier Villaurrutia. En 2022 recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes. Manual para el crítico literario en emergencias (El Equilibrista/UV, 2024) es su título más reciente. Colabora en Letras Libres y es columnista de Literal Magazine. Twitter: @malvafg
Posted: April 14, 2025 at 1:06 pm