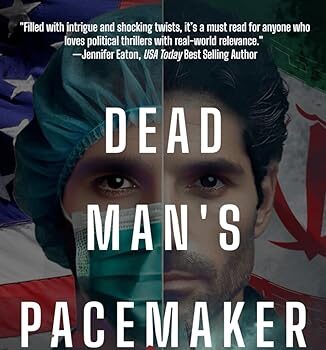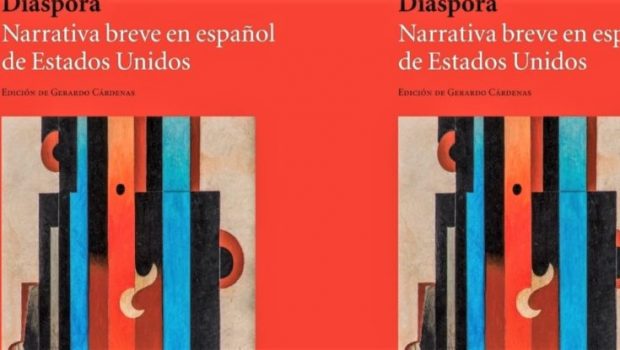EL REGOCIJO DE LA MATERIALIDAD
Cristina Rivera Garza
Una escritura geológica de Gabriela Cabezón Cámara
El desierto es el paraíso, declara voraz y dichosa la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara cuando, ya libre de un marido que se llevó la leva, y habiendo dado en adopción a los dos hijos que tuvo antes de los 14 años, se entrega en cuerpo y alma al viaje en carreta por ese territorio de “vida infinita” que, atravesado por túneles que avanzan en distintas direcciones, garantiza, sin embargo, y contra todo pronóstico, una “vida aérea”. La muchacha va acompañando a Elizabeth, a quien pronto llamará sólo Liz, una inglesa recia y hermosa y pelirroja, que a su vez anda en busca de un marido perdido y una estancia, para la que lleva títulos de propiedad, que se encuentra más allá de la pampa y los fortines, en la tierra de adentro habitada por pueblos indígenas. El equipo China Iron se compone así de una carreta llena de mercancías producto del imperio, dos mujeres “solas”, un perro de nombre Estreya, y el territorio iniciático de una nación que, con el tiempo, llegará a ser la Argentina moderna. Se trata, como diría Anna Lowenhaupt Tsing en The Mushroom at the End of the World, de un “ensamblaje polifónico resultado de proyectos de mundo que involucran elementos humanos y no humanos”. Estamos a punto de iniciar.
Pero la aventura no podría llevarse a cabo sin el lenguaje que aglutina y provee sentido a todos sus participantes: el español ciertamente, pero siempre cerca de un inglés traducido que se entromete de cuando en cuando; y las lenguas indígenas que dejan sentir su presencia tanto en la nomenclatura de la topografía, los nombres de plantas y animales, como entre sus hablantes. Entre su ir y seguir yendo, en ese lapso que se transforma en lejanía de los centros de poder regidos por el imperio, la China Iron aprende un vocabulario y una sintaxis que le permite reconocer e interactuar con todo ser vivo o no vivo que se atraviesa en su camino no como entes inertes que esperen pasivamente su bautizo, sino como agentes materiales con la capacidad de afectar y de ser afectados por otros. Se trata de estrategias de atención y descripción que se desvían “del reflejo narcisista del lenguaje y pensamiento humano”, para tocar de lleno, con un regocijo radiante y contagioso, lo que Jane Bennet llamó “la materia vibrante”, esa que deja huella en “la presencia del afecto impersonal” que produce.
Como toda re-escritura, esta versión matrizada del Martín Fierro —en algún momento de la novela la narradora declara “lo nuestro es lo de la matriz”— se toma en serio el original y le da la vuelta como a un pantalón recién lavado, para colgarlo al aire libre ya al revés como una falda. Desapropiativa, la novela trabaja a la vista de todos con su texto fuente, presentando a Fierro primero como una bestia y, a fin de cuentas, como una viuda. La China, cuyo apellido de casada se presenta traducido al inglés como Iron, bautizada por la inglesa con el nombre de Josefina, entra en el territorio del gaucho compartiendo su espíritu de irredenta la libertad, pero desligándose radicalmente de la masculinidad (y el masculinismo) que estructura sus payadas. Si bien no son pocos los que han reparado en la ambigüedad sexual de Martín Fierro, quien encuentra en el sargento Cruz a su compañero de viaje y de vida, Cabezón Cámara va mucho más allá con el ensamblaje China Iron: sus pasajeros están listos para cruzar todas las fronteras, las del territorio y las de los cuerpos, en configuraciones gozosamente polimorfas que articulan solidaridades estratégicas de raza, género, y clase.
La aventura, según Moretti, “amplía las novelas al abrirlas al mundo”. A la aventura, añade, le gusta la guerra, convirtiéndose así en “la perfecta mezcla de poder y derecho para acompañar las expansiones capitalistas”. Como lo hace con las coplas y la perspectiva del gaucho Fierro, Cabezón Cámara también tuerce y trastoca a esa aventura que, como punta de lanza, prepara el terreno para el embate del capital. Moviéndose despacio, dándose tiempo para deleitarse con la materia viva a través de la apertura de todos los sentidos, la aventura China Iron enfrena enemigos y hace amigos en una travesía que no combate, sino que se articula proteica, gozosamente, con las formas de producción y de vida de los nativos de tierra adentro. Una aventura al revés, entonces. Una aventura que avanza despacio y que se deja afectar, incluso asimilar, por las condiciones del terreno y los deseos materiales de sus habitantes. Esta escritura geológica no sólo hace la pregunta sobre la justicia, sino también sobre el goce. Aquí vamos ya.
La travesía por la materia que vibra
Al inicio está la pampa y el polvo, pero pronto habrá mucho más. La llanura. El médano. El ombú. Las lagunas rodeadas de juncos, gallaretas o garzas. Los flamencos. Los ñandúes. Las tarariras. Las vacas cimarronas. Las vizcachas. El tatú que hay que faenar y, luego, cocinar en su propio caparazón. Los huesos de luz mala. Las osamentas desperdigadas. Todo eso sin olvidar el olor a lavanda, la forma de las primeras letras, la vajilla de porcelana, las enaguas, la seda, los zapatos de cordones y tacones, el whisky. El facón bien afilado para destazar y defenderse. Y, por sobre todo eso, las vicisitudes de la luz, y una bóveda celeste que se abre a la imaginación. Los nombres aparecen en cadencias que vienen de otros siglos, y de otros textos, que, sin embargo, continúan tan palpitantes y rítmicos como si hubieran nacido ayer. La pampa se dice aquí en un lenguaje que no solo escapa “al narcisismo humano” sino a la instrumentalización productiva. El territorio no esconde sus esquinas, sus recovecos, sus nudos ciegos: hay moscas y cadáveres, hay polvaredas tras las que aparecen manadas inmensas de vacas, hay camino de más por compartir. Nada se da por sabido y cada diálogo se abre como un cedazo por el que se va destilando la materia con un regocijo en común.
Por la edad y el origen territorial, sería de suponerse que la China tiene todo que aprenderle a la nativa del imperio, pero pronto resulta claro en esta novela de aventuras y trastocamientos que Elizabeth no solo precisa de una traductora sino también de una interlocutora, es decir, de una cómplice. Lo que no sabe una, lo sabe la otra, y en un acto de intercambio recíproco, Liz y China y Estreya establecen los términos de una comunidad inter-especie que lejos de temer y parapetarse contra su entorno, se despliega, ágil y dúctil, sobre él. La pedagogía de este continuo aprehender no es ni vertical ni estática, sino que va signada por la curiosidad y el placer. Como la enseñanza entre mujeres que imaginó Sor Juana en la Carta Atenagórica, aquí Liz y China prescinden de la formalidad de la instrucción masculina, que suele ser abstracta, para optar en su lugar por procesos de conocimiento que parten de la necesidad inmediata y de práctica en su propio andar. Entre cazar y cocinar, beber y bañarse, avanzar y platicar, las mujeres paladean el mundo a dos. Nada en el camino por el que atraviesa la carreta es fácil y, sin embargo, el gozo de “andar sueltas”, la abundancia sorprendente del desierto y la voracidad con que las dos mujeres y el perro se abren a su encuentro es tal que cada paso se transforma en aprendizaje compartido.
En no pocas novelas del siglo XIX la incorporación del “bárbaro” al mundo civilizado se lleva a cabo a través del baño. En escenas de aspiración religiosa que en mucho se asemejan al bautizo, más de un desposeído (y sobre todo desposeída) ha dejado la mugre de un pasado salvaje en las aguas transparentes de un río. Tal vez una de las escenas más paradigmáticas en este sentido sea la inmersión de Marisela, la hija no deseada de Doña Bárbara, en la novela homónima de Rómulo Gallegos. Santos Luzardo, el licenciado que habla bonito, invita a la adolescente sucia y despeinada a zambullirse en el río para llevar a cabo el ritual que la depositará como mujer deseada en un mundo de hombres. La China Iron también se zambulle en un río y, aunque la ablución la separa de el pasado brutal de su niñez, y la prepara para, ya limpia, cambiar sus andrajos sucios por enaguas de algodón y seda (que luego sustituirá por las bombachas y camisas del inglés), no la introduce en los escalafones más bajos de las jerarquías de género de la época, sino en la carreta de las mil maravillas y el abrazo de una mujer. “Sentía detalladamente”; declara la China Iron de esos días, “todo mi cuerpo, toda mi piel estaba despierta como si estuviera hecha de animales al acecho, de felinos, de pumas como los que temíamos encontrar en el desierto, estaba despierta como si supiera que la vida tiene límite, como si lo viera”.
Nada de la nada viene
Son muchas las comparaciones, favorables y no, que se establecen entre las costumbres del imperio, en las que destaca sobre todo la velocidad, y las de la pampa. En diálogos a medias bilingües, en medio de traguitos de whisky y el lento avanzar de las ruedas por la llanura, Elizabeth elabora relatos sobre las máquinas incansables y los impermeables de Inglaterra, pero también sobre los curries de la India, los elefantes de África y los arrozales de la China. La geografía del orbe emerge lentamente frente a la curiosidad de la China, que no deja de hacer preguntas. Tal vez por eso, por las preguntas que no cesan, y por el manto de materialidad que todo lo cubre, es que cada objeto que aparece frente a ellas no se separa de su genealogía entera: su historia, su contexto, su forma de ser producido, su modo de extracción, su trabajo. “Todo lo que vive, vive de la muerte de otro o de otra cosa”, asegura Elizabeth. “Porque nada de la nada viene”.
Pero los objetos son más que objetos. Reconocidos en su valor de uso —la seda de las enaguas, el algodón de las toallas, el aroma del te— pero también por sus largos recorridos debido a su valor de cambio, los objetos son más bien mercancías que se producen e intercambian en los circuitos del capital hasta alcanzarlas a ellas en esta travesía por la pampa. Hacer la pregunta sobre la acumulación, como lo sugería Sergio Villalobos Ruminott en Heterografías de la violencia, es reconocer el trabajo sobre el cual se finca ese recorrido. Por eso, cuando las dos se disponen a la ceremonia inglesa del té, China Iron describe un viaje y un proceso también: “El de las hebras del té, marrones casi negras, arrancaba en las montañas verdes de la india y viajaba hasta Inglaterra… tomamos montaña verde y lluvia y tomamos también lo que la reina toma, tomamos reina y tomamos trabajo y tomamos la espalda rota del que se agacha a cortar las hojas y la del que las carga”. Y lo mismo ocurre con otras mercancías de uso cotidiano como las toallas: “Nos secábamos la ropa, nos secábamos con esas toallas que llegaban de los molinos de Lancashire y habían salido antes del delta del Mississippi y de los látigos que partían negros en los Estados Unidos: casi cada cosa que tocaba conocía más mundo que yo y era nueva para mí”.
Queda claro aquí que el materialismo de Cabezón Cámara va más allá del embeleso con las cosas. La suya no solo es una escritura orientada hacia el objeto, sino un materialismo radical que reconoce en el objeto el trabajo que le otorga tanto existencia como valor y que, luego entonces, lo coloca de entrada en un contexto desigual, no ajeno a la explotación y el conflicto. Las mercancías son parte de procesos más amplios de producción, reproducción y distribución que, analizadas en su materialidad más nimia, constituyen una puesta en cuestión de las imágenes incorpóreas y armoniosas del mundo. Se diría que, entre más se aleja esa carreta de los centros del imperio, menos efectivo es el hechizo que deforma u oculta la genealogía cruel de las mercancías.
El llanto de la vaca nos puso melancólicos
China Iron ya ha parido dos hijos a los 14 años pero, como ella misma lo cuenta en sus aventuras, tenía mucho por aprender de un mundo que se le aparece como nuevo a la menor provocación. Su regocijo de andar suelta solo es comparable a su voluntad de cuestionarlo todo, especialmente los puntos de vista. De sus charlas con Liz, pronto saca en claro que para algunos el mundo “es una esfera llena de riquezas que eran suyas y debía mandar extraer de todas partes” mientras que para otros no más que “un plano a galopar buscando vacas, degollando enemigos antes de ser degollado o huyendo de levas y batallas”. La reina y el gaucho, ciertamente, no experimentan el mundo por igual. Pero a China Iron tampoco se le pasa por alto la peculiaridad de los animales. Estreya, esa presencia radiante que contiende contra la opacidad de la pobreza, es un perro, pero nunca un personaje menor en el trayecto. Sus humores y estados de ánimo, sus cuitas y gestos conforman una arista fundamental de esa tribu de tres que atraviesa la pampa.
Y tal vez de esa cercanía tan estrecha, del plano horizontal en que se llevan a cabo las interacciones con Estreya —un perro macho con nombre en femenino—, surge el interés por ver el mundo desde la posición de los animales que la rodean. Cuenta China Iron: “Probé todas las perspectivas en esos días de descubrimiento: caminé en cuatro patas mirando lo que miraba Estreya, el pasto, las alimañas que se arrastraban por la superficie de la tierra, las ubres de las vacas, las manos de Liz, su cara, los platos con comida y toda cosa que se moviera. Apoyé mi cabeza en la cabeza de los bueyes y me puse las manos al costado de los ojos y vi lo que ellos”. Ver el territorio a través de otros ojos, que es algo que prometen tanto la literatura como el amor, es riesgo más grande en el que se embarca Cabezón Cámara a lo largo de estas páginas.
La des-centralización de la perspectiva humana pasa por el establecimiento de relaciones no jerárquicas con animales que, para empezar, tienen nombre: “Se llama Braulio. Es un macho”, dice de un cordero Rosario, el gaucho que se les une en el camino y al que las mujeres pronto se referirán como Rosa. Lejos de cualquier utopía vegetariana en medio de la pampa, los pasajeros se disponen al asado cuando el hambre y el gusto así se los exige. El proceso de la producción de alimento, sin embargo, no es el mismo que se lleva a cabo en los grandes rastros de la ciudad donde las reses son anónimas, pura carne instrumentalizada. Aquí, Rosario “agarró un ternero, le pegó fuerte con una piedra en la cabeza, lo dejó tonto, y lo degolló. El llanto de la vaca nos puso a todos melancólicos”. Casi inmediatamente después, el mismo Rosario “después de desollar al ternero se acercó a la vaca, la acarició, le pidió perdón, le dio de comer en la boca unos pastos que traía”.
La relación de Argentina con el ganado es legendaria, tanto económica como culturalmente. Llama la atención que, en estas aventuras por el territorio paradigmático de la res, las vacas no son meras mercancías en potencia o cifras relacionadas al producto interior bruto de una nación, sino personajes con nombre: la China Iron bautiza como Curry a la vaca que le toca ordeñar antes de disfrutar del asado. En un nosotros que las coloca a ambas al mismo nivel, la China vislumbra la subjetividad de la vaca en unos ojos que se han vuelto abismo: “Nos miramos con la cimarrona, subía y bajaba las pestañas en un gesto que yo entendía como de agradecimiento, como si le pesara la leche y la miré más y le vi esos ojos redondos, sin aristas, esos ojos buenos de vaca, un abismo, un agujero negro hecho de ganas de pasto, de camino, hasta de campos de girasoles creo que le vi ganas en la pupila y también la intención de lamer a su ternero”.
Pero la vaca es sólo uno de los muchos animales que pueblan el campo siempre en movimiento de la pampa. Hay aves, por supuesto, y pumas a los que temen. Pero hay más: liebres y lombrices, pichis y ciervos colorados, jabalíes salvajes, gusanos y cuises, perdices, ratas. Lejos de ser esa tabula rasa que imaginaron los conquistadores o esas tierras siempre despobladas que añora el capital, los territorios violáceos de Cabezón Cámara nacen habitados. Son, ellos mismos, pura habitación.
El alma doble y las familias grandes
Como suele ocurrir con la historia oficial de Estados Unidos, la de Argentina con frecuencia se presenta como resultado de la migración o, en todo caso, sin el estorbo de la presencia originaria de pueblos indígenas, a diferencia de otras regiones de Latinoamérica como las de Perú o México. En esta anti-aventura que no ama la guerra sino que se funde con el territorio y sus habitantes, Cabezón Cámara enaltece, por el contrario, la presencia indígena de tierra adentro en un final decididamente utópico y pantagruélico. Después de cruzar el espacio hiper-masculinizado y liminal del fortín, administrado ni más ni menos que por un coronel Hernández al que se le acusa de plagiar las coplas de Fierro; después de confirmar ahí la gozosa unión sexual de Liz y la China, y de provocar la orgía que cuestiona el régimen masculino desde sus mismos cimientos, la carreta continua tierra adentro. El encuentro con el otro, con la nación selk´nam, de la que según reportes contemporáneos sólo queda un hablante vivo, se lleva a cabo en una “quietud de mirarse” que luego se sella con el canto y la fiesta. En lugar de la explotación que condujo al genocidio de los pueblos indígenas durante el siglo XIX, esta re-escritura de la historia de la tierra del fuego imagina una alternativa en la que predominan formas de trabajo acordes con los ritmos de la tierra, así como organizaciones comunitarias que exceden a la hetero-normatividad y los dictados de la familia nuclear. China Iron, que ha sido mujer y varón a lo largo del camino, finalmente encuentra el lugar donde no tiene que optar por una u otra identidad: ahora es un alma doble. Y su familia elegida ya es cada vez más grande, incluyendo ahora no sólo a los pasajeros de la carreta sino también a Fierro, que ha regresado a la narrativa en clave queer (viudo de un hombre y madre-padre de dos criaturas), y a Kauka, la mujer con la que China Iron se vuelve pez en la laguna de Kutral-Có, y las hijas de Kauka. Como Gonzalo Guerrero que se volvió maya durante los viajes de la invasión del continente americano, el ensamblaje China Iron se funde aquí, al igual que sus anfitriones, con la tierra que los hospeda. Se dan un nombre, se llaman los Iñchiñ (que en mapuche significa nosotros), y pronto aprenden a convivir con los guaraníes de la frontera y a migrar lentamente por el Paraná. Y ahí van, con la aventura a cuestas, avanzando nómadas por un territorio que no reclaman como propio, migrando “para no pasar frío, para no estar nunca en el lugar en el que esperan que estemos”.
 Cristina Rivera Garza es la autora de Nadie me verá llorar (México/Barcelona: Tusquets, 1999), La cresta de Ilión(México/Barcelona: Tusquets, 2002), La muerte me da (México/Barcelona: Tusquets, 2007), Dolerse. Textos desde un país herido (Mexico: Sur+, 2011) entre otros. Su título más reciente es Había mucha neblina o humo o no sé qué (México: Literatura Random House, 2016). Es columnista en Literal Magazine. Su Twitter es @criveragarza
Cristina Rivera Garza es la autora de Nadie me verá llorar (México/Barcelona: Tusquets, 1999), La cresta de Ilión(México/Barcelona: Tusquets, 2002), La muerte me da (México/Barcelona: Tusquets, 2007), Dolerse. Textos desde un país herido (Mexico: Sur+, 2011) entre otros. Su título más reciente es Había mucha neblina o humo o no sé qué (México: Literatura Random House, 2016). Es columnista en Literal Magazine. Su Twitter es @criveragarza
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: June 24, 2020 at 9:52 pm